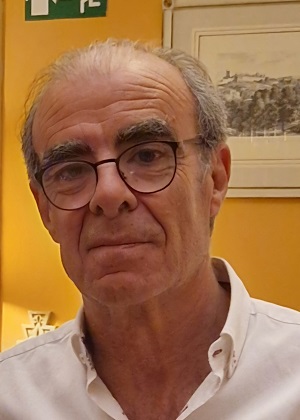'La Ínsula de Bonillalandia'

Había una vez, en un rincón meridional del reino, una ínsula peculiar llamada Bonillalandia. Gobernada por el Infante Juan Manuel, un hidalgo de modales suaves y verbo de terciopelo, presumíendo en sus dominios de modernidad, progreso y muchas banderas. El Infante Juan Manuel había llegado al poder a caballo de los vasallos de los señoríos más a la derecha de la ínsula, tras prometer orden, limpieza y sol para todos los súbditos. Y aunque el sol nunca faltaba, pronto los súbditos comenzaron a notar que, bajo la calidez de los rayos, el calor se llevaba más promesas que preocupaciones.
En Bonillalandia, se anunciaban con orgullo las bonificaciones para la cirugía estética de los peluditos, y se subvencionaban las cuotas del crossfit mientras decenas de miles de súbditos esperaban… y esperaban… y seguían esperando
Juan Manuel era un Infante ocupado. No en atender a los más necesitados, sino en diseñar un paraíso peculiar donde las mascotas tuvieran psicólogo, los gimnasios fueran religión y los selfies con influencers se confundieran con ruedas de prensa. En Bonillalandia, se anunciaban con orgullo las bonificaciones para la cirugía estética de los peluditos, y se subvencionaban las cuotas del crossfit mientras decenas de miles de súbditos esperaban… y esperaban… y seguían esperando.
Porque en la ínsula, existía un lugar oscuro y silenciado al que nadie quería mirar: se llamaba La Lista de la Esperanza, aunque todos sabían que era más bien la Lista de la Desesperación. Allí vivían decenas de miles de almas mayores, dependientes, que pedían una ayuda para poder ducharse sin miedo, comer con dignidad, o simplemente descansar. Muchos entraban en esa lista con la ilusión de una ayuda prometida. Pero pocos salían. Algunos, sencillamente, morían esperando.
Pero al Infante Juan Manuel eso no le quitaba el sueño, porque sus sueños estaban llenos de mascotas felices, gimnasios subvencionados y un sistema de puntos para premiar a los súbditos que más sonreían en Instagram. ¿El resto? "Cosas de burócratas", murmuraba, mientras firmaba un nuevo decreto para fomentar el paddle entre los funcionarios.
En otro rincón olvidado de Bonillalandia, vivían también mujeres. Mujeres que un día fueron a su médico de cabecera con un bulto, una sospecha, una angustia. Salieron con una cita para una mamografía. Les dijeron que esperaran. “Dos meses”, “quizá cuatro”. Algunas llevaban ya ocho. O nueve. Con la angustia agarrada al pecho y al alma. Mientras tanto, el Infante Juan Manuel anunciaba una nueva app para adoptar conejitos o reservar cita en el fisio canino.
No era que el Infante fuera malvado. Solo estaba convencido de que gobernar era gestionar titulares, no personas. Creía que la sanidad era un gasto, un negocio para sus validos, pero no un derecho. Por eso, mientras los hospitales públicos se caían a pedazos, él transfería miles de millones a la sanidad privada, esa en la que el que puede pagar, no espera. “Libre elección”, lo llamaba, mientras sus consejeros aplaudían como focas entrenadas.
No gritaba como otros señores feudales. Y eso gustaba. Pero con el paso del tiempo, empezaron a notar que sus mayores estaban más desamparados, que la espera para las citas médicas eran eternas, y que los maravedíes públicos se escurrían como agua entre las grietas de un sistema que ya no protegía a los más frágiles, sino que premiaba a los más rentables
Los súbditos de Bonillalandia, al principio, estaban encantados. El Infante Juan Manuel hablaba con dulzura, vestía como si saliera de una pasarela de Hugo Boss y sonreía más que nadie. No gritaba como otros señores feudales. Y eso gustaba. Pero con el paso del tiempo, empezaron a notar que sus mayores estaban más desamparados, que la espera para las citas médicas eran eternas, y que los maravedíes públicos se escurrían como agua entre las grietas de un sistema que ya no protegía a los más frágiles, sino que premiaba a los más rentables.
Un día, una joven súbdita que esperaba desde hacía ocho meses su prueba mamaria escribió una carta: “Excelentísimo Infante Juan Manuel: sé que está usted ocupado inaugurando clínicas para gatos de angora o entregando medallas al influencer del mes. Pero yo solo quiero saber si tengo cáncer. O si puedo seguir viviendo. No pido más. Ni menos”.
La carta no fue respondida. Aunque sí se colgó una pancarta en la Plaza Mayor que decía: “En Bonillalandia nos importas tú (y tu gato también)”.
Y así siguió la ínsula. Entre campañas brillantes, apps absurdas y mascotas felices, mientras los más vulnerables se hundían en la miseria
Y así siguió la ínsula. Entre campañas brillantes, apps absurdas y mascotas felices, mientras los más vulnerables se hundían en la miseria. Porque en los dominios del Infante Juan Manuel, la dependencia era una palabra demasiado fea para salir en los carteles, y la salud pública, un lujo innecesario en una tierra donde todo se podía privatizar, desde las ambulancias hasta la compasión.
Dicen que en los cuentos siempre hay una moraleja. Pero en esta fábula autonómica, quizá la única lección es que a veces el problema no es el ogro… sino el encantador de serpientes.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Pd. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.