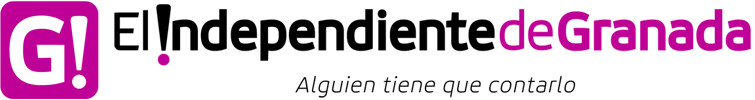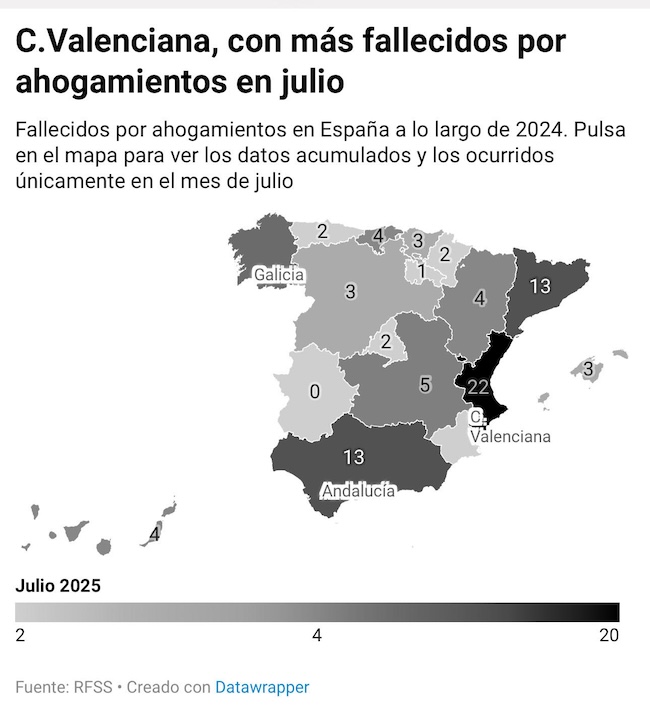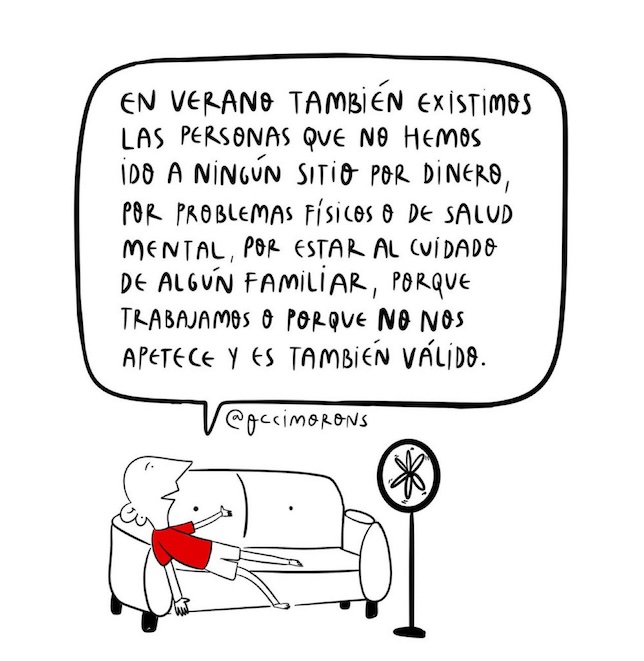Nuria Romo, antropóloga UGR y los procesos de medicalización en mujeres; muertes por ahogamientos; reparar el acoso escolar; desigualdades, falta de libertades y envejecimiento; cambio de paradigma en la prevención del suicidio y hasta 20 noticias más

1. Nuria Romo, antropóloga: “Los procesos de medicalización no son neutros, se hacen sobre todo hacia las mujeres”
Entrevista con la catedrática de Antropología Social y Cultural, Nuria Romo Avilés, que lleva más de dos décadas compaginando la investigación con perspectiva de género acerca de drogodependencia con la docencia en la Universidad de Granada
Catedrática de Antropología Social y Cultural, Nuria Romo Avilés lleva más de dos décadas compaginando la investigación con perspectiva de género acerca de drogodependencia con la docencia en la Universidad de Granada.
La entrevistan Raúl Garvía Amoedo @RaulG_Amoedo y Nicolás Folgueiras @nico_filgueiras en El Salto.
La XLI Semana Galega de Filosofía, celebrada en Pontevedra hace unas semanas, concentró por unos días a numerosas pensadoras e investigadoras del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Tuvimos la oportunidad de hablar con Nuria Romo Avilés, una referente en los estudios de género y drogodependencia, para conocer de primera mano sus impresiones sobre la relación entre el malestar y el consumo de psicofármacos, los cambios de tendencia en el consumo de alcohol entre las adolescentes o el papel que juegan los sesgos de género a la hora de diagnosticar y medicalizar, entre otros temas.
-La ponencia que presentas en la Semana Galega de Filosofía lleva por título Medicalización del malestar, uso y abuso de hipnosedantes. Lo primero que nos gustaría preguntarte es precisamente qué entiendes tú por medicalización, a qué procesos haces referencia cuando empleas este término.
-Medicalización es un término que se empieza a utilizar en la investigación socioantropológica en los años sesenta del siglo XX para hacer referencia a procesos de la vida que no son médicos y que se tratan como médicos desde la biomedicina. Entre ellos podríamos hablar de la pérdida, de la separación, del duelo, del desamor o de muchas situaciones de la vida cotidiana que la biomedicina medicaliza y que, por lo tanto, permite que se traten con ciertos fármacos.
Nuria Romo. UGR.
La medicalización aparece también en paralelo a todos esos procesos de comercialización de la industria farmacéutica que desde los años cincuenta empiezan a publicitar, a recomendar, a sugerir el uso de psicofármacos de distinto tipo para el tratamiento de o medicalización de estos procesos de la vida cotidiana
La medicalización aparece también en paralelo a todos esos procesos de comercialización de la industria farmacéutica que desde los años cincuenta empiezan a publicitar, a recomendar, a sugerir el uso de psicofármacos de distinto tipo para el tratamiento de o medicalización de estos procesos de la vida cotidiana. Entonces, son dos procesos que creo que se dan en paralelo en el siglo XX y que han llevado a sociedades como la nuestra, muy medicalizada, en la que hay situaciones de la vida en las que todos y todas buscamos el apoyo de la biomedicina.
Los procesos de medicalización no son neutros, se hacen sobre todo contra o hacia las mujeres, que somos las más medicalizadas en distintos momentos de nuestra vida, desde la menarquía hasta la menopausia, en el embarazo, en momentos clave en la vida de las mujeres en los cuales la medicalización abre la puerta a que el malestar sea entendido como algo medicalizable y, por lo tanto, tratable.
Paralelamente, nos vamos al siglo XIX y a la construcción de la mujer como una persona histérica, necesitada de medicación y a la construcción de esa patología dentro de las clasificaciones diagnósticas, al uso en psiquiatría sobre el que tanto reflexionamos desde la antropología. Y desde ahí a revisar pues cómo se ha construido la salud mental de las mujeres y la comprensión de la desigualdad de género. Porque para mí, detrás de los procesos de medicalización y de malestar hay desigualdad de género.
-¿Podrías profundizar en el papel de la psiquiatría y las desigualdades de género que crea? ¿Cómo ha ido evolucionando si es que lo ha hecho, el estereotipo de la “mujer histérica”?
-En el siglo XIX se genera desde la psiquiatría un control de la salud mental y también de los comportamientos disruptivos de género de las mujeres, es decir, de aquellas que no cumplían con los roles de género y que eran las locas o las brujas, tratadas con frecuencia desde la psiquiatría sin un diagnóstico claro. Si salimos del diagnóstico psiquiátrico y nos vamos a la situación social, sabemos que hay un malestar entre las mujeres que no cumplen los roles de género, no únicamente entre las que no los cumplen porque no quieren, sino también en aquellos casos en los que no pueden o en los de aquellas que son violentadas.
Hay desigualdad en la violencia, hay desigualdad en el acceso al mundo del trabajo, hay desigualdad en el acceso al mundo educativo y hay desigualdad en algo muy importante que genera muchos procesos de medicalización, que es en los cuidados. Y a pesar de que las mujeres se incorporan en los años sesenta del siglo pasado al mundo del trabajo no hay un reparto de los cuidados y eso genera malestar
Pensad que, por ejemplo, los datos de violencia de género hablan de que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia a lo largo de su vida por su pareja o por su no pareja. Eso quiere decir que son mujeres muy medicalizadas ¿por qué? Yo creo que un eje clave de la desigualdad de género es el tema del reparto de los cuidados sociales, del mantenimiento de la sociedad. Hay desigualdad en la violencia, hay desigualdad en el acceso al mundo del trabajo, hay desigualdad en el acceso al mundo educativo y hay desigualdad en algo muy importante que genera muchos procesos de medicalización, que es en los cuidados. Y a pesar de que las mujeres se incorporan en los años sesenta del siglo pasado al mundo del trabajo no hay un reparto de los cuidados y eso genera malestar.
Entonces, las dos cuestiones están en paralelo. Una, la creación de la histeria, como la enfermedad femenina que se ha mantenido. Las mujeres no nos ponemos, somos histéricas y perdemos los nervios con frecuencia. Se nos tiende a ver como más débiles e histéricas y eso se ha mantenido desde el siglo XIX. Por otro lado, hay una lucha dentro del colectivo de las mujeres por romper la desigualdad, que se va medicalizando.
-¿Y qué papel juega aquí el diagnóstico? Entiendo que tampoco es neutro.
-Los diagnósticos se basan en signos y síntomas que rompen sobre lo sociocultural, no lo tienen en cuenta. Por otro lado, el género no está solo en lo sexual, está también en lo identitario y en todo lo que nos rodea. En cómo nos comportamos, en cómo vivimos y en qué roles y estereotipos cumplimos. Desde ahí yo creo que está clarísimo que todo esto está condicionando como se diagnostica, ¿no?
La investigación es muy contundente sobre sesgos de género en diagnóstico. Nosotros estamos investigando las rupturas sobre la prescripción de fármacos como las benzodiacepinas y, por lo tanto, sobre el diagnóstico. Es decir, no todos los procesos de medicalización se producen sobre una persona con diagnóstico y no todos los malestares se están produciendo sobre personas que tienen un diagnóstico. Puede haber personas que no han ido nunca a psiquiatría, sino que han estado tratadas desde atención primaria. La cuestión es que, aparte del diagnóstico, hay unos fármacos que sirven para contrarrestar el malestar, para relajar, para vivir mejor y que han roto el sistema de prescripción médico y el sistema totalmente cerrado en el que creíamos que era una enfermedad mental, un diagnóstico y un fármaco.
La investigación es muy contundente sobre sesgos de género en diagnóstico. Nosotros estamos investigando las rupturas sobre la prescripción de fármacos como las benzodiacepinas y, por lo tanto, sobre el diagnóstico
En este caso son unos fármacos que para mí se acercan más a “drogas” porque son consumidos fuera del sistema médico, no tienen ese mismo tipo de consumo ni ese mismo tipo de seguimiento, que es lo que lo hace también más peligroso, puesto que toda la epidemia que está viviendo en Estados Unidos de consumo de fentanilo es consumo de otros fármacos.
En este caso para el dolor, no para la ansiedad ni para dormir, pero al fin de cuentas son fármacos que rompen sobre el sistema de regulación de, en este caso, sustancias psicoactivas.. Así que los sesgos de género afectan a la investigación, afectan al diagnóstico y afectan al tratamiento. A la investigación porque en muchos casos las mujeres no han estado en los ensayos clínicos de los propios fármacos; en el diagnóstico porque las categorías son un poco sensibles al contexto, probablemente ante personas racializadas tampoco tengan la misma sensibilidad. En el caso de las chicas de 14 a 18 años en España es la principal droga de abuso, según la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Serían por orden alcohol, tabaco y luego los hipnosedantes. O sea que es una ruptura también muy fuerte sobre el sistema de regulación de las drogas.
-Ya que mencionas esa necesidad de confrontar el malestar, ¿hasta qué punto relacionas este creciente malestar, individual y colectivo, con el aumento en el consumo de psicofármacos?
Todo este grupo de hipnosedantes entre los que destacan, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son fármacos para tratar la depresión y la ansiedad, pero fueron clave para para confrontar múltiples situaciones de estrés de la vida desde los años sesenta
-Como hablamos de sustancias que son legales, prescritas, se supone, ante un diagnóstico, pero en el fondo son sustancias que son en ocasiones autoconsumidas por lo que sus usos aparecen en la encuestas sobre consumo de drogas ilegales que lleva a cabo el Plan Nacional sobre Drogas. Estas encuestas muestran que las mujeres de todas las edades consumen más que los hombres desde que son adolescentes hasta que son adultas. Todo este grupo de hipnosedantes entre los que destacan, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son fármacos para tratar la depresión y la ansiedad, pero fueron clave para para confrontar múltiples situaciones de estrés de la vida desde los años sesenta.
-Entonces no tienes a priori una posición de rechazo, no eres apocalíptica en cómo se está entendiendo esa deriva social del uso de los psicofármacos.
-Cuando se ha realizado investigación en los centros de salud, lo que se ve es que en cuanto los profesionales de Atención Primaria tratan algunas situaciones de demanda clínica con sensibilidad consiguen una disminución en la prescripción. Los datos del Plan Nacional sobre drogas hacen referencia a consumo no prescrito. Y es difícil de comprender, porque claro, tú te imaginas que esto tiene que ver con un diagnóstico, un problema, un fármaco que te prescriben... Y hay un porcentaje de la población que sigue la prescripción médica, es decir, el uso prescrito en la dosis que se les indica, pero no todo el mundo.
Luego hay un saco de gente que los está usando para confrontar otras cosas. En cuanto tú aprendes que todo eso lo confrontas con medicación que pasa a ser una droga más. Estos usos rompen el sistema de regulación de drogas que se establece en Naciones Unidas para regular todo lo que son las sustancias legales o ilegales. Porque claro, todo el peso de la política internacional está en regular el tráfico y el consumo de las sustancias que son ilegales, pero luego la gente va buscando las sustancias psicoactivas más accesibles.
-¿Y hay diferencias de clase también? ¿Habría una geografía de clase para ver eso?
-Hay mucho, mucha investigación hecha en Atención Primaria viendo perfiles. Y hay, por ejemplo, un alto consumo de personas prescritas entre las personas mayores.
Ahora, durante la pandemia hicimos una investigación en hostelería y el colectivo de las limpiadoras surgía como un grupo hiper medicalizado con este tipo de fármacos. Sufren porque sufren sus cuerpos, porque tienen mucha presión, carga de trabajo...
Pero creo que el malestar de la desigualdad afecta también a mujeres de clases pudientes. Por ejemplo, en esa investigación que nosotros hicimos, en algunos casos entrevistamos a mujeres que eran ejecutivas, que tenían mucha presión en el trabajo, que tenían presión en su casa porque querían estar con sus hijos... Algunas veces el consumo partía del sistema médico, otras veces no
Pero creo que el malestar de la desigualdad afecta también a mujeres de clases pudientes. Por ejemplo, en esa investigación que nosotros hicimos, en algunos casos entrevistamos a mujeres que eran ejecutivas, que tenían mucha presión en el trabajo, que tenían presión en su casa porque querían estar con sus hijos... Algunas veces el consumo partía del sistema médico, otras veces no. La antropología, la etnografía, permite ver los recorridos, cómo la gente puede en un momento dado ir a Atención Primaria pero luego consume sola, luego vuelve otra vez a Primaria o quizás a Urgencias, pero vuelve a consumir sola y va rompiendo lo que parece que es un protector para los efectos secundarios, que es seguir la pauta que te indica el profesional. Insisto, me parece que es un uso más de drogas.
-Preparando esta entrevista, pensábamos en el papel o en los usos que históricamente ha tenido el dolor a nivel social. Y da la sensación de que esta medicalización del malestar parece provocar una fractura entre vida y dolor, casi como una negación de este. No sé si crees que se puede leer así. Quizás por el malestar en sí o por la falta de herramientas para superarlo.
-A fin de cuentas el malestar es un dolor también, aunque sea un dolor psíquico. De ahí toda la visión antropológica del dolor, desde Le Breton: cuando rompe el dolor no solamente es algo físico que se puede medir en una escala, sino algo que va mucho más allá porque afecta al ser humano en toda su totalidad y esto está mostrando dolores diferentes, la búsqueda de formas de calmar esos dolores con todas estas posibilidades químicas que traen todos estos fármacos y que al fin de cuentas, son accesibles también, no tienen penalización social. El fentanilo también se extendió sin penalización social.
El tabaco y el alcohol generan graves problemas de salud y, sin embargo, son legales. Y luego se abre la puerta a la regulación de uso farmacéutico, del uso clínico, del uso médico. El sistema de regulación de las drogas no funciona, no funciona para lo ilegal, no funciona para lo legal.
Ahora está habiendo bastante llamada de atención sobre otro tipo de fármacos que se llaman nitazenos, que están empezando a circular en Europa y son todavía más potentes que el fentanilo. Pero claro, la industria química es ilimitada ¿no? Y esto, además, también tiene un uso médico, es decir, un uso clínico y una necesidad médica. El problema es cómo manejamos ese uso médico o uso personal, quién lo regula. Es otro de los fracasos del sistema de regulación de drogas, porque el sistema de regulación de drogas, cuando surge, regula todo lo que debe de ser ilegal, controlado por los Estados. El tabaco y el alcohol generan graves problemas de salud y, sin embargo, son legales. Y luego se abre la puerta a la regulación de uso farmacéutico, del uso clínico, del uso médico. El sistema de regulación de las drogas no funciona, no funciona para lo ilegal, no funciona para lo legal.
-¿Por donde pueden pasar las soluciones a medio plazo a la hora de encarar este problema?
-Primero tiene que haber sensibilidad social, porque como cualquier otra sustancia que tenga efectos psicoactivos, tiene efectos secundarios adversos y efectos secundario a largo plazo y puede generar adicción. Tiene que haber una reflexión sobre cómo confrontamos los problemas de salud mental, cómo confrontamos las situaciones de la vida cotidiana que nos generan malestar. Y, sobre todo, tiene que haber más igualdad de género. Es que estos fármacos no los consumen igual hombres que mujeres, que hay tres mujeres por cada hombre desde los 14 años.
Probablemente no va a tener que ver con los cuidados familiares en la misma medida que las mujeres de más edad, pero a lo mejor tiene que ver con el cuerpo y la diferente presión que viven las chicas. Puede tener que ver con la sexualidad, puede tener que ver con otros elementos que están haciendo que las chicas tengan una situación de desigualdad de género
¿Entonces, qué problemas o qué situaciones están haciendo que las chicas consuman más que los chicos? Esto tiene detrás desigualdad de género en las edades adolescentes. Probablemente no va a tener que ver con los cuidados familiares en la misma medida que las mujeres de más edad, pero a lo mejor tiene que ver con el cuerpo y la diferente presión que viven las chicas. Puede tener que ver con la sexualidad, puede tener que ver con otros elementos que están haciendo que las chicas tengan una situación de desigualdad de género.
-¿Qué es el consumo intensivo?
Cinco consumiciones en una ocasión de consumo, cuatro para las chicas, lo que los ingleses llaman binge drinking: beber mucho y rápido. Es el consumo más dañino a nivel hepático y a nivel de neurotoxicidad por el modo de asimilación del alcohol. Cuanto más despacio bebas y más comida tengas en el estómago, más despacito vas a asimilarlo y tu cuerpo va a ir reaccionando mejor a la toxicidad, porque al fin de cuentas, el alcohol es una droga y un tóxico.
Y las chicas rompen hace una década, las últimas investigaciones que hemos realizado con la participación equipos multidisciplinares de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Sevilla, han sido, sobre todo, sobre alcohol y género, porque ha habido un cambio en la tendencia en España, en Europa y en América Latina.
Y luego también siguiendo algunos conceptos de Teresa del Valle, un concepto muy bonito que es “el tiempo de las mujeres”: se ha generado una cultura en la adolescencia entre las chicas de “yo salgo, estoy con mi amiga y bebo, bebo mucho
Por ejemplo, en América Latina, no en todos los países, pero sí en algunos. Los datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) muestran como ya en edades adolescentes hay más chicas bebiendo que chicos. Nosotros lo hemos interpretado como un juego sobre los roles de género, cómo rompen los roles de género: yo estoy ahí, puedo estar. Y luego también siguiendo algunos conceptos de Teresa del Valle, un concepto muy bonito que es “el tiempo de las mujeres”: se ha generado una cultura en la adolescencia entre las chicas de “yo salgo, estoy con mi amiga y bebo, bebo mucho”.
No sé hacia dónde vamos, vivimos una época de mucha incertidumbre, de presión estética en relación con el cuerpo. Yo creo que están viviendo con presión por parte de las redes sociales. Ha habido un cambio muy fuerte en los medios de comunicación, en las redes, en los grupos sociales, en cómo sales, en por qué sales, en cómo te apoyas en los amigos, en las amigas. Y esto ha generado presión sobre el cuerpo y la imagen. Yo creo que puede ser uno de los elementos que explique ese mayor uso entre las chicas adolescentes. La presión sobre la estética, estar todo el día on. Ha habido cambios sociales a los que vamos dando respuesta. Y yo creo que esto es parte de la respuesta a ese cambio social que vivimos.
-Hay mucha gente que está hablando de sociedad paliativa, una sociedad que se relaciona con el dolor negándolo. ¿Cómo crees que ha cambiado la experiencia del dolor en nuestra sociedad en una perspectiva del tiempo, las últimas décadas.
-Para nosotros en antropología el dolor cambia porque es parte de la sociedad y su cultura. El dolor no es solamente físico. El dolor es contextual y tiene un uso social. El dolor se muestra y se vive de manera diferente dependiendo de dónde estés. Entonces no se podía mostrar igual en el siglo XVIII que ahora, porque no es solamente algo físico como lo entiende la biomedicina, sino que tiene mucho que ver con el contexto en el que está y con lo que quieres mostrar.
Las mujeres mostramos más el dolor que los hombres, Y eso tiene que ver con que los hombres son los más perjudicados, porque muchas veces llegan tarde al diagnóstico de algunas enfermedades ya que han contenido el dolor. Pero hay culturas que muestran más el dolor, como la cristiana, la católica y otras como la protestante, que inhiben más la expresión del dolor
Las mujeres mostramos más el dolor que los hombres, Y eso tiene que ver con que los hombres son los más perjudicados, porque muchas veces llegan tarde al diagnóstico de algunas enfermedades ya que han contenido el dolor. Pero hay culturas que muestran más el dolor, como la cristiana, la católica y otras como la protestante, que inhiben más la expresión del dolor. O sea que hay un impacto cultural. Los ritos de paso de los diversos grupos de humanos que habitan la tierra tienen algún manejo en su relación con el dolor.
-Por ejemplo, en distopías como Black Mirror está presente esta idea de alcanzar un estado permanente de positividad y de estar bien todo el rato. Se fantasea mucho con la negación de la pérdida en algunos episodios, en los que tienes la posibilidad de clonar el cuerpo o la conciencia de un ser querido fallecido. Estamos negando el dolor, la pérdida.
-Sobre todo, entre las personas adolescentes lo importante está ya en qué subes, cómo lo subes, dónde lo subes. La presentación del consumo de alcohol en las redes sociales ha sido el objeto de una etnografía digital que hemos realizado en la que comenzamos a seguir cuentas de Instagram en abierto durante un periodo de tiempo para analizar y describir observacionalmente las publicaciones. En los resultados vimos cómo no se suelen mostrar vomitonas, ni mareos ni de cuando te caes y no ves... nadie pone ninguna imagen sobre nada de esto, sino que siempre es: “Es viernes, una copa”. Esa es la imagen que más se repite.
-¿Qué opinas del concepto de salud mental? Parece problemático pensar que la salud mental se asocie a la idea de “estar bien”. Quizá esa sobreexposición esté generando procesos internos que son dolorosos.
-Hay una interpretación cultural de las situaciones relacionadas con la salud mental. Hay una psiquiatría transcultural. No todos los pueblos interpretan situaciones relacionadas con lo que se llama salud mental de la misma manera. Aquí hemos entendido que salud mental es lo que tiene que ver con la psiquiatría, con las categorías diagnósticas que impone la Sociedad Americana de psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud, que es con lo que se diagnostica en Atención Primaria. Pero la salud mental tiene mucho más alrededor y eso, desde luego, es lo que lo que hace el concepto complejo.
Hay una interpretación cultural de las situaciones relacionadas con la salud mental. Hay una psiquiatría transcultural. No todos los pueblos interpretan situaciones relacionadas con lo que se llama salud mental de la misma manera
Luego hay otro tema que es la falta de conocimiento y de comprensión de cómo se ha desarrollado el tratamiento de la salud mental desde las instituciones psiquiátricas. Y ahí hay unos temas que son tremendamente complejos y que como con la reforma psiquiátrica, se cerraron, se cerró la institución, pero no se cerró el estigma. Entonces, todavía seguimos pensando en los locos. Nosotros, como parte de uno de los últimos proyectos que hemos hecho, hemos recogido historias de instituciones psiquiátricas andaluzas para ver cómo eran diagnosticadas las mujeres a principios de siglo. El estigma de esa institución y de la enfermedad mental ha generado confusión.
Por último, una pregunta menos canónica. ¿Qué serie, película o libro recomendarías que te parezca relevante o que haya marcado tu trayectoria?
-Pues hay una película que se llama Hysteria, que cuadra muy bien con lo que comentaba al principio. Y Dopesick, que es mucho más actual. Está muy bien porque explica ese juego perverso de la industria farmacéutica a la hora de crear un perfil de persona necesitada de prescripción farmaceútica.
Y por último, hay un estudio que hizo una investigadora argentina, Cecilia Arizada, sobre el consumo de benzodiacepina en Argentina, que yo creo que es de los mejores que he leído en el que hizo un trabajo excelente en el que retrató una realidad sobre el consumo que se sigue manteniendo.
2. España registra el trimestre con más muertes por ahogamientos en diez años: “Es un grave problema de salud pública”
Las 209 muertes por esta causa de mayo, junio y julio rebasan los peores tres meses conocidos desde que empezaran a contabilizarse, un fenómeno al que cada vez hay más exposición por la llegada cada vez más temprana de las altas temperaturas, según los expertos.
España deja atrás el trimestre más mortífero en ahogamientos en medios acuáticos desde que se recogen los datos. Los registros de mayo, junio y julio, que han acumulado 209 muertes por esta causa, han superado los peores tres meses conocidos desde 2015
Paula Más en elDiario.es.
España deja atrás el trimestre más mortífero en ahogamientos en medios acuáticos desde que se recogen los datos. Los registros de mayo, junio y julio, que han acumulado 209 muertes por esta causa, han superado los peores tres meses conocidos desde 2015 según detalla el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Solo en julio han perdido la vida 92 personas, lo que convierte este mes en el cuarto peor julio de la serie histórica.
“Nos encontramos ante un verano catastrófico”, ha lamentado Samuel Gómez Mayor, presidente de la RFESS.
El trimestre formado por mayo, junio y julio registra el peor dato comparado con cualquier otro periodo igual desde que la RFESS empezó a elaborar su estadística y las 209 muertes rebasan las de 2017 (el peor trimestre contabilizó 194 víctimas) y las de 2024 (187 ahogamientos). Ante estas cifras, las voces expertas consultadas remarcan varios elementos de fondo, entre ellos, la irrupción cada vez más temprana de las altas temperaturas, que convirtieron al pasado junio en un mes de récord. “Nos exponemos más y eso hace que aumenten los riesgos”, explica Ramsés Martín, experto en seguridad acuática, que alude a que muchos accidentes se producen por baños fuera del horario de vigilancia “porque se espera a que bajen las temperaturas para ir a la piscina o playa”.
“Nos encontramos ante un verano catastrófico”, ha lamentado Samuel Gómez Mayor, presidente de la RFESS
Silvia Aranda, profesora e investigadora en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), alerta de que se trata de un “grave problema de salud pública”. “En España tenemos mucha cultura de ocio relacionada con actividades acuáticas, especialmente en verano y esto hace que exista un elevado componente de riesgo”. Para Martín, lo “verdaderamente preocupante” es que estas cifras no se consiguen reducir. “Estamos igual que hace 10 años, nos quedamos atrás y no se está haciendo nada para mejorar los sistemas de salvamento a pesar de los datos que observamos continuamente”, añade.
Aumento de casos entre menores y jóvenes
El perfil mayoritario de las víctimas sigue siendo el de hombres adultos, especialmente mayores de 45 años, de nacionalidad española. Sin embargo, el verano de 2025 muestra un preocupante incremento de muertes entre menores de edad: 9 menores fallecieron en julio y 11 en junio, alcanzando un total de 23 en lo que va de año
El perfil mayoritario de las víctimas sigue siendo el de hombres adultos, especialmente mayores de 45 años, de nacionalidad española. Sin embargo, el verano de 2025 muestra un preocupante incremento de muertes entre menores de edad: 9 menores fallecieron en julio y 11 en junio, alcanzando un total de 23 en lo que va de año. Además, el grupo de 65 a 74 años ha registrado el mayor número de víctimas en julio, con 30 fallecimientos, seguido por los jóvenes de 18 a 25 años y los mayores de 75, con 9 cada uno. En 2025, el número de muertes en el grupo de 18 a 44 años asciende a 66, lo que representa el 21,85% del total.
Según explica Aranda, dependiendo del rango de edad los ahogamientos se producen de una manera u otra. “En menores de 5 años lo más común es encontrarse con casos en el que el menor se encontraba sin supervisión, la mayoría por descuidos. En el caso de los jóvenes y adolescentes estos accidentes están relacionados con conductas de riesgo como saltar desde rocas o nadar hasta las boyas”, cuenta la experta.
Ahogamientos en espacios no vigilados y falta de socorristas
La mayoría de los ahogamientos de julio han tenido lugar en playas (50 casos), seguidas por piscinas (13), ríos (10) y otros espacios acuáticos de interior (19). La Federación alerta sobre el elevado número de muertes en lugares sin vigilancia activa o sin servicio de socorrismo, como playas no urbanas, ríos, pantanos y embalses.
En 45 de los 92 incidentes de julio no había servicio de vigilancia socorrista, mientras que en 33 no se consideraba necesario por las características del entorno. Solo en 14 casos había socorristas operativos. Para Ramsén Martín, la falta de profesionales también es un problema grave. “La profesión sigue estando muchas veces relacionada con el empleo temporal y a las malas condiciones. Está muy bien prevenir a la población, pero también hay que hacer por mejorar las condiciones laborales”, agrega.
En 45 de los 92 incidentes de julio no había servicio de vigilancia socorrista, mientras que en 33 no se consideraba necesario por las características del entorno. Solo en 14 casos había socorristas operativos
“De la misma manera que encontramos extintores y desfibriladores de uso público, debería de haber dispositivos de ayuda en zonas acuáticas. Vemos muchas personas que, en zonas sin socorrista o fuera del horario de estos, intentan ayudar, pero sin conocimientos ni preparación es un riesgo que muchas veces hace que también se ahoguen en el intento. Disponer de un equipo que te permita flotar y desplazarte hacia la persona en peligro es también muy importante para reducir el número de casos”, sentencia el experto.
En el desglose por comunidades autónomas en lo que va de año, Andalucía lidera el balance anual con 52 fallecimientos, seguida de Canarias y la Comunitat Valenciana, ambas con 39, Catalunya (36) y Galicia (34). Si se considera solo el mes de julio, la Comunitat Valenciana encabeza el número de muertes con 22, seguida de Andalucía y Catalunya (13 cada una). Únicamente Extremadura y Ceuta no han registrado víctimas por ahogamiento hasta la fecha.
3. Acoso escolar: ¿Cómo se pueden reparar los daños tras un caso grave?
En The Conversation por Cecilia Ruiz Esteban, Inmaculada Méndez Mateo, Juan Pedro Martínez Ramón, Universidad de Murcia
Un adolescente de 16 años con parálisis cerebral, acosado física y sexualmente durante días por sus compañeros de clase. Tras la denuncia y el clamor de medios y opinión pública: ¿qué ocurre con la víctima y los agresores? ¿Cómo se puede reparar un daño como este? ¿Qué contempla la ley y qué recomiendan las investigaciones especializadas?
Un adolescente de 16 años con parálisis cerebral, acosado física y sexualmente durante días por sus compañeros de clase. Tras la denuncia y el clamor de medios y opinión pública: ¿qué ocurre con la víctima y los agresores? ¿Cómo se puede reparar un daño como este? ¿Qué contempla la ley y qué recomiendan las investigaciones especializadas?
Este reciente caso de bullying en un instituto de Almendralejo (en la provincia extremeña de Badajoz, España) nos obliga a plantearnos no solo cómo prevenir y detectar mejor, sino también qué medidas tomar una vez detectado.
Colectivos vulnerables
El mayor riesgo para sufrir agresiones reiteradas en la escuela es “ser diferente”. Es la situación de los alumnos o alumnas que tienen algún tipo de discapacidad, y que representan el 80.3 % de las víctimas de acoso en España. En todo el mundo, el 40 % de las víctimas de bullying escolar pertenecen a colectivos vulnerables (discapacidad, migrantes, LGTBIQ+).
Sabemos también gracias al mismo informe que 8 de cada 10 casos de acoso consisten en burlas, rechazos o aislamientos (en este último caso, los más afectados son los niños y niñas con alguna discapacidad física), y que el riesgo de victimización aumenta en los casos de trastorno del espectro autista y de alumnado con dificultades comunicativas o lingüísticas.
Curiosamente, aunque dichas situaciones suelen ser más frecuentes en la etapa de Educación Secundaria (el 40 % de los casos durante primer y segundo curso), sabemos que hasta un 50 % de los casos podrían prevenirse con detección temprana en etapas educativas iniciales
Curiosamente, aunque dichas situaciones suelen ser más frecuentes en la etapa de Educación Secundaria (el 40 % de los casos durante primer y segundo curso), sabemos que hasta un 50 % de los casos podrían prevenirse con detección temprana en etapas educativas iniciales.
¿Cómo atendemos a las víctimas?
A pesar de la prevalencia de este problema en los centros educativos, aún faltan protocolos de reparación integral que incluyan atención psicológica, seguimiento académico y mediación restaurativa. Por ejemplo, en España, el 94 % de las víctimas sufre algún problema psicológico y una de cada cinco necesita tratamiento psicológico especializado.
Por esta razón la prioridad absoluta es garantizar la seguridad física y emocional inmediata de la víctima mediante medidas de protección (como cambios de rutina o supervisión) y ofrecer apoyo psicológico especializado para manejar el trauma y empoderarla para recuperar su voz y control. ¿Cómo podemos hacerlo?
Espacios para el perdón emocional
Si la víctima así lo desea, de manera voluntaria y sin coerción alguna, puede disponer de un espacio seguro donde liberar la carga emocional (rabia, miedo) asociada al agresor como camino hacia el perdón emocional.
Los encuentros cara a cara (como los “círculos restaurativos”) pueden ser herramientas poderosas para la reparación, pero solo bajo condiciones estrictas
Los encuentros cara a cara (como los “círculos restaurativos”) pueden ser herramientas poderosas para la reparación, pero solo bajo condiciones estrictas. Su éxito depende de la voluntariedad explícita y preparación psicológica adecuada de la víctima, quien jamás debe sentirse presionada. Ambos actores, especialmente la víctima, necesitan apoyo individual previo para clarificar necesidades y emociones. El agresor debe mostrar signos de arrepentimiento y haber iniciado su proceso de responsabilización.
El objetivo no es únicamente “pedir perdón”, sino que el agresor escuche el impacto real de sus acciones, la víctima exprese su dolor en un entorno protegido y, si es viable, se exploren conjuntamente formas de reparación y acuerdos de convivencia futura.
Es vital subrayar que estos encuentros no son adecuados en todos los casos; situaciones de trauma severo, desequilibrio de poder extremo o falta de disposición del agresor pueden hacerlos retraumatizantes. Son una opción, no un imperativo
Es vital subrayar que estos encuentros no son adecuados en todos los casos; situaciones de trauma severo, desequilibrio de poder extremo o falta de disposición del agresor pueden hacerlos retraumatizantes. Son una opción, no un imperativo.
Reparación del daño
La evidencia científica es contundente: intervenir únicamente con la víctima resulta insuficiente y contraproducente a largo plazo. Abordar el acoso de forma efectiva y restaurativa requiere un cambio de paradigma: del castigo aislado a la responsabilización activa, la reparación del daño y la construcción de una comunidad escolar segura y respetuosa para todos. La “reparación” debe servir para que la víctima se sienta apoyada y protegida, y la escuela entera aprenda y mejore.
El enfoque restaurativo trasciende el castigo tradicional, priorizando la sanación de las heridas, la responsabilización activa de los agresores y la reconstrucción de relaciones seguras dentro de la comunidad escolar.
Se trata de guiar a los involucrados –especialmente al agresor o agresores– hacia la comprensión profunda del impacto causado y la asunción de acciones concretas para enmendar el perjuicio
Se trata de guiar a los involucrados –especialmente al agresor o agresores– hacia la comprensión profunda del impacto causado y la asunción de acciones concretas para enmendar el perjuicio: disculpas significativas, gestos reparadores simbólicos o cambios de comportamiento verificables, fundamentales para que la víctima sienta validado su sufrimiento y perciba el apoyo comunitario.
¿Qué hacemos con los agresores?
Respecto a los agresores, la ley española prioriza medidas educativas sobre las punitivas, es decir, el 85 % de los casos se gestionan con programas de reeducación conductual y mediación, pero solo el 35 % de los centros aplican estos programas de forma efectiva.
Por eso es crucial ir más allá de las sanciones: se requiere una intervención terapéutica y psicoeducativa obligatoria que aborde las causas subyacentes de su comportamiento (falta de empatía, necesidad de dominio, problemas familiares), fomente una genuina responsabilización por el daño causado y desarrolle habilidades prosociales
Por eso es crucial ir más allá de las sanciones: se requiere una intervención terapéutica y psicoeducativa obligatoria que aborde las causas subyacentes de su comportamiento (falta de empatía, necesidad de dominio, problemas familiares), fomente una genuina responsabilización por el daño causado y desarrolle habilidades prosociales. Sin este trabajo profundo, el riesgo de reincidencia es alto.
El apoyo activo de los compañeros
Los testigos y compañeros desempeñan un papel vital. Es esencial educarles para romper la “cultura del silencio”, enseñarles a reconocer e intervenir ante el acoso de forma segura, y fomentar un clima de aula que rechace activamente el acoso y apoye a quien sufre.
Para que una víctima se sienta verdaderamente segura nuevamente en el mismo entorno donde ocurrió el acoso, la investigación señala que es indispensable que perciba cambios concretos y sostenidos. Además de una respuesta clara y contundente del centro escolar, las medidas de protección visibles y la evidencia de un cambio genuino en el agresor, es crucial sentir el apoyo activo de los compañeros.
¿Qué deben saber las familias?
Además de contar con la información sobre las principales características del acoso para saber identificar indicadores o signos de riesgo, la familia puede contribuir desde la educación con un estilo educativo centrado en una comunicación eficaz y en un apoyo incondicional.
Siempre es imprescindible encontrar un equilibrio entre el apoyo y la comunicación y el control y las normas. En el caso de los menores con alguna discapacidad, la sobreprotección puede ponerles aún en mayor riesgo de vulnerabilidad
Siempre es imprescindible encontrar un equilibrio entre el apoyo y la comunicación y el control y las normas. En el caso de los menores con alguna discapacidad, la sobreprotección puede ponerles aún en mayor riesgo de vulnerabilidad.
Propuesta de Protocolo Estatal Integral
Un protocolo estatal efectivo contra el acoso debe ser obligatorio, claro y cubrir todas las fases del proceso:
- Mecanismos accesibles y confidenciales para la detección y reporte.
- Formación obligatoria para el personal.
- Actuación inmediata: implica garantizar la seguridad y derivación psicológica urgente para la víctima, y aplicar medidas protectoras iniciales (como separación o suspensión cautelar) y notificación formal a la familia del agresor.
- Investigación rápida y rigurosa que recoja información imparcial de todas las partes.
Aunque todavía no hay un protocolo general a nivel estatal, en España varias comunidades autónomas integran elementos restaurativos en sus protocolos generales contra el acoso, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco
- Intervención integral: apoyo psicológico continuado a la víctima; intervención obligatoria con el agresor; trabajo con las familias de ambos e intervención grupal con testigos para cambiar dinámicas y fomentar apoyo.
- Comunicación a la comunidad: realizada con prudencia y respetando la privacidad, debe informar sobre los pasos generales tomados (aplicación del protocolo, apoyo a la víctima, medidas con el agresor, trabajo en el aula para reforzar la confianza y el mensaje de tolerancia cero.
Aunque todavía no hay un protocolo general a nivel estatal, en España varias comunidades autónomas integran elementos restaurativos en sus protocolos generales contra el acoso, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco.
Romper el ciclo de violencia y sanar a la víctima
Un enfoque holístico debe combinar prevención temprana, inclusión real y estrategias de reinserción basadas en evidencia, no solo para sanar a las víctimas, sino para romper el ciclo de violencia desde su raíz
Cualquier forma de violencia es intolerable e injustificable. Los centros educativos tienen un papel fundamental para prevenir y erradicar las situaciones de acoso educando en la no violencia y en la tolerancia hacia la diversidad, reforzando la educación emocional y promoviendo valores de convivencia y de respeto.
Un enfoque holístico debe combinar prevención temprana, inclusión real y estrategias de reinserción basadas en evidencia, no solo para sanar a las víctimas, sino para romper el ciclo de violencia desde su raíz.
4. No sólo es genética: las desigualdades y la falta de libertades políticas aceleran el envejecimiento
Artículo de Mayte Rius en La Vanguardia.
Envejecer más rápido o más lento no solo es cuestión de genética ni de cuidarse. Las disparidades en el deterioro físico y mental también vienen marcadas por el lugar donde se vive: desde el aire que se respira hasta los políticos que gobiernan, pasando por las desigualdades económicas o de género de esa sociedad
Envejecer más rápido o más lento no solo es cuestión de genética ni de cuidarse. Las disparidades en el deterioro físico y mental también vienen marcadas por el lugar donde se vive: desde el aire que se respira hasta los políticos que gobiernan, pasando por las desigualdades económicas o de género de esa sociedad. Ese es uno de los principales hallazgos de un ambicioso estudio publicado en Nature Medicine que analiza datos de más de 161.000 personas en 40 países e identifica los factores físicos, sociales y políticos que inciden en el proceso de envejecimiento.
Los investigadores han calculado el grado de envejecimiento bioconductual de esas personas a través de la brecha entre su edad cronológica (los años que tiene) y su edad biológica estimada. La estimación la hacen tomando en consideración los factores de protección y de riesgo para un envejecimiento saludable que presenta cada individuo: desde sus habilidades cognitivas y funcionales para la vida diaria hasta los años de escolarización, la actividad física que realiza, si hay o no sobrepeso, diabetes, hipertensión o consumo alcohol, por citar algunos.
Y lo que vieron es que las personas que experimentaban un envejecimiento acelerado (su edad bioconductual era superior a la cronológica) tenían ocho veces más probabilidades de tener dificultades para realizar las tareas diarias y cuatro veces más probabilidades de padecer deterioro cognitivo que las que tenían el envejecimiento más retrasado.
Y lo que vieron es que las personas que experimentaban un envejecimiento acelerado (su edad bioconductual era superior a la cronológica) tenían ocho veces más probabilidades de tener dificultades para realizar las tareas diarias y cuatro veces más probabilidades de padecer deterioro cognitivo que las que tenían el envejecimiento más retrasado
También compararon los resultados de esa brecha entre la edad real y la bioconductual (que denominan BBAG) por zonas. Como resultado, detectaron que el envejecimiento acelerado era más pronunciado en países de ingresos bajos, como Egipto y Sudáfrica, seguidos de los países de Asia y América Latina, mientras que los países europeos mostraban las tasas más altas de envejecimiento saludable.
Los predictores de un deterioro más rápido
Y cuando analizaron lo que denominan las influencias exposomales (todos los factores externos, no genéticos, que afectan al envejecimiento) identificaron varios predictores de ese envejecimiento acelerado. Son factores físicos, como la calidad del aire; sociales, como la desigualdad económica o de género; pero también políticos, como la baja calidad democrática, la escasa representación política o la falta de elecciones libres o de sufragio universal.
“Hemos visto que el envejecimiento saludable no solo depende de lo individual, de tu genética o del estilo de vida que llevas, sino que también hay factores de riesgo y de protección colectivos: los países que tienen menos igualdad, peor calidad del aire y contextos políticos adversos están envejeciendo aceleradamente”, explica a La Vanguardia Sandra Baez, profesora de la Universidad de los Andes y autora de la investigación junto a Agustín Ibañez, con quien trabaja en el Instituto de Salud Cerebral Global, del Trinity College Dublin.
Y cree que ese envejecimiento acelerado tiene que ver “con el estrés crónico que representa estar viviendo en esas condiciones sociopolíticas, un estrés que dispara los mecanismos relacionados con la inflamación
Y cree que ese envejecimiento acelerado tiene que ver “con el estrés crónico que representa estar viviendo en esas condiciones sociopolíticas, un estrés que dispara los mecanismos relacionados con la inflamación”.
Por ello, dice Baez, no basta con que las personas adopten medidas individuales para envejecer bien, “sino que es labor de los gobiernos, a través de las políticas públicas, procurar entornos más saludables, con menos polución y menos inequidades” que ayuden a retrasar el deterioro por la edad.
En este sentido, el análisis comparativo que han realizado de las brechas entre la edad real y la bioconductual también revela que a hay factores de riesgo y de protección frente al envejecimiento muy potentes. “A nivel individual, pesa mucho tener pérdidas auditivas o visuales, hipertensión, colesterol alto, diabetes u obesidad, mientras que la actividad física regular, mantener las habilidades funcionales y un buen nivel educativo son factores de protección muy potentes”, resume la investigadora.
Y subraya que todo eso es tratable y puede abordarse a título individual, tomando conciencia para adaptar el estilo de vida, “pero también desde las políticas públicas, facilitando el acceso a la salud para que las personas tengan tratamientos, creando más espacios verdes donde poder hacer ejercicio u ofreciendo educación gratuita de calidad”
Y subraya que todo eso es tratable y puede abordarse a título individual, tomando conciencia para adaptar el estilo de vida, “pero también desde las políticas públicas, facilitando el acceso a la salud para que las personas tengan tratamientos, creando más espacios verdes donde poder hacer ejercicio u ofreciendo educación gratuita de calidad”.
Factores que marcan la diferencia
El estudio identifica una lista de factores clave en el envejecimiento:
- Los protectores: Educación, actividad física regular, buen estado funcional, bienestar subjetivo (satisfacción con la vida, emociones positivas...)
- Los de riesgo: Hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad, pérdida auditiva, problemas de sueño, pobreza o bajo estatus socioeconómico.
- Los del exposoma: Son factores macroestructurales, que van más allá del individuo, y de diferente tipo:
-- Físicos: contaminación del aire.
-- Sociales: migración forzada, desigualdad económica estructural, desigualdad de género.
-- Políticos: Baja calidad democrática, escasa representación política, falta de elecciones libres, sufragio limitado.
Porque tanto Baez como Ibañez consideran que, con una tendencia al alza de las demencias y del envejecimiento acelerado, es crucial para la salud pública global reducir los riesgos que son modificables por la vía de fortalecer los factores protectores y de abordar las desigualdades, muy especialmente en los países con ingresos más bajos y condiciones políticas más adversas, que es donde la gente envejece más rápido y, por tanto, tiene más riesgo de deterioro cognitivo, discapacidad física y menor calidad de vida.
5. Un cambio de paradigma en la prevención del suicidio: Reino Unido abandona la predicción del riesgo en favor de un enfoque biopsicosocial y relacional
De Infocop del Consejo General de Psicología de España.
Cada año, más de 720.000 personas fallecen por suicidio según la Organización Mundial de la Salud. Concretamente, en Reino Unido, fallecen por esta causa 17 personas al día. De ellas, cinco están en contacto con los servicios de salud mental y, sorprendentemente, cuatro de esas cinco habían sido clasificadas de "bajo" o "ningún riesgo" en su última evaluación
Cada año, más de 720.000 personas fallecen por suicidio según la Organización Mundial de la Salud. Concretamente, en Reino Unido, fallecen por esta causa 17 personas al día. De ellas, cinco están en contacto con los servicios de salud mental y, sorprendentemente, cuatro de esas cinco habían sido clasificadas de "bajo" o "ningún riesgo" en su última evaluación. Estos datos alarmantes correspondientes al país británico ponen en evidencia una paradoja: los actuales métodos de predicción de riesgo suicida -basados en escalas y estratificaciones como «bajo, medio o alto riesgo»— han demostrado ser ineficaces, además de científicamente inválidos.
Frente a este panorama, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS England) ha lanzado una nueva guía de buenas prácticas para profesionales de la salud mental titulada “Staying safe from suicide”, que abandona el enfoque basado en la predicción del riesgo para adoptar un modelo centrado en la persona, biopsicosocial y centrado en la relación terapéutica. Esta guía, elaborada con la colaboración de más de 120 profesionales, investigadores/as y expertos/as por experiencia vivida, busca cambiar radicalmente la forma en que los/as profesionales abordan la evaluación y gestión del suicidio.
Por qué hace falta un cambio: la ineficacia de la predicción del riesgo
Las herramientas que intentan predecir el riesgo de suicidio mediante escalas y categorías (bajo, medio, alto riesgo) no funcionan. Así lo constatan los autores de esta guía, apoyándose en investigaciones científicas y en informes del Instituto Nacional de Salud y Cuidados (NICE) y del cuerpo forense británico.
Según se indica en la guía, este sistema no solo es ineficaz, sino también perjudicial, ya que genera una falsa sensación de seguridad y puede invisibilizar señales de alarma
Estas herramientas están tan extendidas en muchos servicios de Reino Unido, que han generado una "cultura del checklist", utilizando formularios y listas de verificación que no están validadas y carecen de valor predictivo. De hecho, lejos de facilitar una atención clínica eficaz, tienden a despersonalizar la atención, centrándose en cumplir con el procedimiento en lugar de comprender realmente al paciente. Según se indica en la guía, este sistema no solo es ineficaz, sino también perjudicial, ya que genera una falsa sensación de seguridad y puede invisibilizar señales de alarma.
Hacia una atención biopsicosocial e inclusiva
El documento parte de una premisa esencial: toda atención en salud mental debe enfocarse desde una perspectiva biopsicosocial, reconociendo que los individuos tienen necesidades y fortalezas emocionales, psicológicas, sociales y físicas complejas. Este modelo considera de forma integrada los factores biológicos (por ej., enfermedades crónicas, consumo de sustancias), psicológicos (por ej., desesperanza, baja autoestima, autocrítica…) y sociales(por ej., aislamiento, duelo, problemas económicos, violencia…), que inciden en la conducta suicida, favoreciendo intervenciones más amplias que las puramente médicas, y reforzando la necesidad de contar, para ello, con equipos multidisciplinares.
Esto implica que la seguridad no puede abordarse de manera aislada, sino como parte integral de la atención en salud mental
Esto implica que la seguridad no puede abordarse de manera aislada, sino como parte integral de la atención en salud mental. En este sentido, la guía propone sustituir el enfoque predictivo por un modelo estructurado en tres elementos interconectados:
1. Evaluación de seguridad (explorar)
2. Formulación de la seguridad (mapear)
3. Gestión y planificación de la seguridad (actuar y planificar)
Esta metodología reconoce que la suicidalidad no es estática, sino que puede cambiar rápidamente. Por tanto, propone un abordaje dinámico, relacional y adaptado a las necesidades cambiantes de cada persona.
Evaluación y formulación de la seguridad: comprensión y esperanza
Uno de los pilares fundamentales de la guía es la evaluación de la seguridad. Esta no debe reducirse a un formulario o a preguntas simplistas. En su lugar, debe basarse en conversaciones abiertas y sensibles, en las que se valide emocionalmente a la persona, se escuche con empatía y se indague sobre sus pensamientos y conductas suicidas (pasados y actuales), revisando señales de alerta y factores de riesgo.
Durante este proceso, se fomenta la construcción de la confianza y la esperanza realista: reconocer el dolor emocional y el sentimiento de desesperanza, al tiempo que se identifican pasos posibles hacia el bienestar.
La formulación de la seguridad, por su parte, consiste en construir una comprensión compartida de la situación actual de la persona. Se estructura en torno a las llamados “3-P”:
- Problema actual: ¿Qué dificultades están afectando a la capacidad de mantenerse a salvo?
- Factores precipitantes: ¿Qué circunstancias aumentan el riesgo de suicidio?
- Factores protectores: ¿Qué elementos pueden ayudar a reducir dicho riesgo?
Una formulación más completa puede incluir dos “P” adicionales:
- Factores predisponentes: como antecedentes de trauma o diagnósticos psicológicos no identificados.
- Factores perpetuadores: como adicciones o situaciones que mantienen el malestar.
Todo esto se realiza en un contexto de colaboración terapéutica, incluyendo —cuando es apropiado— a familiares, cuidadores u otras personas de confianza.
Gestión y planificación de la seguridad: intervención y empoderamiento
La gestión de la seguridad abarca tanto acciones inmediatas como la planificación a largo plazo. La guía destaca que un plan de seguridad colaborativo debe ser el corazón del cuidado terapéutico, diseñado de forma individualizada, para ayudar a la persona a afrontar momentos de crisis y evitar futuras situaciones de riesgo.
Las seis etapas del plan de seguridad
Basándose en el modelo de Stanley y Brown, la guía propone una estructura en seis pasos fundamentales:
1. Señales de advertencia: identificar pensamientos, emociones o situaciones que indiquen una posible crisis (por ejemplo, aniversarios, separaciones, aumento de la desesperanza).
2. Estrategias de afrontamiento: técnicas personales que han funcionado anteriormente y podrían volver a ser útiles.
3. Distracción a través de la conexión: actividades o interacciones que desvíen la atención del malestar emocional.
4. Apoyo de personas cercanas: identificar a familiares, cuidadores o personas de confianza que puedan brindar ayuda cuando las estrategias individuales no sean suficientes.
5. Apoyo profesional: incluir contactos de líneas de ayuda, profesionales de salud mental y servicios disponibles, especificando qué tipo de apoyo se necesita.
6. Seguridad del entorno: reducir el acceso a medios letales y abordar factores ambientales desencadenantes, incluyendo los riesgos online.
Este plan debe ser revisado con regularidad y adaptado a las necesidades específicas de cada individuo, considerando posibles ajustes para personas con discapacidades del aprendizaje o condiciones del neurodesarrollo.
Incluir a la familia y respetar la confidencialidad
Para menores o personas con discapacidad, la guía promueve la inclusión activa de familias o cuidadores, siempre con sensibilidad y respeto. Se aclara cuándo puede compartirse información sin consentimiento (riesgo vital, legislación específica, etc.).
El lenguaje importa: cómo hablar (y cómo no) del suicidio
La guía subraya el papel crucial del lenguaje en la prevención del suicidio. El lenguaje configura cómo pensamos y sentimos, y puede ser una herramienta de cuidado o de daño. A continuación, recogemos algunas de las recomendaciones clave recogidas al respecto en el documento:
- Utilizar términos respetuosos evita el estigma, por lo tanto:
-
-
Trata de evitar el uso de expresiones como “cometer suicidio” (asociado a delito), utilizando en su lugar: “morir por suicidio” o “quitarse la vida”.
-
No hablar de “intentos fallidos” o “exitosos”, sino de “intentos suicidas no fatales” o “fatales”.
-
Evitar etiquetas como “riesgo bajo” o “llamadas de atención”.
-
-
Se recomienda emplear preguntas abiertas, en lugar de afirmaciones cerradas que pueden aumentar la culpabilidad:
-
-
Incorrecto: “¿No estarás pensando en hacerte daño, no?”
-
Recomendado: “¿Qué pensamientos sobre el suicidio estás teniendo últimamente?”
-
-
Reflejar el lenguaje de la persona.
-
Hablar con tono compasivo, neutro y claro, también al interactuar con familias o redes de apoyo.
Hablar abiertamente sobre el suicidio no incita a nadie a actuar, sino que puede ofrecer un inmenso alivio al saber que está bien expresar lo que se siente. Esta apertura es especialmente importante en hombres, quienes tienen mayor riesgo de morir por suicidio y enfrentan fuertes barreras sociales para pedir apoyo emocional y buscar ayuda psicológica.
Implementación: acciones locales y nacionales
El cambio que propone esta guía no se logrará solo con recomendaciones. Requiere liderazgo institucional, formación continua, y una profunda transformación cultural. A nivel local, se proponen acciones como:
-
Nombrar líderes ejecutivos responsables de la implementación.
-
Crear estrategias con plazos claros.
-
Involucrar a personas usuarias y a los equipos profesionales.
-
Capacitar a todos los trabajadores en salud mental en los principios de la guía.
-
Eliminar los sistemas que emplean la estratificación de riesgo.
-
Evaluar resultados e integrar los planes de seguridad en los sistemas clínicos electrónicos.
A nivel nacional, se recomienda incorporar esta guía en los estándares profesionales, políticas regulatorias, procesos de inspección y formación sanitaria.
Como afirman las personas con experiencia vivida que han contribuido en este trabajo: "Cada persona merece sentirse vista y acompañada en sus momentos más oscuros, independientemente de su historia o circunstancias"
Compromiso multisectorial y respaldo profesional
La guía ha sido ampliamente respaldada por numerosas instituciones, incluyendo la Sociedad Británica de Psicología (BPS, British Psychological Society), el Colegio Real de Psiquiatras (Royal College of Psychiatrists), la Asociación de Psicoterapeutas Clínicos del Reino Unido, Samaritans, y Rethink Mental Illness, entre otras. Su aplicación trasciende los servicios del NHS, alentando también a profesionales del sector privado y del tercer sector a adoptarla.
Conclusión
De acuerdo con el SNS de Reino Unido, “Staying safe from suicide” supone un paso importante hacia una atención en salud mental más psicológica, emocional, humana y centrada en la persona. Sustituye la «frialdad» de las etiquetas de riesgo por la calidad humana del vínculo terapéutico. Frente a una realidad donde las decisiones pueden ser cuestión de minutos, ofrecer esperanza, escucha y comprensión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Como afirman las personas con experiencia vivida que han contribuido en este trabajo: "Cada persona merece sentirse vista y acompañada en sus momentos más oscuros, independientemente de su historia o circunstancias".
Para los/as profesionales de la salud mental, esta guía ofrece una referencia imprescindible para transformar la forma en que se escucha, se acompaña y se protege a quienes atraviesan momentos de sufrimiento
A este respecto, la Sociedad Británica de Psicología ha aplaudido la publicación de esta nueva guía, afirmando que «cada suicidio es una tragedia, y detrás de cada estadística se encuentran familias y amigos devastados, por lo que la publicación de esta nueva guía tan necesaria es muy bienvenida», dado que puede contribuir significativamente a la reducción del número de suicidios en Inglaterra, por lo que espera con interés su implementación.
Para los/as profesionales de la salud mental, esta guía ofrece una referencia imprescindible para transformar la forma en que se escucha, se acompaña y se protege a quienes atraviesan momentos de sufrimiento.
Además, muchas de las ideas contenidas en esta guía podrían resultar perfectamente aplicables al contexto español, donde también persisten prácticas basadas en formularios de estratificación del riesgo, a menudo desvinculadas de una comprensión profunda y humana de la experiencia suicida. Incorporar un enfoque biopsicosocial, dinámico y colaborativo, como el que promueve esta guía, permitiría reforzar la calidad de la atención en salud mental, mejorar la relación terapéutica y avanzar en una prevención del suicidio más eficaz, sensible y adaptada a las necesidades reales de las personas.
6. No, las vacunas no son la causa del autismo
En The Conversation de Ignacio López-Goñi.
Una de las razones tiene que ver con la desinformación y la desconfianza hacia la vacunación. Incluso ya se pone en duda uno de los objetivos de la Agenda de Inmunización: conseguir reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de vacuna para 2030.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, lleva mucho tiempo criticando las vacunas y ha expresado en varias ocasiones que las inyecciones infantiles causan enfermedades del desarrollo e incluso autismo. Estas afirmaciones han generado un aumento de los movimientos contrarios a las vacunas.
Un estudio reciente sugiere que, a pesar de que los programas de vacunación han prevenido más de 154 millones de muertes infantiles en los últimos cincuenta años, la cobertura vacunal mundial se ha atascado o incluso empeorado. Una de las razones tiene que ver con la desinformación y la desconfianza hacia la vacunación. Incluso ya se pone en duda uno de los objetivos de la Agenda de Inmunización: conseguir reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de vacuna para 2030.
Autismo y vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola
El trastorno del espectro autista es un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo caracterizados por alteraciones en la interacción social, déficits en la comunicación verbal y no verbal y patrones restringidos, repetitivos y estereotipados de comportamiento. El término incluye el autismo, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo.
Uno de los grandes problemas es su heterogeneidad clínica; de hecho, puede considerarse un cajón de sastre donde se agrupan numerosos síndromes clínicos, cuyos síntomas suelen aparecer mayoritariamente al año y medio de edad. Las causas se desconocen y existe un intenso debate y mucha investigación al respecto. Influyen varios factores, desde genéticos, neurológicos y bioquímicos hasta ambientales.
La coincidencia en la edad en la que aparecen los síntomas y en la que se administran las vacunas ha hecho que se relacionen ambos hechos sin ningún fundamento científico, en dos escenarios: vinculando el autismo con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR), y con el timerosal y el aluminio, conservantes que se añaden en algunas inmunizaciones
La coincidencia en la edad en la que aparecen los síntomas y en la que se administran las vacunas ha hecho que se relacionen ambos hechos sin ningún fundamento científico, en dos escenarios: vinculando el autismo con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR), y con el timerosal y el aluminio, conservantes que se añaden en algunas inmunizaciones.
Respecto a la vacuna SPR, la polémica comenzó en 1998 cuando el médico Andrew J. Wakefield sugirió una posible relación entre esa inmunización y el autismo. La noticia se difundió en todos los medios de comunicación, cundió el pánico y se redujeron drásticamente las coberturas vacunales en muchos países.
Sin embargo, se acabó demostrando que Wakefield había cometido fraude científico al falsificar datos: fue probado que algunos niños ya tenían síntomas neurológicos antes de ponerles la vacuna; algunos síntomas aparecieron varios meses después de la vacunación, por lo que no se podía demostrar la relación directa entre ambos hechos; y los pacientes del estudio habían sido reclutados durante una campaña antivacunación. Wakefield fue expulsado del registro de médico de Gran Bretaña.
Posteriormente, se realizaron gran cantidad de estudios con el objetivo de evaluar la seguridad de la vacuna. En ninguno de ellos se ha encontrado nunca una relación con el autismo. Por ejemplo, en 2014 se revisaron más de mil trabajos científicos en los que habían participado cerca de 1,3 millones de niños en Reino Unido, Japón, Polonia, Dinamarca y Estados Unidos. Los resultados sugieren que entre los grupos de niños vacunados el riesgo de autismo sería inferior.
No existe evidencia alguna de relación entre las vacunas y el autismo y otros eventos adversos graves.
Años más tarde, en 2021, se publicó una revisión exhaustiva de más de 56 000 artículos cuyas conclusiones confirmaban lo que ya se había publicado con anterioridad: no existe evidencia alguna de relación entre las vacunas y el autismo y otros eventos adversos graves.
El timerosal y el alumnio de las vacunas
El timerosal (o tiomersal) es un derivado del mercurio de muy baja toxicidad y con gran poder antiséptico y antifúngico. Este compuesto orgánico contiene etilmercurio, empleado como conservante en algunas vacunas para prevenir el crecimiento de microorganismos que las puedan contaminar. También se usa en otros productos médicos como preparaciones de inmunoglobulinas, antígenos para diagnosis de alergias, antisueros y productos nasales y oftálmicos.
No todas las vacunas llevan timerosal. Únicamente las modalidades en formato multidosis contienen dosis muy bajas para asegurar que se conservan de manera adecuada, evitando que crezcan bacterias u hongos.
La preocupación por el mercurio surgió a partir de las intoxicaciones por metilmercurio en el pescado, un compuesto neurotóxico capaz de concentrarse en el organismo y de pasar por la cadena alimentaria. Pero el etilmercurio del timerosal no es lo mismo que el metilmercurio, ya que el primero no se acumula en el organismo y se elimina rápidamente.
Su baja toxicidad se puso en evidencia tras utilizarlo para tratar la meningitis durante una fuerte epidemia ocurrida en Indiana (Estados Unidos) en 1929, cuando todavía no había antibióticos. El timerosal no funcionó como método curativo de la meningitis, pero ya entonces quedó clara su inocuidad en dosis 10 000 veces superior a la que contenían las vacunas. Hay una sólida evidencia de que los niños autistas tienen los mismos niveles de mercurio que los no autistas.
El timerosal no funcionó como método curativo de la meningitis, pero ya entonces quedó clara su inocuidad en dosis 10 000 veces superior a la que contenían las vacunas. Hay una sólida evidencia de que los niños autistas tienen los mismos niveles de mercurio que los no autistas
Respecto al aluminio, ahora se acaba de publicar otro estudio para dilucidar si la exposición acumulada a este compuesto contenido en las vacunas administradas durante los primeros 2 años de vida está asociada con el desarrollo posterior de enfermedades autoinmunes, alérgicas o neurológicas, como el autismo.
Basándose en los datos de todos los niños nacidos vivos en Dinamarca entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2018, los investigadores estudiaron la cantidad total de aluminio recibida a través de las vacunas (difteria, tétanos, tos ferina acelular, polio inactivado, Hib, neumococo) hasta los 2 años e hicieron un seguimiento hasta los 5 años de edad.
Pues bien, no se encontró ninguna asociación entre la exposición acumulada al aluminio por las vacunas en los primeros años de vida y el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, atópicas/alérgicas o trastornos del neurodesarrollo. Este estudio proporciona una evidencia poblacional sólida y bien controlada para refutar preocupaciones infundadas sobre que las vacunas con aluminio causen autismo u otras enfermedades crónicas.
Las vacunas son los medicamentos más regulados, vigilados y seguros, y constituyen la mejor estrategia para prevenir enfermedades que pueden llegar a ser mortales
En conclusión, existe una extensa y sólida evidencia epidemiológica respecto a la ausencia de relación entre las vacunas, el timerosal, el aluminio y la prevalencia de autismo en la población. Las vacunas son los medicamentos más regulados, vigilados y seguros, y constituyen la mejor estrategia para prevenir enfermedades que pueden llegar a ser mortales.
7. El consumo de cannabis cae un 40% entre los adolescentes españoles en 20 años
Artículo en El País.
En las últimas dos décadas, el consumo de marihuana ha caído un 40% en la población de entre 14 y 18 años en las últimas dos décadas
En el 2004, cuando el cannabis había alcanzado sus niveles máximos de consumo en España entre los adolescentes, el 25% de los alumnos de secundaria decían haberlo tomado en el último mes. Actualmente, el 15% de los jóvenes ha respondido afirmativamente a esa cuestión, según revela la Monografía sobre cannabis 2025: consumo y consecuencias, presentado por el Ministerio de Sanidad. En las últimas dos décadas, el consumo de marihuana ha caído un 40% en la población de entre 14 y 18 años en las últimas dos décadas.
La bajada del consumo, explica el informe, podría estar relacionado con “una transformación en los patrones de conducta y en la percepción del riesgo entre la juventud”. Algunas de las razones señaladas están vinculadas a las campañas de prevención, los cambios en el entorno social y una mayor concienciación sobre los efectos adversos del cannabis.
En términos de consumo diario, por otra parte, el informe revela que ha habido un leve incremento en los últimos años, pero con un rango de prevalencia reducido; es decir, que solo un 2,5% de la población realiza ese consumo cotidiano
Sin embargo, los datos no arrojan los mismos resultados para la población de entre 15 a 64 años, donde los indicadores están prácticamente igual: uno de cada diez dice haber consumido cannabis en los últimos 30 días. En términos de consumo diario, por otra parte, el informe revela que ha habido un leve incremento en los últimos años, pero con un rango de prevalencia reducido; es decir, que solo un 2,5% de la población realiza ese consumo cotidiano.
El impacto sanitario y social del cannabis está en el centro del análisis. Solo por detrás de la cocaína, la marihuana es la segunda droga responsable de admisiones a tratamientos por adicción, representando un 27,4% de los casos en toda la población. En el caso de los menores de 18 años, es la causa por la que el 93,5% comienzan un tratamiento por dependencia a sustancias ilegales
Si se observan los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas no terapéuticas, la presencia de la marihuana es incluso superior a la de la cocaína. El 46,2 % de los casos han estado relacionados al consumo de esta.
Los autores no descartan que exista una relación entre el descenso del consumo de cannabis y el incremento de otras sustancias psicoactivas o, incluso, de productos percibidos como menos nocivos
Los autores no descartan que exista una relación entre el descenso del consumo de cannabis y el incremento de otras sustancias psicoactivas o, incluso, de productos percibidos como menos nocivos. Estos factores socioculturales “podrían estar reconfigurando las tendencias de consumo en este grupo de edad”, aseguran en el comunicado.
Para seguir haciendo frente al consumo y a las consecuencias derivadas del mismo, el informe expone la necesidad de una “respuesta integral e intersectorial”. En general, la vigilancia epidemiológica, la prevención basada en evidencia, y el refuerzo de las políticas públicas en salud y educación son los tres ejes principales de acción planteados en el informe de Sanidad.
Aunque los datos con respecto al consumo son positivos con respecto al consumo, no puede decirse lo mismo de la evolución de la droga que circula por España
Aunque los datos con respecto al consumo son positivos con respecto al consumo, no puede decirse lo mismo de la evolución de la droga que circula por España.
El estudio también concluye que el cannabis que se consume presenta concentraciones más altas de tetrahidrocannabinol ―el principal compuesto psicoactivo de la droga, conocido como THC―. Así, en las muestras analizadas ha alcanzado un 29% en hachís y un 12,6% en la hierba, cifras “muy superiores” a las registradas hace dos décadas, según la investigación.
Ese aumento de la concentración de THC implica mayor riesgo de trastornos mentales, dependencia o problemas cardiovasculares. Además, el estudio destaca que a mayor concentración de THC, mayor prevalencia e intensidad de estos efectos dañinos
Ese aumento de la concentración de THC implica mayor riesgo de trastornos mentales, dependencia o problemas cardiovasculares. Además, el estudio destaca que a mayor concentración de THC, mayor prevalencia e intensidad de estos efectos dañinos.
El informe también destaca la presencia de nuevas modalidades de consumo como comestibles o líquidos para vapear (e-líquidos). Del mismo modo, se ha registrado la aparición de cannabinoides sintéticos —principalmente papel impregnado, golosinas, snacks—, que por su velocidad de aparición, facilidad de acceso y diversidad química consiguen eludir la regulación o una evaluación de riesgos asociados efectiva. “Cuando un cannabinoide sintético es, o está a punto de ser controlado legalmente, los fabricantes tienen una o varias sustancias de sustitución preparadas para la venta”, subraya el estudio.
8. Pilar Pinilla, presidenta AES: "La economía de la salud debería ser central en la toma de decisiones políticas"
Pilar Pinilla asume la presidencia de AES con el reto de reforzar su papel como agente clave en decisiones sanitarias y fomentar la colaboración internacional.
Pilar Pinilla ha llegado a la presidencia de la Asociación de Economía de la Salud (AES) en un momento clave para el sistema sanitario, con nuevos marcos normativos en marcha y un creciente interés por aplicar criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad en la toma de decisiones
Pilar Pinilla ha llegado a la presidencia de la Asociación de Economía de la Salud (AES) en un momento clave para el sistema sanitario, con nuevos marcos normativos en marcha y un creciente interés por aplicar criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad en la toma de decisiones.
Con una trayectoria consolidada en el ámbito académico e investigador, y experiencia internacional en el NICE británico -es directora asociada de NICE International-, la nueva presidenta apuesta por reforzar el papel de AES como agente de referencia para instituciones públicas y privadas, promover colaboraciones internacionales y consolidar la multidisciplinariedad como seña de identidad.
-Lo primero, enhorabuena por el nombramiento. Seguro que lo asume con ilusión, aunque también con un poco de vértigo, ¿no?
-Siempre impone un poco, pero sobre todo es mucha ilusión. Cojo el testigo con entusiasmo y también con respeto. Es una gran responsabilidad, pero también un reto, y eso es lo bonito. Además, AES cumple este año 40 años, y el próximo celebramos las 45 Jornadas de Economía de la Salud. Es un momento muy especial. Desde su origen, AES ha sido fiel a su misión de fomentar el conocimiento y promover el debate en economía y salud, y eso es precisamente lo que queremos seguir haciendo.
-¿Qué objetivos se marca al frente de la asociación?
Este plan tiene tres líneas prioritarias: la primera, fortalecer la influencia de AES en la agenda sanitaria española; queremos seguir siendo un referente para los decisores políticos. Un ejemplo fue nuestra participación en la consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre evaluación de tecnologías sanitarias
-Lo primero es continuar la implementación del plan estratégico que iniciamos en 2022 y que llega hasta 2027. Yo ya estaba en la Junta Directiva cuando lo lanzamos, y llevo más de 15 años como socia de AES.
Este plan tiene tres líneas prioritarias: la primera, fortalecer la influencia de AES en la agenda sanitaria española; queremos seguir siendo un referente para los decisores políticos. Un ejemplo fue nuestra participación en la consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre evaluación de tecnologías sanitarias.
-¿Y las otras dos líneas?
-La segunda es consolidar y ampliar las colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales alineadas con nuestros valores. Hemos colaborado recientemente con la Organización Médica Colegial y trabajamos con asociaciones internacionales de economía de la salud, incluyendo América Latina. Porque los retos de nuestro sistema son similares a los que enfrentan otros países, y es clave compartir soluciones.
La tercera línea es impulsar la multidisciplinariedad. La economía de la salud no es solo cosa de economistas: participan médicos, gestores, sociólogos… Las jornadas anuales de AES reflejan esa diversidad, con temas que van desde la digitalización y la gestión sanitaria hasta el cambio climático o los conflictos bélicos.
-¿Cree que la economía de la salud está lo suficientemente integrada en las decisiones políticas sanitarias?
Nuestros socios han estudiado y propuesto reformas clave: desde el copago farmacéutico hasta la gestión de listas de espera o la evaluación económica de tecnologías. Es una disciplina que debería ser central en la toma de decisiones políticas
-La economía de la salud es una herramienta fundamental. Proporciona marcos analíticos y criterios explícitos para valorar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad. Y lo hace desde el rigor científico. Nuestros socios han estudiado y propuesto reformas clave: desde el copago farmacéutico hasta la gestión de listas de espera o la evaluación económica de tecnologías. Es una disciplina que debería ser central en la toma de decisiones políticas.
-Se habla mucho ahora de financiar en base al valor. ¿Es este el camino?
-Sin duda. Pero hay que preguntarse: ¿valor para quién? Hablamos de medicina basada en valor, sí, pero también en el valor que percibe la sociedad, el paciente. Porque todas las políticas sanitarias están interrelacionadas con las sociales. Tenemos que responder a esos retos con un enfoque transversal, centrado en el valor social, y sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema.
-En ese contexto, la transformación demográfica y tecnológica está cambiando las reglas del juego.
Efectivamente. Tenemos una población envejecida, más enfermedades crónicas, nuevos determinantes sociales y un entorno cambiante. Son retos, pero también reflejo de que hemos avanzado. La clave ahora es adaptar el sistema para garantizar calidad de vida y sostenibilidad. Para eso es fundamental anticiparse: hacer un escaneo del horizonte tecnológico, planificar, evaluar e implementar modelos de financiación creativos si hace falta. Y esto debe hacerse en foros que reúnan a todos los actores: sanitarios, tecnológicos, gestores, pacientes.
Necesitamos taxonomías claras, evidencia mínima exigible y criterios de decisión útiles para los gestores sanitarios. Y esto debe construirse sobre la base de la evidencia y la colaboración
-¿Cómo se puede evaluar una tecnología disruptiva como la inteligencia artificial?
-Es un reto, sí, pero ya estamos en ello. La experiencia en evaluación de tecnologías sanitarias nos ha preparado para este momento. Ahora se están desarrollando marcos de estándares de evidencia específicos para tecnologías digitales. La RedETS, por ejemplo, ya ha trabajado en ello, y muchos de sus miembros son socios de AES. Necesitamos taxonomías claras, evidencia mínima exigible y criterios de decisión útiles para los gestores sanitarios. Y esto debe construirse sobre la base de la evidencia y la colaboración.
-Hablaba de determinantes sociales. ¿Entronca la economía de la salud en el enfoque One Health?
-Totalmente. Salud humana, salud animal, medio ambiente… están interconectados. En nuestras jornadas se ha hablado del papel de las vacunas, de la resistencia antimicrobiana, del impacto del clima. Y desde luego, los gestores tienen mucho que decir, porque son quienes deben poner en práctica estas políticas. Igual que los pacientes: tenemos que incorporar sus valores, sus prioridades y sus expectativas en las decisiones. Es fundamental que los criterios de evaluación reflejen los valores de la sociedad.
Igual que los pacientes: tenemos que incorporar sus valores, sus prioridades y sus expectativas en las decisiones. Es fundamental que los criterios de evaluación reflejen los valores de la sociedad
-Uno de los retos actuales es la variabilidad en la práctica clínica y la equidad territorial. ¿Qué papel puede jugar AES ahí?
-La clave es que los criterios sean explícitos. Estamos en un momento de transformación normativa. La Ley del Medicamento, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias… AES ve estos marcos como una oportunidad, pero ahora hay que desarrollarlos e implementarlos bien. Y ahí queremos estar. Aportando conocimiento y experiencia para que la evaluación sea rigurosa, útil y medible.
También a nivel europeo, porque con el nuevo reglamento HTA estamos obligados a colaborar internacionalmente en evaluación de tecnologías sanitarias.
-Usted trabaja en el NICE británico; se ha hablado durante años de crear un NICE español. ¿Lo ve factible?
Mientras tanto, debemos asegurarnos de que el desarrollo actual sea el mejor posible, con resultados medibles y retorno claro de la inversión. La independencia, desde luego, aporta valor
-AES siempre ha defendido la creación de una agencia independiente de evaluación. Es cierto que el Real Decreto de ETS no lo contempla por ahora, pero puede ser un objetivo a medio o largo plazo.
Mientras tanto, debemos asegurarnos de que el desarrollo actual sea el mejor posible, con resultados medibles y retorno claro de la inversión. La independencia, desde luego, aporta valor.
9. Nuria Riesco, neuróloga y paciente de migraña: "La gente se equivoca pensando que lo suyo no es migraña porque se soluciona con un ibuprofeno"
Entrevista de Lucía Cancela de La Voz de la Salud.
"Es algo que siempre me preguntan, que si hice la especialidad por mi diagnóstico, pero yo me enteré de que la tenía cuando ya trabajaba", reconoce la experta del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que añade: "Si yo tardé en darme cuenta, siendo especialista, imagínate la población en general. El diagnóstico es tardío en muchas ocasiones"
La doctora Nuria Pilar Riesco es médica y paciente. En concreto, se dedica a tratar lo que padece: migraña. Y, lejos de lo que se pueda pensar, no se hizo neuróloga y se especializó en cefaleas para encontrar la cura o causa de su enfermedad: "Es algo que siempre me preguntan, que si hice la especialidad por mi diagnóstico, pero yo me enteré de que la tenía cuando ya trabajaba", reconoce la experta del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que añade: "Si yo tardé en darme cuenta, siendo especialista, imagínate la población en general. El diagnóstico es tardío en muchas ocasiones", lamenta.
La migraña se trata de una enfermedad neurológica que se caracteriza por dolor de cabeza, con una intensidad que oscila entre moderada e intensa, y que se puede acompañar de síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y dificultad para concentrarse.
El caso de Riesco fue creciendo en dolor con el paso de los años. Al principio, era algo leve que padecía de vez en cuando. Con un ibuprofeno se solucionaba. Esto retrasó la detección: «A veces, la gente se equivoca pensando que lo suyo no es migraña porque se soluciona con un ibuprofeno. Las crisis pueden tener diferentes intensidades. Con las que son leves-moderadas, puede funcionar un antiinflamatorio como este», apunta. Además, salvo algunos pacientes, es habitual que cuando la patología se inicia no se asocie con otros síntomas, «sino que solo sea el dolor de cabeza y responda a la medicación»
Así, , de joven nunca se había planteado llevar su molestia al médico de cabecera. No es la única paciente que actúa igual. Riesco lo sabe por experiencia. Sin embargo, insiste en que no consultar aumenta el riesgo de cronificación. "Retrasar el diagnóstico implica dar tiempo a la enfermedad de que progrese, sobre todo, porque no la estamos tratando correctamente". Es más, según la Sociedad Española de Neurología, el elevado número de pacientes que obtienen un diagnóstico ni un abordaje para su enfermedad, unido al alto número de personas que se automedican con analgésicos sin receta, son los principales factores que hacen que, cada año, en muchos pacientes la migraña se cronifique.
"Hay un componente familiar y algunas mujeres, que lo han visto en su madre, su abuela o su hermana, asumen que les moleste con la regla o que les moleste cuando están nerviosas, y no debería ser así"
La especialista observa que mucha gente ha normalizado tener dolor de cabeza. De hecho, es un motivo que muchas veces no dispara las alarmas. «
"Hay un componente familiar y algunas mujeres, que lo han visto en su madre, su abuela o su hermana, asumen que les moleste con la regla o que les moleste cuando están nerviosas, y no debería ser así", señala.
Cuando la enfermedad empeoró
Ya ejerciendo como neuróloga, la doctora Riesco se dio cuenta de que, desde hacía un tiempo, tomaba más ibuprofenos de la cuenta, pero el dolor ya no se solucionaba como antes. Empezó a ver similitudes con lo que se encontraba en la consulta, por lo que pidió una segunda opinión a sus compañeros. Efectivamente, la culpable era la migraña.
Riesco, que es madre de tres niñas, observó cómo el segundo embarazo empeoró sus síntomas. "Pasé de tener unos poquitos días de dolor de cabeza al mes y de controlarlo bien, a tener entre diez y doce días de migrañas"
Riesco, que es madre de tres niñas, observó cómo el segundo embarazo empeoró sus síntomas. "Pasé de tener unos poquitos días de dolor de cabeza al mes y de controlarlo bien, a tener entre diez y doce días de migrañas", señala. Detrás pudo estar el estrés de la situación, la falta de sueño o que, como daba lactancia materna, estaba limitada en cuanto a los tratamientos que podía recibir. Se mantuvo con idas y venidas desde el 2017 hasta el 2023; tomaba triptanes en el momento de la crisis, y tratamiento preventivo.
"Los antiinflamatorios y triptanes se prescriben para el dolor agudo, pero si el paciente presenta muchos días de molestia al mes, se prescriben un tratamiento crónico para adelantarnos o bien al dolor, o bien para que se reduzca la intensidad", explica la especialista.
"Hace dos años, no pudo más, y fue admitida como paciente para recibir anticuerpos monoclonales. Supusieron un antes y un después. "Son fármacos muy novedosos, que funcionan muy bien y apenas dan efectos secundarios a diferencia de las pastillas que tenemos de toda la vida"
Con todo, hace dos años, no pudo más, y fue admitida como paciente para recibir anticuerpos monoclonales. Supusieron un antes y un después. "Son fármacos muy novedosos, que funcionan muy bien y apenas dan efectos secundarios a diferencia de las pastillas que tenemos de toda la vida", puntualiza. Se sabe que en las personas con migraña hay un aumento —en episodios agudos e, incluso, entre crisis— del péptido regulador del gen de la calcitonina, una proteína de la sangre cuyas siglas son CGRP.
Estos nuevos fármacos actúan sobre esta proteína, intentando bloquearla. Los anticuerpos monoclonales se podrían administrar en cualquier paciente con migraña, pero se financia solo en las personas que tienen al menos ocho días de migraña al mes.
En la actualidad, la doctora Riesco divulga acerca de su doble condición en redes sociales, pero hubo un tiempo en el que prefería mantenerlo oculto. «Solo lo sabía mi entorno más cercano, jamás falté al trabajo por la migraña, aunque estuviese fatal y me arrastrase hasta allí», recuerda. Como facultativa, no está orgullosa de ello. «Jamás me dijeron algo, pero claro, si estaba con migraña doce días al mes, pensaba: “¿Cómo voy a faltar todo eso?”», añade. Así que, se tomaba un medicamento, y se iba a trabajar. Le costaba más concentrarse, tardaba más en hacer las cosas e, incluso, en alguna ocasión, tuvo que parar la consulta por las náuseas que tenía. «Los médicos somos de faltar poco porque hay una gran sensación de responsabilidad con lo que hacemos. Cómo iba a dejar la consulta si tenía un paciente, precisamente, que llevaba seis meses esperando una revisión».
Pese al mayor conocimiento que hay de la enfermedad, considera que, todavía, falta comprensión a nivel social. «Mucha gente que no puede ir a trabajar por la migraña prefiere inventarse una excusa que decir que le está doliendo la cabeza. Parece que se acepta mucho más un virus que una crisis de migraña», lamenta. Muchos siguen teniendo en mente esa jaqueca con la que, antiguamente, se describía a la migraña. Una molestia frecuente, habitual, que quien más y quien menos puede sufrir alguna vez. Sin embargo, la migraña es mucho más.
"Existen diferentes tipos de crisis. Hay gente que vomita, que se tiene que meter en cama y no tolera nada, y hay otros con una menor intensidad, pero a los que igualmente se les dificulta el hecho de concentrarse, o que tienen la cabeza como un bombo"
"Existen diferentes tipos de crisis. Hay gente que vomita, que se tiene que meter en cama y no tolera nada, y hay otros con una menor intensidad, pero a los que igualmente se les dificulta el hecho de concentrarse, o que tienen la cabeza como un bombo", detalla la médica. También hay mucha confusión con lo que implica la patología. No solo es un obstáculo el día de la crisis, sino también las jornadas previas y posteriores. "Hay un día que sentimos que nos morimos y otro que, más o menos, vamos tirando", ejemplifica.
Ser médica no le salvó de asustarse cuando tuvo, por primera vez, aura visual. Se trata de un conjunto de síntomas neurológicos que preceden o acompañan al dolor de cabeza, si es visual, puede manifestarse con destellos de luz, líneas onduladas o pérdida de visión parcial. "Cuando nunca la has tenido y la sientes, piensas: “A ver si va a ser otra cosa”»" Ser facultativa le da mucha formación, pero también información. Y, para uno mismo, saber tanto puede jugar una mala pasada: «Pensé incluso en que podría estar teniendo un ictus. Creo que los médicos, cuando tenemos signos o una enfermedad, podemos saber que por probabilidad no será algo tan grave, pero acabas estando sesgando porque también ves los casos más raros e improbables», explica.
"Visto con perspectiva, creo que no conectaba tanto con ellos. Ahora bien, pasar de tener tres o cuatro días, a doce, trece o catorce, me ayudó a entenderlos mejor"
Pese a todo lo negativo que supone ser paciente de migraña, sufrirla también le ha hecho ser mejor neuróloga. "Cuando mejor creo que he conectado con los pacientes y más capaz he sido de entender cómo se sentían, fue cuando tuve la migraña más grave", apunta. Nunca dudó de lo que le contaba la persona que se sentaba al otro lado de la mesa; sin embargo, cuando sus crisis eran leves y menos frecuentes, tenía que hacer un acto de fe para imaginarse cómo era padecerlas todos los días del mes. "Visto con perspectiva, creo que no conectaba tanto con ellos. Ahora bien, pasar de tener tres o cuatro días, a doce, trece o catorce, me ayudó a entenderlos mejor", destaca. Una mala suerte que, al menos en el plano profesional, juega a su favor.
10. Sobrevivir al covid persistente: "Me han dado medicación que luego ha afectado a partes sanas de mi cuerpo"
María García y Nelly Gran sobrellevan desde hace años los síntomas de una dolencia que ya se considera crónica y, por días, las deja fuera de combate.
Nieves Salinas en El Periódico.
"He llegado a estar hasta 46 días seguidos así", confiesa. Se queja de falta de coordinación desde una comunidad donde no existen consultas monográficas para los pacientes
Apenas le sale un hilo de voz a María García Torres, con covid persistente, cuando, desde Valencia, intenta relatar qué supone para los pacientes contar con atención especializada ante la complejidad de su enfermedad. La afonía que tiene es uno de los síntomas que arrastra. "He llegado a estar hasta 46 días seguidos así", confiesa. Se queja de falta de coordinación desde una comunidad donde no existen consultas monográficas para los pacientes.
“A mí me ha pasado que me dieran medicación para paliar una parte de la sintomatología que ha interferido con otra parte que estaba sana en el cuerpo y ahora está fastidiada. Al no haber coordinación, algunos médicos no tienen por qué saber que una medicación que están prescribiendo para el estómago es perjudicial para la situación de tu hígado o puede interferir en un tratamiento neurológico que te han dado en otra especialidad", explica.
Como los más de dos millones de afectados en toda España –cifra siempre estimativa, porque, pese a que han pasado ya meses del quinto aniversario de la pandemia, sigue sin haber un registro–, María aplaude que el covid persistente se considere, por fin, una enfermedad crónica
Como los más de dos millones de afectados en toda España –cifra siempre estimativa, porque, pese a que han pasado ya meses del quinto aniversario de la pandemia, sigue sin haber un registro–, María aplaude que el covid persistente se considere, por fin, una enfermedad crónica. "La sensación de abandono por parte de los pacientes es bastante desesperante. Porque hay algunos que encuentran una completa incomprensión en sus médicos de cabecera, que no tienen por qué conocer la sintomatología y cómo tratarla, cuando son cosas tan específicas. Y hablamos de una enfermedad nueva" señala.
El peregrinaje
Su relato, y su queja, es el de otras muchas compañeras del asociacionismo. Ese ir peregrinando de especialista en especialista. "Aparte de cómo se prolonga todo el proceso innecesariamente, las listas de espera para que te vean en determinadas especialidades son larguísimas. Luego te encuentras con esa falta de coordinación. Eso es un paso atrás constante para los enfermos", critica.
María se contagió en agosto de 2021. Tiene 46 años y es autónoma. "Intento mantener mi actividad profesional bajando muchísimo la carga de trabajo. He podido más o menos organizarme para mantener mis ingresos. Si hubiera estado trabajando por cuenta ajena, habría sido imposible, por las bajas contiguas o la necesidad de adaptar el horario para poder descansar. No es compatible, por ejemplo, con un empleo que vaya por turnos rotatorios".
Pero, llama la atención, hay muchísimas personas que no pueden trabajar y que no tienen un reconocimiento de incapacidad. Otro gran escollo. "El dolor es muy difícil de sobrellevar pero, sobre todo, es muy difícil compaginarlo con la vida normal", asegura
Pero, llama la atención, hay muchísimas personas que no pueden trabajar y que no tienen un reconocimiento de incapacidad. Otro gran escollo. "El dolor es muy difícil de sobrellevar pero, sobre todo, es muy difícil compaginarlo con la vida normal", asegura.
El agotamiento de Nelly
"Yo soy de 2022, de covid persistente de 2022", se presenta Nelly Gran desde Aragón. En comparación con María, es afortunada. En su comunidad, Aragón, existe una consulta monográfica para atender a los pacientes que, por cierto, estos días se rumoreó que estaba en la cuerda floja. De momento sigue abierta. "Es verdad que en principio pedíamos que fuera un poco más ampliada, pero bueno, ahora mismo tenemos cinco especialistas", detalla. El primer cribado corre a cargo de una enfermera. Luego cuentan con un médico de medicina interna, otro rehabilitador, una psicóloga...
También, por supuesto, añade, con una fisioterapeuta. "Es espectacular, porque es una moza que transmite una energía... sabe cómo estamos y es verdad que a mí me ha ayudado a encontrar un nivel en el cual puedo llegar a ese punto de actividad sin que, al día siguiente o a los dos días, lo pague. El agotamiento llega en momentos a dejarte que no te puedes levantar".
11. “Yo no bebo mucho, bebo lo normal”
Artículo en The Conversation de Lorena Botella-Juan, Universidad de León.
Es muy posible que el título de este artículo le sea familiar. Quizá alguna vez haya estado en una conversación con personas de su entorno y al sacar a relucir el tema del alcohol usted o un conocido ha dicho algo como: “Bueno, a ver, que yo tampoco bebo mucho, bebo lo normal”. O puede que algo del tipo: “Yo, si eso, me bebo unas cañas el fin de semana con los colegas. Y si se lía la cosa, pues igual algo más. Es lo normal, ¿no?
Es muy posible que el título de este artículo le sea familiar. Quizá alguna vez haya estado en una conversación con personas de su entorno y al sacar a relucir el tema del alcohol usted o un conocido ha dicho algo como: “Bueno, a ver, que yo tampoco bebo mucho, bebo lo normal”. O puede que algo del tipo: “Yo, si eso, me bebo unas cañas el fin de semana con los colegas. Y si se lía la cosa, pues igual algo más. Es lo normal, ¿no?”.
Pero realmente ¿puede ser normal beber alcohol, considerando que se trata de una sustancia adictiva? Según la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones de “normal” es: “Dicho de una cosa que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano”. Si consideramos las normas sociales de España, donde el alcohol es una droga legal y donde el 72,9 % de la población de más de 15 años lo ha probado alguna vez; y teniendo en cuenta que uno de los principales motivos para consumir es socializar, pues entonces sí: beber unas cañas el fin de semana es totalmente normal.
Lo que dice la estadística
Pero si nos ponemos rigurosos, debemos recurrir a algo más científico. Tomándome algunas licencias, voy a emplear un concepto estadístico que nos encanta a los epidemiólogos: la distribución normal.
La distribución normal se representa con una curva en forma de campana simétrica y la suelen describir muchas características físicas (peso, altura) y biomédicas (tensión arterial, glucosa en sangre) en las poblaciones. Nos dice que la media (la suma de todos los valores entre el total de valores) de una variable o medida (por ejemplo, el peso corporal de un grupo de personas) está en el centro.
Para establecer dicha distribución, también necesitamos conocer la desviación estándar (DE), que se calcula con una fórmula menos amigable y nos da una idea de lo dispersos que están los datos respecto a la media. Este segundo parámetro estadístico nos indica que el 68 % de los valores estarán a 1 DE de la media y el 95 %, a 1,96 DE. Así, la mayoría personas se agrupará en la zona central con valores cercanos a la media, y poco a poco se irán dispersando hacia los extremos, donde menos individuos tendrán valores poco frecuentes.
Pero esto… ¿qué tiene que ver con el alcohol?
De acuerdo con los datos de la encuesta Europea de Salud en España en 2020, el 65,4 % de los españoles había bebido alcohol en el último año (74,6 % de hombres y 56,8 % de mujeres). Entre los datos de esta encuesta también encontramos la media (11,98 gramos) y la DE (11,40 gramos) del consumo diario de alcohol de personas que beben al menos un día a la semana.
De acuerdo con los datos de la encuesta Europea de Salud en España en 2020, el 65,4 % de los españoles había bebido alcohol en el último año (74,6 % de hombres y 56,8 % de mujeres). Entre los datos de esta encuesta también encontramos la media (11,98 gramos) y la DE (11,40 gramos) del consumo diario de alcohol de personas que beben al menos un día a la semana. Considerando esos valores podemos simular la distribución normal del consumo diario de alcohol en España.
Para ponernos más en situación, el Ministerio de Sanidad indica que 10 gramos de alcohol son una unidad de bebida estándar (UBE). Esto equivaldría a un chupito, media copa de vino o una caña. Si miramos nuestra distribución normal, la media de consumidores beben más o menos una UBE al día (11,98 gramos). Entonces, es probable que muchas personas españolas que toman una cañita al día entren dentro de nuestra normalidad. Efectivamente: beben lo normal. Sin embargo, ¿nos interesa ser normales?
No hay consumo sin riesgo
Pues la verdad es que, en este caso, no: lo normal no tiene por qué coincidir con lo saludable. Que el consumo de alcohol en España esté tan normalizado (o más bien banalizado) no quiere decir que no sea perjudicial. Actualmente, la evidencia científica y la propia Organización Mundial de la Salud lo tienen claro: “Ninguna forma de consumo de alcohol está exenta de riesgos”.
Ahora bien, tampoco todas las formas de consumo producen el mismo impacto en salud. Un consumo de “bajo riesgo” sería una UBE para mujeres al día y dos para los hombres (las mujeres y los hombres no toleran igual el alcohol por sus diferencias corporales, pero este es otro tema). Aunque el alcohol es un tóxico, en pequeñas dosis nuestro sistema hepático y otros pueden detoxificarlo correctamente, haciendo que no suframos tanto. No obstante, esto se complica si caemos en patrones de “alto riesgo”.
Atracones con consecuencias
¿Qué cree que es peor, tomar todos los días una bebida o beber un solo día muchas bebidas? Seguro que también le suena la frase: “No, hombre, si yo solo bebo los fines de semana”. Bueno, pues lo importante es cómo bebemos. Y eso implica qué cantidad ingerimos y con qué frecuencia lo hacemos.
De esta forma, beber solamente un día a la semana, pero hacerlo en atracón (conocido como binge drinking), tomando muchas bebidas (5 para hombres y 4 para mujeres) en un corto periodo de tiempo, ocasiona un grandísimo impacto negativo en la salud.
De esta forma, beber solamente un día a la semana, pero hacerlo en atracón (conocido como binge drinking), tomando muchas bebidas (5 para hombres y 4 para mujeres) en un corto periodo de tiempo, ocasiona un grandísimo impacto negativo en la salud. Nuestro cuerpo no puede con tanta intoxicación repentina y, además, se agravan las consecuencias (daños a terceros, posibles caídas, riesgo de coma etílico y un larguísimo etcétera).
Así que las personas que están más a la derecha de la curva normal y beben más que la media –aunque sean menos numerosas– o aquellas cuyo consumo medio semanal se ajusta a la normalidad, pero lo hacen en forma de atracón, se encuentran en un alto riesgo para su salud, incluido el de adicción al alcohol. Recordemos que es una sustancia que causa 15 000 muertes al año en España.
En conclusión, cuando vuelva a escuchar que alguien “bebe lo normal”, seguramente tenga razón, pero lo normal, en el caso del alcohol, es perjudicial para la salud. Así que… ¿prefiere ser normal o estar sano?
12. El tweet de @AntelmPujol Dormir < 6 h = Conducir borracho
Con más horas sin dormir, tu cerebro rinde como si tuvieras 0.1% alcohol en sangre — el doble del límite legal en muchos países
Tras 17-19 horas sin dormir, tu rendimiento es igual o PEOR que con 0.05% de alcohol en sangre.
Con más horas sin dormir, tu cerebro rinde como si tuvieras 0.1% alcohol en sangre — el doble del límite legal en muchos países.
Dormir no es negociable.
13. La importancia de escuchar al paciente en la consulta
Artículo en El Confidencial del Dr Rafael Hernández Estefanía.
"Entra el paciente en consulta. Miro el reloj. Ya estoy atrasado. Voy a tener que acelerar si quiero atender a todos los que esperan fuera. Nos saludamos, se sienta y empieza a contarme sus problemas de salud. Noto que divaga, que salta de un tema a otro y que la mayor parte de su relato es paja que no me interesa. Al medio minuto no puedo más y decido interrumpirle con una pregunta directa, puesto que hay que ahorrar tiempo y debo reconducir la entrevista"
"Entra el paciente en consulta. Miro el reloj. Ya estoy atrasado. Voy a tener que acelerar si quiero atender a todos los que esperan fuera. Nos saludamos, se sienta y empieza a contarme sus problemas de salud. Noto que divaga, que salta de un tema a otro y que la mayor parte de su relato es paja que no me interesa. Al medio minuto no puedo más y decido interrumpirle con una pregunta directa, puesto que hay que ahorrar tiempo y debo reconducir la entrevista".
Esta escena se repite hoy en día en casi todas las consultas del mundo y es el reflejo de la medicina actual. Cada vez hay mayor demanda de prestación de cuidados por parte de la ciudadanía y los recursos de los sistemas sanitarios son limitados (y empiezan a ser insuficientes). Es el resultado de una sociedad de bienestar en la que la esperanza de vida es cada vez mayor, pero en la que crecen las enfermedades crónicas y los ingresos por problemas de salud asociados a la edad avanzada.
De forma paralela, la medicina actual ha cambiado en los últimos veinticinco años. Antes se le daba prioridad al interrogatorio del enfermo y a la exploración minuciosa de su cuerpo. Hoy en día el profesional se apoya en pruebas diagnósticas ultramodernas que elaboran informes de incuestionable rigurosidad y en herramientas de inteligencia artificial, cada vez más exactas, que aprenden conforme son utilizadas. Ya no es tan necesario hablar con el paciente para conocer qué le pasa. Es el resultado de la forma de vida actual en la que predomina la prontitud y la satisfacción inmediata de nuestros deseos.
La demanda de prestación de cuidados se volverá asfixiante para la sociedad dentro de pocos años, tal y como vaticinan los expertos en gestión sanitaria. En este contexto, una de las potenciales maniobras para evitar el colapso sanitario consistiría en ser lo más rápido posible en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades gracias a la tecnología emergente. En consulta se perdería menos tiempo con el paciente y se podría aumentar así el número de enfermos que son vistos por especialista y por día. Sin embargo, esta filosofía, que poco a poco está calando en nuestra sanidad, está produciendo la pérdida del diálogo con el enfermo. El abandono del relato de la enfermedad contada por el verdadero protagonista. Estamos siendo testigos de la despersonalización de la relación médico-paciente provocada por la pérdida de la medicina narrativa.
El abandono del relato de la enfermedad contada por el verdadero protagonista. Estamos siendo testigos de la despersonalización de la relación médico-paciente provocada por la pérdida de la medicina narrativa
¿Qué es la medicina narrativa? Se define como "aquella medicina que se practica con el fin de que el médico reconozca, absorba, interprete y se conmueva con la historia de la enfermedad que cuenta el paciente". El término está extraído del libro Medicinanarrativa. Honrando las historias de enfermedad de la Dra. Rita Charón, quien está convencida de que "si bien hay que reconocer que la tarea de escuchar por parte del médico en consulta es muy exigente, la de contar la enfermedad propia lo es aún más, porque el dolor, el sufrimiento, la preocupación, la angustia y la sensación de que algo no va bien son condiciones muy difíciles de expresar con palabras".
La medicina narrativa se está perdiendo en la actualidad. Las apreturas de los horarios de las consultas son un problema para cualquier médico que pasa consulta y esto hace que inconscientemente (o no) interrumpa al enfermo cuando habla y reconduzca su conversación a su terreno práctico. Es frecuente que éste (el médico) haya hecho un cálculo mental antes de iniciar la jornada, y que administre un tiempo medio para cada uno de los veinte o cincuenta pacientes que están citados para ser vistos por él esa mañana. Si en algún momento precisase de extenderse en explicaciones con alguno de ellos, sabe que tendrá que recortar en la entrevista con alguno de los que vendrán después. Es la triste realidad de una sanidad que empieza a agonizar por los problemas que he expuesto anteriormente.
Pero la ausencia de narrativa no es solo consecuencia de un tiempo de consulta escaso. A veces el facultativo puede que disponga de él, pero otras circunstancias le impidan aplicar la medicina narrativa, como puede ser un mecanismo de autoprotección ante la tristeza que le produce el relato del paciente
Pero la ausencia de narrativa no es solo consecuencia de un tiempo de consulta escaso. A veces el facultativo puede que disponga de él, pero otras circunstancias le impidan aplicar la medicina narrativa, como puede ser un mecanismo de autoprotección ante la tristeza que le produce el relato del paciente. También puede deberse a que considera que la narración puede minar su objetividad clínica o, incluso, puede ser consecuencia de un miedo irracional ante una posible demanda futura por parte del paciente (es lo que se llama la medicina defensiva). Los expertos están convencidos de que una medicina practicada sin el entendimiento y la concienciación del drama que está sufriendo el paciente es una maniobra terapéutica insuficiente, incluso en el caso en el que se cumplan los objetivos técnicos y terapéuticos establecidos para la curación. Esta falta de empatía o despersonalización parece aumentar conforme avanza la carrera profesional del médico puesto que tiende a endurecerse según gana experiencia.
Otra situación que altera la percepción del relato por parte del médico suele ser su falta de entendimiento del calvario por el que está pasando quien sufre (en general, el facultativo no lo entiende hasta que él mismo enferma). Siempre me ha parecido que se debe a la falsa sensación de inmortalidad que acompaña a quienes están acostumbrados a lidiar con las enfermedades que afectan a otros. Los médicos no tenemos muchas veces ni idea de la rabia y el miedo que conlleva el padecimiento de una enfermedad, o no queremos saberlo para que no nos afecte. Recuerdo cómo siendo yo residente de primer año un paciente falleció en quirófano. Aquello me afectó de una manera superlativa, de forma que, cuando llegué a casa, me planteé si aquello era lo que realmente quería ser. No solo por el fallecimiento de un semejante, que es una situación muy dura para un médico, sino por la actitud de los dos cirujanos que habían realizado la intervención: una vez fallecido el enfermo, se habían separado de la mesa de operaciones y habían comenzado a hablar (a mi juicio, de manera poco afectada) de otros casos que había que intervenir al día siguiente. En aquel entonces me pareció una actitud deshumana e indigna, hasta que años después comprendí que aquello había sido solo un mecanismo de defensa ante la desgracia, y que la amargura del suceso (que, sin duda, iba por dentro de ambos) les corroía como si hubiesen ingerido ácido.
Escuchar el relato de la enfermedad que nos cuenta el paciente tiene propiedades curativas para él. No elimina microorganismos, ni arregla una obstrucción intestinal o coronaria, ni reduce o elimina un tumor maligno, pero ayuda al confort del enfermo en el terrible proceso en el que está imbuido
Escuchar el relato de la enfermedad que nos cuenta el paciente tiene propiedades curativas para él. No elimina microorganismos, ni arregla una obstrucción intestinal o coronaria, ni reduce o elimina un tumor maligno, pero ayuda al confort del enfermo en el terrible proceso en el que está imbuido. De repente, de tener una vida ordenada, con las rutinas establecidas, alguien le ha dicho que tiene que operarse o que tiene que someterse a un tratamiento de envergadura, y su mundo, tal y como lo conoce, se detiene. Le sobreviene la duda, el miedo, la rabia y demanda comprensión ante su drama personal ante sus allegados, pero también ante su médico. El psiquiatra George Engel hace hincapié en esta teoría y la denomina "marco biopsicosocial" y la define como "aquella parte de la medicina en la que no solo se tiene en cuenta los cambios biológicos de la enfermedad [importantísimos, claro], sino también las consecuencias familiares, comunitarias y sociales de la misma".
En la consulta, además del tiempo, siempre escaso, existen otras variables que aumentan la distancia entre el médico y el paciente, y que entorpecen la narrativa (y que podrían solventarse sin dificultad con la buena disposición por parte de ambos). La primera es la vergüenza. Hay temas que son difíciles para el enfermo, como son revelar sus prácticas sexuales, los hábitos intestinales, el consumo de ciertas sustancias o determinados problemas emocionales. También son asuntos incómodos de preguntar y escuchar por parte del médico quien puede omitir las preguntas para evitar malestar. Es frecuente que tanto médico como paciente puedan modificar el relato (queriendo o no) para evitar la vergüenza de la situación.
La segunda es el sentimiento de culpa. El enfermo puede ser consciente de que ha hecho algo mal y arrepentirse. Por ejemplo, ha fumado y se le ha diagnosticado de un cáncer de pulmón
La segunda es el sentimiento de culpa. El enfermo puede ser consciente de que ha hecho algo mal y arrepentirse. Por ejemplo, ha fumado y se le ha diagnosticado de un cáncer de pulmón. Conocía de la asociación entre tabaco y cáncer (hoy en día todo el mundo lo sabe), pero ha mantenido en el hábito tabáquico a pesar de las recomendaciones. Y ahora se lamenta. Este paciente va a sufrir más aún que aquel que también tiene cáncer de pulmón pero no fumó (a éste último le abrumará un sentimiento de rabia ante la injusticia). Por otro lado, el especialista puede caer en la tentación de hacerle culpable al paciente cuando afirma de él que "se lo ha buscado; no debería haber fumado dos cajetillas al día", o "no sigue el tratamiento como es debido y por eso no se cura". En todos estos casos, la relación médico-paciente se enrarece y puede empeorar el pronóstico de este último ante el tratamiento.
En definitiva, parece lógica y demostrada la importancia de la medicina narrativa y de su utilización en el día a día por parte de todo el personal sanitario. Porque la transmisión del relato por parte del enfermo, y su aceptación y compresión por parte de quien le cuida, no solo se circunscribe a los médicos, sino a todos los otros colectivos
La tercera variable es el miedo a morir. El paciente pregunta cuáles son los riesgos del tratamiento o de la cirugía y el médico puede no comprender el miedo del paciente si no ha pasado por una situación similar antes. Este sentimiento vicia la comunicación entre ambos. El tema de la muerte debe ser gestionado con cautela, con paciencia y… con tiempo.
En definitiva, parece lógica y demostrada la importancia de la medicina narrativa y de su utilización en el día a día por parte de todo el personal sanitario. Porque la transmisión del relato por parte del enfermo, y su aceptación y compresión por parte de quien le cuida, no solo se circunscribe a los médicos, sino a todos los otros colectivos: técnicos, enfermeras, auxiliares, etc. Escuchar al paciente, dejarle que se exprese y que nos cuente cómo se siente también es efectivo para erradicar enfermedades, sanar heridas y eliminar tumores.
Que se mejoren.
14. Una nueva arquitectura institucional para el Sistema Nacional de Salud (SNS)
La cronicidad, la escasez de profesionales, la desigualdad territorial, la fragmentación organizativa hacen preciso repensar el sistema sanitario.
Artículo de Faustino Blanco en El País.
No se trata de recentralizar competencias, sino de construir una gobernanza cooperativa y profesional, ágil y con la potencia suficiente para dar respuesta a los retos sistémicos desde la inteligencia institucional. Una nueva identidad global
En un momento en el que el Estado del Bienestar se enfrenta a desafíos estructurales históricos, el Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue siendo uno de los pilares fundamentales y mejor valorados por la ciudadanía. Sin embargo, los reconocimientos no bastan para sostener una estructura que, aunque resistente, muestra claros signos de fatiga. El envejecimiento poblacional, la cronicidad, la escasez de profesionales, la desigualdad territorial, la fragmentación organizativa o la lenta adopción de tecnologías digitales y terapias innovadoras hacen preciso repensar la arquitectura institucional del SNS para preservar su legitimidad y capacidad transformadora.
Frente a este escenario, una iniciativa audaz, quizás disruptiva: la creación de una Corporación Pública de Servicios Sanitarios. Una entidad pública de nueva generación que ofrezca servicios estratégicos compartidos y de cooperación entre las comunidades autónomas para reforzar la cohesión, la equidad y la capacidad transformadora del SNS. No se trata de recentralizar competencias, sino de construir una gobernanza cooperativa y profesional, ágil y con la potencia suficiente para dar respuesta a los retos sistémicos desde la inteligencia institucional. Una nueva identidad global.
Esta propuesta se inspira en principios de subsidiariedad, federalismo cooperativo y aprendizaje institucional compartido
Esta propuesta se inspira en principios de subsidiariedad, federalismo cooperativo y aprendizaje institucional compartido. La literatura internacional reciente, como los trabajos publicados en The Lancet, señalan que los sistemas de salud resilientes requieren estructuras transversales capaces de coordinar, integrar y acelerar procesos de cambio sin recurrir a jerarquías centralistas que algunos promueven.
Colaborar sin invadir
La Corporación tendría naturaleza de entidad pública institucional de carácter estatal, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y adhesión voluntaria por parte de las comunidades. Estaría funcionalmente adscrita al Ministerio de Sanidad, pero gobernada de forma plural y técnica por las autonomías adheridas. Su Consejo Rector incluiría a esas comunidades, al municipalismo, profesionales sanitarios, pacientes y expertos independientes. La dirección ejecutiva sería elegida por concurso público y evaluada por resultados, no por afinidades políticas.
El modelo de salud en España descentralizado por diseño y por convicción, gestionado por un modelo de Corporación que no vendría a sustituir a los servicios de salud autonómicos, sino a complementarlos con una gobernanza cooperativa que añadiría nuevas capacidades estratégicas, con servicios comunes de alto valor añadido, como logística y compra centralizada, evaluación de tecnologías sanitarias, incorporando innovación, políticas de recursos humanos y formación, salud digital o apoyo a la planificación y salud pública.
El modelo de salud en España descentralizado por diseño y por convicción, gestionado por un modelo de Corporación que no vendría a sustituir a los servicios de salud autonómicos, sino a complementarlos con una gobernanza cooperativa que añadiría nuevas capacidades estratégicas, con servicios comunes de alto valor añadido, como logística y compra centralizada, evaluación de tecnologías sanitarias, incorporando innovación, políticas de recursos humanos y formación, salud digital o apoyo a la planificación y salud pública.
Una entidad pública institucional independiente, de adscripción voluntaria y base legislativa sólida. Cada comunidad autónoma decidiría si se incorpora y en qué áreas desea colaborar para añadir valor. Así, se respetaría el principio de subsidiariedad y se reforzaría el modelo autonómico con herramientas que lo hagan más sostenible, más equitativo y más preparado para los retos del futuro. El modelo de financiación de la Corporación combinaría fondos estatales finalistas, aportaciones de las comunidades para el cumplimiento de sus funciones y el acceso a programas europeos.
Su misión: prestar servicios comunes, impulsar la transformación digital y organizativa del SNS y convertirse en un referente técnico y estratégico en ámbitos clave para el futuro de la sanidad. Proporcionaría una clara vocación de innovación organizativa, impulso de la I+D+I y de transferencia tecnológica para contribuir a la economía del conocimiento y a la soberanía tecnológica que promueve Europa.
El propósito último sería dotar al SNS de una nueva institucionalidad que permita compartir inteligencia, generar economías de escala y facilitar transformaciones que cada comunidad autónoma, por sí sola, difícilmente podría afrontar. Se fortalecería la soberanía técnica y la capacidad colectiva para responder a retos complejos como el déficit estructural de profesionales, la digitalización o la transición epidemiológica.
¿Por qué ahora?
Porque los desafíos cada vez más complejos, los márgenes de maniobra más estrechos y las necesidades más acuciantes. La transición demográfica, la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías, requieren soluciones coordinadas. Ninguna comunidad autónoma puede afrontarlos sola con eficacia. Y el Estado, sin mecanismos cooperativos que se hayan mostrado eficaces, tampoco puede acompañarlas como debiera.
Este modelo, lejos de imponer uniformidad, aspira a sumar capacidades, compartir inteligencia y generar economías de escala, respetando siempre la diversidad y la autonomía territorial. Se inspira en experiencias internacionales de cooperación sanitaria entre niveles de gobierno y se alinea con el horizonte europeo de soberanía tecnológica y evaluación basada en datos.
Riesgos reales, ventajas mayores
Como toda propuesta transformadora, esta idea deberá gestionar resistencias legítimas: temores a la recentralización, dudas sobre su utilidad o reticencias profesionales. Por eso, su diseño se debe basar en una lógica de voluntariedad, no invasividad y orientación a resultados. La clave estará en su credibilidad técnica, su capacidad para aportar valor añadido y su legitimidad democrática.
Pero también es real el riesgo de mantener el statu quo y seguir improvisando reformas sin instrumentos eficaces. El verdadero desafío es diseñar una institución que no sea un nuevo ente burocrático, sino un motor de profesionalización, innovación y resultados medibles
Habrá quien tema una recentralización encubierta o quien vea una amenaza a la autonomía de gestión. Pero también es real el riesgo de mantener el statu quo y seguir improvisando reformas sin instrumentos eficaces. El verdadero desafío es diseñar una institución que no sea un nuevo ente burocrático, sino un motor de profesionalización, innovación y resultados medibles.
Si se construye con claridad jurídica, agilidad operativa y legitimidad compartida, la Corporación Pública de Servicios Sanitarios puede convertirse en una pieza clave para reforzar la resiliencia del SNS, evitando duplicidades, fortaleciendo capacidades técnicas y permitiendo una mejor interlocución con Europa y el resto del mundo.
Una oportunidad para el consenso
La sanidad es una política de Estado. La propuesta de una Corporación Pública no es de izquierda ni de derechas: es una herramienta moderna, cooperativa y realista para sostener lo que más valoramos como sociedad. No se trata de uniformizar, sino de cooperar con inteligencia y voluntad transformadora.
España necesita actualizar sus instituciones sanitarias. No para imponer uniformidad, sino para cooperar con inteligencia en un entorno de alta complejidad. La Corporación Pública de Servicios Sanitarios puede ser esa herramienta moderna, técnica y flexible que refuerce el SNS sin erosionar su pluralidad. Una arquitectura compartida para una sanidad pública más cohesionada, más equitativa y más preparada para el siglo XXI.
Quizá ha llegado el momento de imaginar una nueva institucionalidad sanitaria para una nueva etapa del SNS. Una que respete lo construido, pero que también se atreva a innovar en el terreno más difícil: el de las estructuras públicas para un nuevo tiempo donde se garantizan derechos
Quizá ha llegado el momento de imaginar una nueva institucionalidad sanitaria para una nueva etapa del SNS. Una que respete lo construido, pero que también se atreva a innovar en el terreno más difícil: el de las estructuras públicas para un nuevo tiempo donde se garantizan derechos.
15. Los efectos del calor sobre la salud se acumulan: qué esperar de la segunda ola larga e intensa del verano
Aunque el primer episodio de altas temperaturas del verano suele ser la más impactante a nivel de mortalidad, el calor sofocante durante muchos días seguidos no permite a los cuerpos recuperarse y hay más riesgo de que las personas que están delicadas de salud se descompensen
Sofía Pérez Mendoza en elDiario.es.
La primera ola del verano suele ser la más lesiva por dos motivos. Por un lado, el cuerpo no está adaptado; por otro, hay un grupo mayor de personas vulnerables susceptibles de ser afectadas. Este año sucedió en junio, mucho antes de lo normal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuándo el calor se acumula durante muchos días seguidos como está pasando esta vez?
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya avisó a principios de semana: “masas de aire muy cálidas sobrevolarán la Península durante muchos días seguidos”. Una gran parte de España está sufriendo temperaturas entre cinco y diez grados más altas que el promedio normal en esta época y ya se ha confirmado que la segunda ola de calor de este verano se prolongará, al menos, hasta inicios de la semana que viene. Una docena de puntos de la red nacional de AEMET alcanzó o superó los 42 grados este martes.
La primera ola del verano suele ser la más lesiva por dos motivos. Por un lado, el cuerpo no está adaptado; por otro, hay un grupo mayor de personas vulnerables susceptibles de ser afectadas. Este año sucedió en junio, mucho antes de lo normal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuándo el calor se acumula durante muchos días seguidos como está pasando esta vez?
La ola en la que estamos será intensa y persistente. Si las previsiones se mantienen, permanecerá al menos nueve días. “Cuanto más dura, más puede agravar los síntomas de las personas que están más delicadas. Con un día de altas temperaturas se pueden descompensar quienes están muy malitos, pero a los que están regular les harán falta tres o cuatro días. Hay un efecto acumulativo porque hay poco margen para la recuperación”, apunta Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III y uno de los mayores especialistas en el estudio de la mortalidad asociada al calor.
Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona diseccionaron 11 millones de admisiones en urgencias en 48 provincias españolas entre 2006 y 2019 para comprobar qué enfermedades son las que acusan más el calor. En primer lugar están los trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad (subieron casi un 98%, es decir, se duplicaron); y detrás la insuficiencia renal (77,7%), la infección de tracto urinario (74,6%) o la sepsis (54,3%).
Una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad alumbró que una de cada cuatro personas había tenido algún problema de salud durante una ola de altas temperaturas o lo había sufrido alguien de su entorno próximo. Nadie es invulnerable al calor, pero en las personas que ya tienen alguna patología –habitualmente las más mayores– se concentra la mayor afectación.
Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona diseccionaron 11 millones de admisiones en urgencias en 48 provincias españolas entre 2006 y 2019 para comprobar qué enfermedades son las que acusan más el calor. En primer lugar están los trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad (subieron casi un 98%, es decir, se duplicaron); y detrás la insuficiencia renal (77,7%), la infección de tracto urinario (74,6%) o la sepsis (54,3%).
De 3 a 26 días, pero la duración no lo es todo
El registro de la AEMET desde 1975 revela olas de calor que oscilan entre los tres días –el mínimo para considerar una ola meteorológica– hasta los 26 que se encadenaron en julio de 2015. De manera que esta duración, unos nueve días si no hay ampliaciones, se ha repetido en más ocasiones. El año pasado, por ejemplo, dos de las olas del verano tuvieron esta duración. Lo mismo pasó en 2023: hubo dos episodios de altas temperaturas de cuatro días y otros dos de 8 y 9, respectivamente.
Pero la duración no lo es todo. Hay dos factores externos de los que depende el impacto de una ola de calor sobre la salud, según los expertos: el número de días que el mercurio supera el umbral a partir del cual empieza a aumentar la mortalidad atribuible a las altas temperaturas –diferente para cada una de las 182 zonas en las que se divide España– y el número de grados que se exceden. No es lo mismo siete días con 37 grados en Madrid que una semana con 42.
“Si el calor importante es más sostenido, lo esperable es que los efectos sean mayores”, coincide Pedro Cabrera, secretario de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Este médico vincula buena parte de los empeoramientos a los tratamientos médicos que aumentan la vulnerabilidad de los pacientes, no tanto a las dolencias en sí. “Por ejemplo, los enfermos de corazón suelen tomar diuréticos cuyas dosis deberían bajar con el calor porque deshidratan. Los antiepilépticos también inhiben los mecanismos de termorregulación”, desgrana.
Cuando se acumulan varias olas de calor en un mismo verano la mortalidad suele ir reduciéndose en cada una de ellas. Tiene una explicación: “Lo llamamos efecto siega porque llega un momento en el que por más que suban las temperaturas ya no se producen más muertes, ya que el grupo susceptible de fallecer ha quedado diezmado”
Sin embargo, cuando se acumulan varias olas de calor en un mismo verano la mortalidad suele ir reduciéndose en cada una de ellas. Tiene una explicación: “Lo llamamos efecto siega porque llega un momento en el que por más que suban las temperaturas ya no se producen más muertes, ya que el grupo susceptible de fallecer ha quedado diezmado”, señala Díaz.
El estrés cerebral
Más allá de los efectos más graves sobre la salud, las altas temperaturas abruman el cuerpo y la mente. Estamos más incómodos, irritables, nos cuesta más prestar atención o hacer tareas que requieran concentración. ¿Hay un cierto estrés cerebral? Según la evidencia científica, sí.
Un estudio realizado con 12.000 escolares de Estados Unidos vinculó el calor extremo con una afectación del rendimiento en el aprendizaje, especialmente en los barrios más pobres. Pasa algo parecido con la productividad en el trabajo. El calor exacerba, además, los problemas de salud mental –desde la ansiedad hasta la esquizofrenia– y los ingresos asociadas a ellos, según metaanálisis como este publicado en 2021.
Muchos de estos malestares se agravan por no dormir bien durante varias noches seguidas. “Todo aquello que no nos lleva al hospital o no es enfermedad aguda pasa desapercibido
Muchos de estos malestares se agravan por no dormir bien durante varias noches seguidas. “Todo aquello que no nos lleva al hospital o no es enfermedad aguda pasa desapercibido. Por ejemplo, llevar una semana sin pegar ojo probablemente no te lleve a urgencias pero implica que tu organismo está teniendo una respuesta inadecuada”, dimensionaba Javier Camiña, neurólogo y vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en este reportaje.
Las altas temperaturas obstaculizan tanto conciliar el sueño como el descanso profundo. Es uno de los factores externos que más afectan: aumenta el estado de vigilia y disminuye el sueño REM, una fase profunda en la que se producen los sueños y que participa en el proceso de memoria y aprendizaje. La desregulación del sueño está muy ligada a la temperatura –más allá de si es de día o de noche– porque esta baja en el cuerpo al comienzo del sueño. Si hay muchos grados, esta transición es mucho más costosa, recoge Science Media Centre España (SMC) en una recopilación de estudios.
Los efectos tampoco son iguales si vives en un apartamento con aire acondicionado, bien aislado y con ventilación que si habitas un cubículo interior compartido con muchas personas en un edificio antiguo con ventanas viejas. En estos últimos casos, quedarse en casa no es la mejor recomendación
Los efectos tampoco son iguales si vives en un apartamento con aire acondicionado, bien aislado y con ventilación que si habitas un cubículo interior compartido con muchas personas en un edificio antiguo con ventanas viejas. En estos últimos casos, quedarse en casa no es la mejor recomendación.
La humedad del lugar también cambia radicalmente la situación. 34 grados en una población de la costa valenciana son mucho más complicados para el ser humano que en Madrid. “En la termorregulación, la sudoración es lo básico. Cuando la humedad es muy alta, el sudor no lo evaporas. Si estamos en un sitio con 35 grados y una humedad relativa superior al 75% durante varias horas seguidas, el organismo no puede por sí solo. Es lo que llamamos dintel de supervivencia”, asegura Cabrera. También los científicos se refieren a ella como temperatura de “bulbo húmedo”.
Cómo se defiende el cuerpo ante el calor
Tras la sensación de calor hay involucrados muchos mecanismos corporales. Los termorreceptores recogen el aumento de la temperatura y envían la información al hipotálamo, una pequeña zona del cerebro que está a la altura de los ojos que funciona como una especie de termostato. Es la mesa de operaciones desde la que se mandan señales a diferentes partes del cuerpo para que empiece a reaccionar: a las glándulas sudoríparas, para que suba la producción de sudor, a los vasos sanguíneos de la piel, para que se dilaten y la sangre tenga más fácil refrescarse; al corazón, para que ayude aumentando la frecuencia de bombeo; o a la tiroides, para que no aumente el metabolismo corporal, que produciría más calor.
En cuanto empieza a sentirse la pérdida de líquido, “se envían mensajes al centro de la sed (en el propio hipotálamo), se libera la hormona antidiurética para que los riñones retengan agua, se activa una cascada molecular llamada sistema renina-angiotensina-
16. Convertirse en cuidador familiar pasados los 80: “Son 24 horas al día y no tiene ni la fuerza ni la energía de antes”
Eleonora Giovio en El País.
Carmen Aparicio cumple 80 años en diciembre y cuida de su marido Manolo, de 82, al que hace dos le diagnosticaron párkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta severamente a la movilidad y al equilibrio. Acaban de celebrar 50 años de casados, no tienen hijos, tampoco familiares cerca. Viven en una casa de campo en Hellín, un pueblo a unos 60 kilómetros de Albacete
Carmen Aparicio cumple 80 años en diciembre y cuida de su marido Manolo, de 82, al que hace dos le diagnosticaron párkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta severamente a la movilidad y al equilibrio. Acaban de celebrar 50 años de casados, no tienen hijos, tampoco familiares cerca. Viven en una casa de campo en Hellín, un pueblo a unos 60 kilómetros de Albacete. “La otra noche se cayó a las dos de la mañana mientras iba al servicio. Me destrocé la cintura para levantarlo. Él quiere hacer cosas, pero no se da cuenta de que tiene limitaciones”, explica Carmen. “Te corta tu vida: tú estás viviendo su enfermedad casi como él, pero tratando de tener la suficiente capacidad para atenderle sabiendo que no tienes la fuerza y la energía de antes”, añade.
Carmen es una de las numerosas cuidadoras no profesionales que hay en España (en 2024, según el último informe del Observatorio de Dependencia, había reconocidas 664.906 y de esa cifra un 7,2% tiene 80 o más años) que viven pendientes de un familiar con algún tipo de dependencia. Los cinco testimonios de cuidadores octogenarios (tres mujeres y dos hombres) recabados por este periódico ayudan a visibilizar un trabajo que, como dicen, es “24 horas los 7 días de la semana” y para el que “nadie te prepara”. Enseñan, también, a entender cómo se las apañan en el día a día, qué ayudas tienen y qué echan en falta. Las dificultades aumentan con la edad. Algunos acuden a grupos de ayuda mutua de Cruz Roja para desahogarse y socializar. Reciben también pautas para enfrentarse a las enfermedades de sus parejas.
Carmen detalla la otra cara del párkinson que sufre su marido. “Hay momentos que te puedes quedar catatónico y no sabes dónde estás. Son segundos, pero lo suficientes como para que no le pueda dejar solo nunca”. Eso implica una serie de renuncias, desde un simple café con las amigas a ir a comprar libros ―la pasión de ambos―o regar y cuidar de la huerta y los olivos. Carmen se desvive por Manolo y parece inagotable. Hizo obras en el cuarto de baño, quitó todas las alfombras para eliminar barreras en casa, se encarga de darle la medicación y de adaptar los horarios de las comidas a la toma de pastillas. Cuando él pierde el apetito, le insiste en la importancia de comer. “Sufro al ver cómo está sufriendo él... Era muy activo, leía mucho. Tu vida cambia, todo se reduce, tanto para el enfermo como para el cuidador. Son 24 horas al día y ya no tengo 20 años...”.
Las prestaciones económicas por cuidados familiares, que contempla el catálogo de dependencia, tienen un importe medio mensual de 264,11 euros (las perciben actualmente 636.030 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio: 168,8 euros al mes para los de grado I; 277,2 para los de grado II y 384,6 para los de grado III, con importantes diferencias entre territorios.
Las prestaciones económicas por cuidados familiares, que contempla el catálogo de dependencia, tienen un importe medio mensual de 264,11 euros (las perciben actualmente 636.030 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio: 168,8 euros al mes para los de grado I; 277,2 para los de grado II y 384,6 para los de grado III, con importantes diferencias entre territorios. “Una cuantía insuficiente para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que precisan ayuda continuada”, según destaca la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que alerta de que el 42% de los españoles vive en autonomías con servicios sociales debilitados.
Carmen recibe 149,18 euros mensuales por ese concepto. Cuenta también con el servicio de la teleasistencia. Viven de la pensión de su marido ―que era informático― y de los ahorros. Calcula que, entre la medicación, las cuotas de la asociación para enfermos de párkinson a la que acude dos mañanas a la semana (tiene rehabilitación, fisioterapia, logopeda, terapia ocupacional), los taxis para desplazarse ―Manolo ya no puede conducir― gasta unos 11.000 euros al año. Paga a una empleada que acude a su casa seis horas a la semana para limpiar o ir a hacer la compra. Esas seis horas son las que aprovecha Carmen para ir a clase de mosaico. Es su único, y necesario, momento de desconexión. “Si no te aireas, terminas mal. Yo he tenido que pedir ayuda psicológica. Todos nos preocupamos por la enfermedad, pero nadie por el cuidador. Y es duro porque, además, es algo para lo que no estás preparada, al principio ni lo entiendes porque nadie te lo ha explicado. Te preguntas qué le está pasando a tu marido, piensas que lo mismo está ñoño por algo y te hace cosas porque sí”, confiesa.
Nos pidió ayuda porque se sentía triste, solo, no sabía cómo afrontar la situación ni entendía cómo el deterioro cognitivo de su mujer estaba yendo a más, no sabía manejar el hecho de verla apagarse. Necesitaba hablar con alguien porque decía que era una carga que no podía asumir. Le explicamos cómo gestionar la frustración, la rabia y la tristeza, cómo enfrentar cada situación que iba a presentarse durante las distintas fases de la enfermedad”
A Manuel Gismero, que cumplirá 85 años en noviembre, le explicaron lo que le estaba pasando a su mujer, Teresa, de 83, con la que lleva más de 50 años casado, las psicólogas voluntarias de Cruz Roja que acuden a hacer talleres a la residencia San Joaquín y Santa Ana en Carrascosa del Campo. María, una de ellas, lo explica así: “Nos pidió ayuda porque se sentía triste, solo, no sabía cómo afrontar la situación ni entendía cómo el deterioro cognitivo de su mujer estaba yendo a más, no sabía manejar el hecho de verla apagarse. Necesitaba hablar con alguien porque decía que era una carga que no podía asumir. Le explicamos cómo gestionar la frustración, la rabia y la tristeza, cómo enfrentar cada situación que iba a presentarse durante las distintas fases de la enfermedad”. Teresa está en silla de ruedas, entiende lo que se le dice, pero apenas habla.
Hasta hace cuatro o cinco años era totalmente independiente, participaba en las actividades. El deterioro cognitivo que sufre avanza de manera rápida y empezó a necesitar ayuda para todo. Manolo fue camionero, se jubiló con 65 años. Su mujer era la que se encargaba de todo: “Era muy activa, juntábamos hasta 20 personas en casa a comer y lo ventilaba todo sola. De repente yo, acostumbrado a que me lo daba todo hecho, tuve que enfrentarme al cambio. Me apañaba como podía, para sacarla con la silla de ruedas, hacer la compra. De cocinar se encargaba mi hijo pequeño. Lo más complicado era levantarla y desplazarla, yo ya no tenía tanta fuerza”, relata.
El perfil del cuidador familiar revela que la gran mayoría, el 47,5%, tiene entre 50 y 66 años; un 17,6% tiene entre 67 y 79. Manolo forma parte de la minoría (27,4%) de cuidadores hombres; las mujeres son el 72,6%
Manolo se encargó de los cuidados durante un par de años, hasta que el deterioro de su mujer se aceleró tanto ―tiene un grado III de dependencia― que se hizo necesario el ingreso en una residencia. Teresa lleva tres años en ella, Manolo uno. Solicitó entrar porque a su vez se estaba convirtiendo en una persona dependiente. Una noche en casa se cayó y vio que no podía levantarse solo.
El perfil del cuidador familiar revela que la gran mayoría, el 47,5%, tiene entre 50 y 66 años; un 17,6% tiene entre 67 y 79. Manolo forma parte de la minoría (27,4%) de cuidadores hombres; las mujeres son el 72,6%.
"Ahora el amo de casa soy yo. Tuve que cambiar el chip porque yo estaba acostumbrado a que me quitara los zapatos y me trajera un vaso de agua. La comida y la cena, siempre preparadas. Cambiamos los roles, ella se lo merece. Aunque también he pedido ayuda cuando empezó a empeorar: hace dos años que ha perdido movilidad, está en silla de ruedas y prácticamente no habla. Yo no tengo la misma energía que con 60, me operaron el año pasado de la espalda, ahora me toca otra de rodilla y estoy un poco limitado físicamente, las piernas a veces no me responden”
Amos Núñez, empresario de Albacete del sector de la cuchillería, es de la generación de Manolo y tiene 82 años, igual que su mujer Josefina, con la que lleva casado desde 1969. Hace 14 años le diagnosticaron alzhéimer, un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. El diagnóstico de la enfermedad de su mujer coincidió con su jubilación. “Ahora el amo de casa soy yo. Tuve que cambiar el chip porque yo estaba acostumbrado a que me quitara los zapatos y me trajera un vaso de agua. La comida y la cena, siempre preparadas. Cambiamos los roles, ella se lo merece. Aunque también he pedido ayuda cuando empezó a empeorar: hace dos años que ha perdido movilidad, está en silla de ruedas y prácticamente no habla. Yo no tengo la misma energía que con 60, me operaron el año pasado de la espalda, ahora me toca otra de rodilla y estoy un poco limitado físicamente, las piernas a veces no me responden”, cuenta.
Además de la empleada que tienen por las mañanas, desde hace un tiempo otra les echa un cable unas horas por la tarde con la limpieza y las comidas. Por las noches se apaña solo. También recibe unos 300 euros mensuales de ayuda por cuidado familiar. Un día a la semana acude a los grupos de ayuda mutua de cuidadores no profesionales de Cruz Roja. Se encontró con que, en un grupo de 11, era el único hombre. “Me han ayudado a tener otra perspectiva de lo que es una enferma y un cuidador, a aceptar la enfermedad para poder gestionarla”.
El grupo de apoyo de María Avelina Aparicio es su amiga Encarni. La llama cuando ya no tiene fuerzas y quiere tirar la toalla. “A veces no puedo más, el desgaste físico, emocional y psicológico es tremendo”, confiesa. Mari, como la llama Encarni, tiene 82 años, vive en Bilbao, y cuida de su hija Andrea, de 42, que nació con parálisis cerebral ―según explica porque “tardaron mucho” en hacerle la cesárea―. “No lo asimilo todavía”, cuenta sentada en el sofá de su casa. “Hasta que Andrea tuvo 25, yo me encargaba de todo, la vestía, le daba el desayuno, le ponía el pañal antes de acostarla, la bajaba a la furgoneta para llevarla al centro de día [Aspace, donde acude de lunes a viernes]. Hasta que ya no pude sola: tengo un marcapasos y los tendones de los brazos fastidiados, no puedo hacer fuerza. Mi marido era el que la bajaba a pasear, pero falleció y yo no puedo bajarla sola en silla de ruedas”. Debido a la extrema rigidez de su hija, se necesita una grúa eléctrica para meterla en la cama y sacarla. De lunes a viernes se encarga de ello una empleada de ayuda a domicilio del Ayuntamiento que acude dos horas por la mañana [el servicio cubre 40 horas al mes].
Para hacer lo mismo por las tardes y los fines de semana, María Avelina paga una persona particular. Y otra para echarle una mano con la limpieza. “Hay veces, como hoy [un día de finales de junio] que me encuentro bien y aprovecho para ir al super, lavar las mantas, tenderlas, hacer cosas en casa. No sé cómo explicarlo: necesito sentirme activa. Pero la semana pasada me tiré tres días en la cama. Estoy muy castigada físicamente. No quiero meter a una interna en casa porque quiero seguir sintiéndome activa”. Tampoco quiere, como le aconsejan sus otros dos hijos, llevar a Andrea a una residencia. Se la ofrecieron el año pasado y lo rechazó. Quiere poder estar con su hija y contar “con unos cuidados dignos”. Para poder irse de vacaciones en agosto con sus hermanas ―“es necesario desconectar unos días”, dice― depende de que acepten a su hija en unas colonias.
En Coruña, Carmen Rodríguez cuida de su marido que tiene 88 años y lleva cuatro sin salir de la cama, sufre una cardiopatía isquémica y padece falta de movilidad. Le cocina, le lava a diario con esponjas y cuida de la casa. Uno de sus hijos, además, tuvo un accidente de coche hace seis años y se quedó parapléjico. Ella se desdobla para ir cuatro días a la semana a visitarlo a la residencia en la que pidió ingresar. No tiene ninguna ayuda en casa. Se define como una mujer “atemporal” porque no le gusta decir su edad (tiene 81) y pese al drama que vive en casa, sus ojos tienen mucha luz y transmiten serenidad. Ella dice que es gracias al yoga, la meditación y su forma de ser. “Lo que la gente desconoce sobre los cuidadores familiares es que para cuidar lo primero es estar bien. Lo segundo es intentar crear un ambiente relajado en torno a la persona, es importante que te vea serena, tranquila y no transmitir que estás nerviosa o apurada. No es fácil, pero se puede”.
"Me sentí acogida y protegida”. Los descubrió una noche que se acercó a la sede coruñesa a pedir ayuda, la situación la estaba superando. Confiesa que hay días que se levanta con un nudo en el estómago pensado que su vida es un desastre e intenta darse fuerza a sí misma. “Me repito que puedo, es mi mantra. Es durísimo, pero yo no quiero victimizarme ni creer que soy la única que cuida”
Ella cuidó de su madre, también de dos tíos y de su tía abuela. Aprovecha las noches, cuando su marido duerme, para leer. Y se levanta por las mañanas temprano para meditar. Celebra haber podido escaparse un rato a la playa la noche de San Juan. “Hacía años que no veía una puesta de sol”. Asegura que los grupos de ayuda mutua de Cruz Roja la ayudaron muchísimo. “Me sentí acogida y protegida”. Los descubrió una noche que se acercó a la sede coruñesa a pedir ayuda, la situación la estaba superando. Confiesa que hay días que se levanta con un nudo en el estómago pensado que su vida es un desastre e intenta darse fuerza a sí misma. “Me repito que puedo, es mi mantra. Es durísimo, pero yo no quiero victimizarme ni creer que soy la única que cuida”.
17. Estudian por primera vez el efecto de legalizar el aborto: mujeres más felices, que acaban la ESO y se divorcian menos
Lejos de la desintegración social, la caída de la natalidad o el fin de las familias que los sectores ultracatólicos asocian con el derecho a decidir, la investigación publicada en The Economic Journal sobre la ley de 1985 revela que a largo plazo nada de eso ocurre.
Artículo de Marta Borraz en elDiario.es.
El aborto es legal en España desde 1985, año en el que se aprobó la ley que permitía hacerlo bajo tres supuestos. Después vendría en 2010 la norma que permitió el aborto libre, pero fue hace 40 años cuando abortar dentro de los límites marcados dejó de considerarse un delito. Desde entonces, las mujeres que interrumpen su embarazo ejercen un derecho que, aunque a medias, está reconocido. Y que ha provocado efectos a largo plazo que conducen a una mayor satisfacción en la vida de las mujeres, según un estudio publicado este julio en la revista The Economic Journal.
Al contrario de lo que los sectores ultracatólicos que libran una cruzada contra el aborto suelen defender, asociando el derecho a decidir con la desintegración social, la caída de la natalidad o el fin de las familias, la investigación revela que a largo plazo eso no ocurre
Al contrario de lo que los sectores ultracatólicos que libran una cruzada contra el aborto suelen defender, asociando el derecho a decidir con la desintegración social, la caída de la natalidad o el fin de las familias, la investigación revela que a largo plazo eso no ocurre. En cambio, el estudio dibuja un escenario en el que permitir el aborto se traduce, en la práctica, en mujeres más felices, matrimonios más prósperos y no en un descenso pronunciado de hijos, aunque sí un retraso en tenerlos. Y son estos, precisamente, valores y fenómenos sociales que se plantean como deseables por quienes se declaran antiaborto.
El estudio, realizado por cuatro investigadores españoles de la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto de Empresa y la Universitat de Barcelona, revela que aquellas mujeres que tuvieron acceso al aborto en España antes de los 21 años tuvieron menos probabilidades de tener hijos a una edad temprana, pero a la larga no dejaron de tenerlos. Además, la legalización redujo también los matrimonios precoces, pero al mismo tiempo estas mujeres se divorciaron menos a largo plazo que aquellas que no podían abortar.
“Lo que revela es que la legislación de 1985, es decir, mejorar el control de los tiempos de su fecundidad, tuvo consecuencias muy importantes para la vida de las mujeres jóvenes que se enfrentaban a un embarazo no deseado”, sostiene Libertad González, la economista experta en trabajo y salud de la Pompeu Fabra que ha liderado el estudio. Hay que tener en cuenta, además, que la de 1985 fue una ley restrictiva que solo permitía abortar en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la embarazada, y que esta es la evaluada por los investigadores.
“Nos interesaba mucho entender los efectos en los dos planos, a corto y largo plazo, de ser mujer joven y tener la posibilidad de abortar de manera sencilla, es decir, tener cercanía a un centro que practicara abortos sin tener que ir a otra comunidad u otro país”
Menos hijos hoy...
Para ello, el estudio aplica un enfoque de diferencias en diferencias –usado en estadística para valorar el efecto de una ley– y utiliza distintas fuentes, desde certificados de nacimiento y matrimonio hasta datos de encuestas de población activa. Por otro lado, compara mujeres con diferente acceso al aborto. Debido a que la aplicación de la norma fue –y sigue siéndolo– desigual y hay provincias en las que no hay centros que practiquen interrupciones, la investigación las divide en dos grupos: las que contaban con al menos una clínica en 1989 y las que no, que eran 23 de 50.
“Nos interesaba mucho entender los efectos en los dos planos, a corto y largo plazo, de ser mujer joven y tener la posibilidad de abortar de manera sencilla, es decir, tener cercanía a un centro que practicara abortos sin tener que ir a otra comunidad u otro país”, explica González. Así que lo primero que hicieron los investigadores fue estudiar el impacto de la ley de 1985 en los nacimientos inmediatos, para lo que miraron las tasas de natalidad mensuales por provincia desde 1980 hasta 1990. Lo que encontraron es que las regiones que contaban con acceso al derecho “experimentaron una caída más profunda de la fecundidad a corto plazo” fundamentalmente en menores de 21 años, en concreto de un 6% con respecto a la tasa de natalidad media.
“En consonancia con la fuerte caída de la fecundidad en las mujeres más jóvenes, encontramos evidencia de una disminución significativa de matrimonios en las provincias con mayor oferta de servicios de aborto”
Lo mismo ocurrió con el número de matrimonios, que descendieron un 8,5%. “En consonancia con la fuerte caída de la fecundidad en las mujeres más jóvenes, encontramos evidencia de una disminución significativa de matrimonios en las provincias con mayor oferta de servicios de aborto”, subraya el estudio. Al mismo tiempo, también las bodas de parejas motivadas por el embarazo no deseado sufren una caída del 8,6% tras 1985 entre, de nuevo, aquellas mujeres menores de 21 años que vivían en las provincias que sí practicaban abortos en comparación con las que no.
Ello se corresponde también con mayores probabilidades de terminar la educación secundaria obligatoria antes de ponerse a trabajar, concluye la investigación, que revela que las mujeres que eran jóvenes cuando se aprobó la ley en aquellas provincias con acceso al aborto “pudieron posponer la fertilidad y evitar nacimientos en la adolescencia”, lo que les llevó a “cursar estudios a tiempo completo” con más frecuencia que aquellas que cuando se legalizó el aborto habían abandonado ya el instituto y tenían hasta 30 años. En lo que no ha encontrado evidencia el análisis es en que esto impactara en la posibilidad de ir a la universidad ni en las tasas de empleo o salario.
... Pero no mañana
“Esto quiere decir que el aborto no afectó a la fertilidad completa. Las mujeres que tuvieron acceso temprano al aborto, al final cuado son más mayores han acabado teniendo el mismo número de hijos pero a más edad. Vemos que estas mujeres, que ya habíamos visto que evitan un matrimonio temprano, se casan pero más tarde y también tienen hijos, es menos probable que se acaben divorciando probablemente porque evitan también el matrimonio no deseado y construyen parejas de más calidad”
Pero junto al descenso de nacimientos y matrimonios en los años inmediatamente posteriores, la investigación se pregunta qué ocurrió más tarde y si esto condujo a las mujeres a tener menos hijos a lo largo de su vida. Para ello usa diferentes encuestas españolas de fertilidad e incluye en la muestra mujeres que tienen hasta 63 años en el momento de las entrevistas. Así, haciendo diferentes grupos de edad, concluye que las jóvenes con acceso al aborto sí retrasaron la edad de su primer hijo –medio año más, en promedio– y también que el efecto negativo en la fecundidad se mantuvo a los 18 y 21 años, pero a los 34 y a los 44 el efecto se redujo considerablemente.
“Esto quiere decir que el aborto no afectó a la fertilidad completa. Las mujeres que tuvieron acceso temprano al aborto, al final cuado son más mayores han acabado teniendo el mismo número de hijos pero a más edad. Vemos que estas mujeres, que ya habíamos visto que evitan un matrimonio temprano, se casan pero más tarde y también tienen hijos, es menos probable que se acaben divorciando probablemente porque evitan también el matrimonio no deseado y construyen parejas de más calidad”, resume González sobre el hallazgo que apunta a que aquellas mujeres “afectadas” por la ley de 1985 registran tasas de divorcio un punto por debajo de las que no.
El estudio utiliza una doble comparación para asegurar la atribución de diferencias al aborto y por eso coteja cohortes de mujeres menores de 21 en provincias de fácil acceso a la interrupción del embarazo con aquellas que eran más mayores, pero también compara ambos grupos en regiones sin centros. “De esta forma podemos limpiar esos otros factores posibles que pueden intervenir porque las diferencias que se ven en la primera comparación no se ven en la segunda”, explica González, que cree que los resultados son importantes en un momento en el que “en varios países, como Estados Unidos, hemos visto un retroceso en el aborto” y globalmente arrecia una ofensiva antiderechos.
La investigación analiza también qué bienestar autopercibido declaran las mujeres y hasta qué punto tiene esto relación con la ley. Y para ello utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, de la que obtiene una muestra de 4.546 mujeres de entre 38 y 58 años. Los autores encuentran evidencia de que tener la posibilidad de abortar antes de los 21 “mejora el bienestar a largo plazo” porque estas mujeres “tienen menos probabilidades de sentirse tensas o deprimidas y más de sentirse tranquilas” además de reportar un mayor grado general de satisfacción con su vida.
En total, poder abortar mejoró en un 7,6% estos niveles, según el estudio. Un efecto que “probablemente” se deba a causas tanto directas como indirectas, interpretan los investigadores: algunas mujeres porque pudieron evitar un embarazo precoz gracias a la legalización del aborto, pero también otras que no se sometieron a la intervención “podrían haberse beneficiado en términos de su propia tranquilidad”, concluyen.
18. José Carlos Ruiz, filósofo: “La gran mayoría tiene una definición de 'buena persona' que parte de no hacer el mal y yo considero que eso no es suficiente”
El filósofo cuestiona la concepción extendida de bondad y propone una ética activa basada en la acción y la implicación social.
¿Ser buena persona consiste solo en no hacer daño? Para el filósofo José Carlos Ruiz, esa idea está muy lejos de lo que realmente significa actuar con ética. En una reciente intervención en la Cadena SER, el pensador cordobés lanzó una reflexión que incomoda a quien cree que basta con “no meterse con nadie” para ser moralmente correcto
Marc Mestres en La Vanguardia.
¿Ser buena persona consiste solo en no hacer daño? Para el filósofo José Carlos Ruiz, esa idea está muy lejos de lo que realmente significa actuar con ética. En una reciente intervención en la Cadena SER, el pensador cordobés lanzó una reflexión que incomoda a quien cree que basta con “no meterse con nadie” para ser moralmente correcto.
“La gran mayoría tiene una definición de ‘buena persona’ que parte de no hacer el mal. Yo considero que no se define así”, afirmó con contundencia. Una frase que pone sobre la mesa una idea clave: no hacer daño no es lo mismo que hacer el bien.
La bondad no es neutralidad
En su análisis, José Carlos Ruiz distingue claramente entre alguien que no hace el mal y alguien que realmente puede ser considerado “bueno”: “Cuando uno no desea el mal y tampoco lo provoca, simplemente no es una mala persona. Pero eso no lo convierte automáticamente en alguien bueno”.
Desde esta perspectiva, la bondad no puede definirse solo como ausencia de maldad. Para él, se trata de algo más profundo y exigente: requiere acción, implicación y compromiso con los demás.
“Una buena persona se define por su participación en procesos que mejoran el mundo”, explicó. Y eso implica pasar de la pasividad cómoda al esfuerzo consciente por contribuir al bienestar colectivo.
Desde esta perspectiva, la bondad no puede definirse solo como ausencia de maldad. Para él, se trata de algo más profundo y exigente: requiere acción, implicación y compromiso con los demás
La trampa del buenismo superficial. Ruiz también alertó del uso confuso e interesado que se hace actualmente del concepto de “buena persona”, sobre todo en el discurso político y mediático. “Estamos viendo cómo el debate político gira en torno a quién es bueno o malo, pero sin tener claro qué significa serlo”, lamentó.
Convertido en arma arrojadiza, el término corre el riesgo de vaciarse de contenido y perder su valor moral real. De ahí que el filósofo insista en recuperar una ética activa: no basta con no hacer daño, hay que aportar algo al mundo.
La ética del compromiso
La propuesta de José Carlos Ruiz se aleja del individualismo cómodo que se limita a no molestar. Reclama una implicación real en la mejora del entorno y una conciencia que trascienda el yo. La bondad, para él, no es abstención, sino participación.
19. Ciencia para constatar lo evidente: trabajar menos mejora la salud mental y física
Daniel Mediavilla en El País.
En este caso, los resultados coinciden con lo esperado. Una reducción de la semana laboral a cuatro días sin reducción de sueldo incrementa la satisfacción de los trabajadores con su trabajo, mejora la salud física y mental, y reduce la fatiga y los problemas de sueño
La ciencia nos han enseñado que el sentido común no siempre es fiable y conviene ponerlo a prueba cuando tenemos que tomar decisiones importantes. La tierra nos parece plana, es lógico pensar que los objetos pesados caen más rápido o que los niños nacen con una mente en blanco sobre la que es posible escribir cualquier cosa, pero todo eso es mentira. Hoy, la revista Nature Human Behaviour publica los resultados de un amplio estudio que analiza lo que dice el sentido común sobre el trabajo: a menos horas, mejor salud mental y bienestar. En este caso, los resultados coinciden con lo esperado. Una reducción de la semana laboral a cuatro días sin reducción de sueldo incrementa la satisfacción de los trabajadores con su trabajo, mejora la salud física y mental, y reduce la fatiga y los problemas de sueño.
Para testar los efectos de la semana de cuatro días, un equipo de sociólogos, encabezado por Wen Fan y Juliet Schor, de Boston College (EEUU), hizo un ensayo de seis meses en los que se siguió a casi 3.000 empleados de 141 compañías en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y EE UU. Tomando indicadores de satisfacción con el trabajo o salud, compararon los resultados antes y después de la intervención y los compararon con los de 285 empleados de 12 compañías que no redujeron sus días de trabajo.
Los resultados muestran mejoras claras en varios indicadores clave de bienestar. El agotamiento laboral disminuyó significativamente, pasando de 2,83 a 2,38 en una escala de 1 a 5, mientras que la salud mental mejoró de 2,93 a 3,32 y la salud física de 3,01 a 3,29. La satisfacción laboral aumentó de 7,07 a 7,59 en una escala de 0 a 10. Aunque se esperaba que los cambios físicos fueran más lentos, incluso en solo seis meses se observaron mejoras. Estos beneficios se mantuvieron durante 12 meses, aunque la satisfacción laboral mostró señales leves de adaptación, porque es normal acostumbrarse a lo bueno y a lo malo, pero sin volver del todo al punto de partida.
El estudio también detectó que cuanto mayor fue la reducción de horas a nivel individual, mayores fueron las mejoras en el bienestar, especialmente en reducción del agotamiento. Los beneficios se explican por varios factores: los trabajadores sienten que trabajan mejor, duermen mejor, están menos cansados, hacen más ejercicio y tienen un mayor control de su vida
El estudio también detectó que cuanto mayor fue la reducción de horas a nivel individual, mayores fueron las mejoras en el bienestar, especialmente en reducción del agotamiento. Los beneficios se explican por varios factores: los trabajadores sienten que trabajan mejor, duermen mejor, están menos cansados, hacen más ejercicio y tienen un mayor control de su vida.
El estudio que se publica hoy tiene unos resultados similares a otros impulsados por la 4 Day Week Foundation, que ha implicado a miles de empleados en países como Reino Unido. En estos experimentos, además de la mejora del bienestar de los trabajadores, se ha estimado una mejora medioambiental por el menor uso de coches privados.
Para que el interés de los empleados por trabajar menos cobrando lo mismo pueda hacerse realidad, será necesario que las empresas vean beneficios del trato o al menos no salgan perjudicadas. En este punto, tampoco está en las mismas condiciones una gran empresa tecnológica que una pequeña empresa de hostelería. María Jesús Sánchez, economista sénior de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) considera que pensar en que es posible eliminar un día de trabajo a la semana sin hacer mella en la productividad total “es una fantasía”. En su opinión, “la reducción de los márgenes de las empresas por la caída de productividad haría que a la larga no se subiesen los salarios y, por la vía de la inflación, las empresas recuperasen los márgenes que han perdido”. “Al cabo de los años veremos que trabajamos menos, pero por un salario menor, y habría que ver si esos beneficios para el bienestar y la salud mental se mantienen con la reducción de sueldo”, plantea.
Aunque en el estudio publicado hay empresas de diversos sectores, son compañías que participaron de forma voluntaria en el estudio, algo que puede sesgar los resultados, porque se trata de organizaciones que por sus condiciones se ven capaces de adaptarse a la medida. En este sentido, expertos como Sánchez o Jesús Lahera Forteza, de la Universidad Complutense, plantean que la heterogeneidad de las empresas y sus niveles de productividad no hacen recomendable imponer la semana de cuatro días por ley. “Quizá en un país que está en la frontera tecnológica, con sectores con mucho valor añadido y empresas de gran tamaño, se pueda absorber mejor esta reducción, pero no en España, donde estamos a la cola de la productividad”, dice Sánchez.
“Quizá en un país que está en la frontera tecnológica, con sectores con mucho valor añadido y empresas de gran tamaño, se pueda absorber mejor esta reducción, pero no en España, donde estamos a la cola de la productividad”
Wen Fan, autora del estudio, afirma que no observaron “ninguna pérdida de productividad asociada con la reducción de las horas de trabajo”. Una de las razones es que muchas organizaciones llevan a cabo un proceso de reorganización de dos meses antes de que comience el ensayo. Esto les permite eliminar ineficiencias en su flujo de trabajo, como reuniones innecesarias o tareas que no aportan un valor significativo al producto o servicio final.
“Estos cambios ayudan a mantener la productividad mientras se reducen las horas de trabajo”, explica Fan. Además, en muchas empresas, los empleados se comprometieron a mantener el 100% de la productividad. “Aunque esto no es un requisito formal, la mayoría de las empresas lograron alcanzar ese objetivo”, asegura la investigadora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la medida de la productividad no se hizo con un método más o menos objetivo, sino preguntando a los trabajadores, que se autoevaluaron. Con ese método, dice Fan, la productividad “mostró una mejora significativa y relevante desde el inicio hasta el final del ensayo”.
20. Occimorons y la salud mental
Y el libro “las vidas que construimos cuando todo se derrumba”.