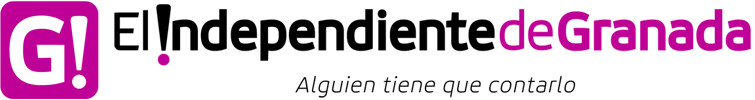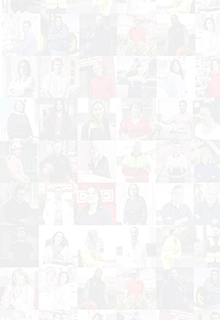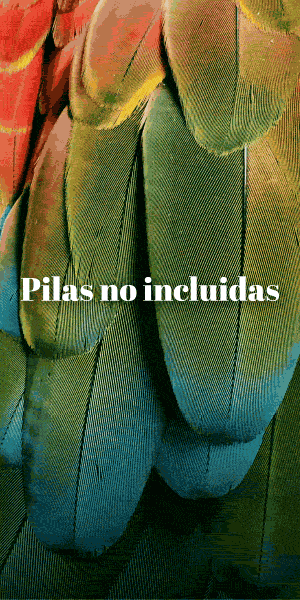Sierra, agua y vega

Bajo este título, la Sección de Emergencia Climática y Movilidad del Ateneo de Granada está celebrando una serie de interesantes conferencias que dieron comienzo el pasado lunes, 27 de enero, con un debate sobre la defensa de las acequias y usos tradicionales del agua. Los ponentes eran dos experimentados profesores de la Universidad de Granada, José María Civantos, coordinador del Laboratorio de Arqueología Biocultural y José Castillo, portavoz de Defendamos la Vega otra vez, catedrático de Historia del Arte y especialista en Patrimonio Cultural y Agrario. Asimismo intervino Belén Burón, que es la autora del estudio de incoación del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las acequias de Dílar, según constaba en el cartel de la convocatoria.
En el desierto de Tabernas en Almería, hace años una empresa recuperó una enorme extensión de terreno para poner en producción una plantación de olivar. Cuando ya habían conseguido recuperar la tierra mediante sofisticados sistemas de irrigación y habían puesto en producción los olivos, han decidido arrancarlos todos para instalar allí placas solares
El primero en intervenir fue el profesor Civantos, que hizo una brillante exposición explicando los beneficios de la recuperación y conservación de las acequias de careo, como sistemas tradicionales de conservación del agua en momentos de sequía. Pero también nos alertó sobre los perversos efectos de aquellas compañías cuyo único fin es la especulación financiera. Puso el caso ocurrido en el desierto de Tabernas en Almería, donde hace años una empresa recuperó una enorme extensión de terreno para poner en producción una plantación de olivar. Cuando ya habían conseguido recuperar la tierra mediante sofisticados sistemas de irrigación, y habían puesto en producción los olivos, han decidido arrancarlos todos para instalar allí placas solares, al considerar que en este momento su rentabilidad es superior. Este ejemplo ilustra cómo, en ocasiones, los intereses económicos pueden llevar a decisiones que afectan negativamente al medio ambiente y al patrimonio cultural. El profesor Civantos enfatizó la importancia de proteger estos sistemas tradicionales y abogó por políticas que prioricen la sostenibilidad y el valor cultural sobre la mera rentabilidad económica.
A continuación habló el profesor Castillo, que es un conocido defensor de la agricultura como Patrimonio Cultural, autor de innumerables publicaciones e investigaciones y director de múltiples estudios académicos, alguno de ellos sobre el sistema de regadío tradicional de la Vega de Granada. Su posición quedó muy bien expuesta en las aportaciones presentadas por la plataforma Defendamos la Vega otra vez, al anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. En estas alegaciones pedían un reconocimiento del Patrimonio Agrario como un nuevo tipo de Patrimonio cultural. Y en concreto, sobre la importancia de los sistemas históricos de riego, reiteró en la conferencia parte de los argumentos utilizados en aquellas aportaciones.
Los sistemas históricos de riego existentes en Andalucía se consideran parte integrante del patrimonio agrario por sus excepcionales valores históricos, sociales y ambientales, al ser socioecosistemas basados en los manejos de agua para la producción agrícola, siendo de especial relevancia los medievales
Los sistemas históricos de riego existentes en Andalucía, explicó, se consideran parte integrante del patrimonio agrario por sus excepcionales valores históricos, sociales y ambientales, al ser socioecosistemas basados en los manejos de agua para la producción agrícola, siendo de especial relevancia los medievales. Están compuestos por una unidad tecnológica y una social. La unidad tecnológica incluye toda la infraestructura necesaria para la irrigación del espacio de cultivo, la cual se hace por gravedad e inundación, y comprende desde la toma de agua (superficial o subterránea), la acequia madre y sus derivaciones, las balsas o albercas, los partidores y los sistemas de terrazas hasta todos aquellos elementos asociados que aprovechan la fuerza hidráulica (molinos, batanes, martinetes...). La unidad social es la comunidad que gestiona el agua y esa infraestructura e incluye el sistema de gobernanza, los derechos históricos de agua, las formas de distribución social del riego, los conocimientos ecológicos locales o las prácticas tradicionales para el mantenimiento de todo el sistema y la producción agraria.
Estas explicaciones dieron paso a la participación de Belén Buron, que expuso la importancia de la declaración de BIC para las acequias de riego, como algo crucial para la preservación del patrimonio agrícola y cultural de una región. Entre sus ventajas destacó las de la protección jurídica que impediría su destrucción o alteración sin autorización, el fomento de su conservación y mantenimiento, facilitando el acceso a fondos públicos y privados, y la promoción de la educación y sensibilización de la comunidad sobre la importancia de las acequias y la gestión sostenible del agua.
Hace unos meses, en otro ciclo de conferencias similar, Antonio M. Montufo, conservador de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, citó numerosos ejemplos de protección de paisajes culturales y de las denominadas Zonas Patrimoniales, que es el instrumento que se usa por la Junta de Andalucía para proteger el patrimonio cultural. Algunos ejemplos son el Castillo de la Calahorra y su entorno; Alhama y su conjunto histórico; el Barranco de Poqueira, que protege también los términos municipales de Pampaneira, Bubión y Capileira, catalogados por la Unesco como Conjunto Histórico Artístico; la Alpujarra Granadina y la Tajá; el paisaje megalítico del río Gor.
Sin embargo, tras estas prácticas e ideas interesantes de protección del patrimonio cultural y, consecuentemente, también de los sistemas tradicionales agrícolas y de riego, el señor Montufo nos ofreció la otra cara de la moneda, a saber, qué sucede después de la protección. Y nos mostró datos muy interesantes, referidos a algunos de los municipios protegidos. La población seguía disminuyendo; el espacio de cultivo también se reducía, incrementándose a la vez la zona boscosa. De la misma forma se incrementaba la urbanización y la construcción de casas; aparecían instalaciones que perturbaban el paisaje y en el tema del regadío proliferaban las balsas de riego, frente al riego mediante las acequias de careo tradicionales. Es decir, todo lo contrario a lo que la protección del patrimonio cultural pretendía.
Mi opinión es que para proteger la agricultura y sus sistemas de regadío históricos como patrimonio cultural, es necesario que se cumplan varias premisas. Una primera es que haya agricultores que vivan de la tierra y no solo jubilados o empleados, que tienen un pedazo de tierra para sembrar una hortaliza y la segunda, que haya agua suficiente para todos, incluyendo la vida en los ríos
Mi opinión, resumida en un artículo que publiqué titulado “Agricultura como Patrimonio Cultural”, es que para proteger la agricultura y sus sistemas de regadío históricos como patrimonio cultural, es necesario que se cumplan varias premisas. Una primera es que haya agricultores que vivan de la tierra y no solo jubilados o empleados, que tienen un pedazo de tierra para sembrar una hortaliza, como por ejemplo es mi caso. La segunda premisa es que haya agua suficiente para todos, incluyendo la vida en los ríos. Por ejemplo, en el río de Dílar, que fue el ejemplo que se sacó, se tenía un caudal de más de 200 litros por segundo en el mes de julio de 2013. Sin embargo, en julio de 2023, el caudal estuvo situado en poco más de 50 litros por segundo, a causa del cambio climático. En esas circunstancias se restringió el uso del agua por parte del organismo de cuenca, lo cual sirvió para que se organizaran airadas y, en algunos casos, justificadas protestas. Sin embargo, en la actualidad el caudal del río se ha situado por encima de esos 200 litros por segundo, como en 2013, pero siguen las restricciones, en clara contradicción con los derechos históricos de los regantes, pese a que el organismo de cuenca no las ha impuesto. Nadie ha explicado aún la razón de esta decisión.
Lo que queremos muchos es preservar el territorio de un desarrollo urbanístico destructor. También preservar y recuperar la agricultura tradicional y sus sistemas de regadío. Pero para hacerlo, lo primero de todo es tener agua suficiente. Lo segundo, tener agricultores dispuestos a cultivar y a vivir de la tierra
Por tanto, como dije entonces, y repito en la actualidad, hemos de ser claros y explicar bien cuáles son nuestros objetivos, para no llevar a las gentes sencillas a malentendidos. Lo que queremos muchos es preservar el territorio de un desarrollo urbanístico destructor. También preservar y recuperar la agricultura tradicional y sus sistemas de regadío. Pero para hacerlo, lo primero de todo es tener agua suficiente. Lo segundo, tener agricultores dispuestos a cultivar y a vivir de la tierra. Aparte de la anécdota producida en esta jornada, cuando uno de los asistentes, regante de Dílar, manifestó que él había sido agricultor toda la vida, lo seguía siendo y moriría siéndolo, sobre lo que habría mucho que matizar por parte de los que lo conocemos, que arrancó el aplauso de parte del público, lo cierto es que cada vez quedan menos agricultores tradicionales que vivan de la agricultura en nuestros municipios.
A partir de ahí, los instrumentos de la protección cultural, como los BIC, o incluso la consideración del Patrimonio Agrario como Patrimonio Cultural, ayudarán a dotarnos de una protección más integral de nuestros campos. Primero, para protegerlos de las actividades especulativas de todo tipo. Pero también para protegerlos de las pequeñas corruptelas individuales, que están llenando la vega de construcciones ilegales que contaminan los campos sin control.