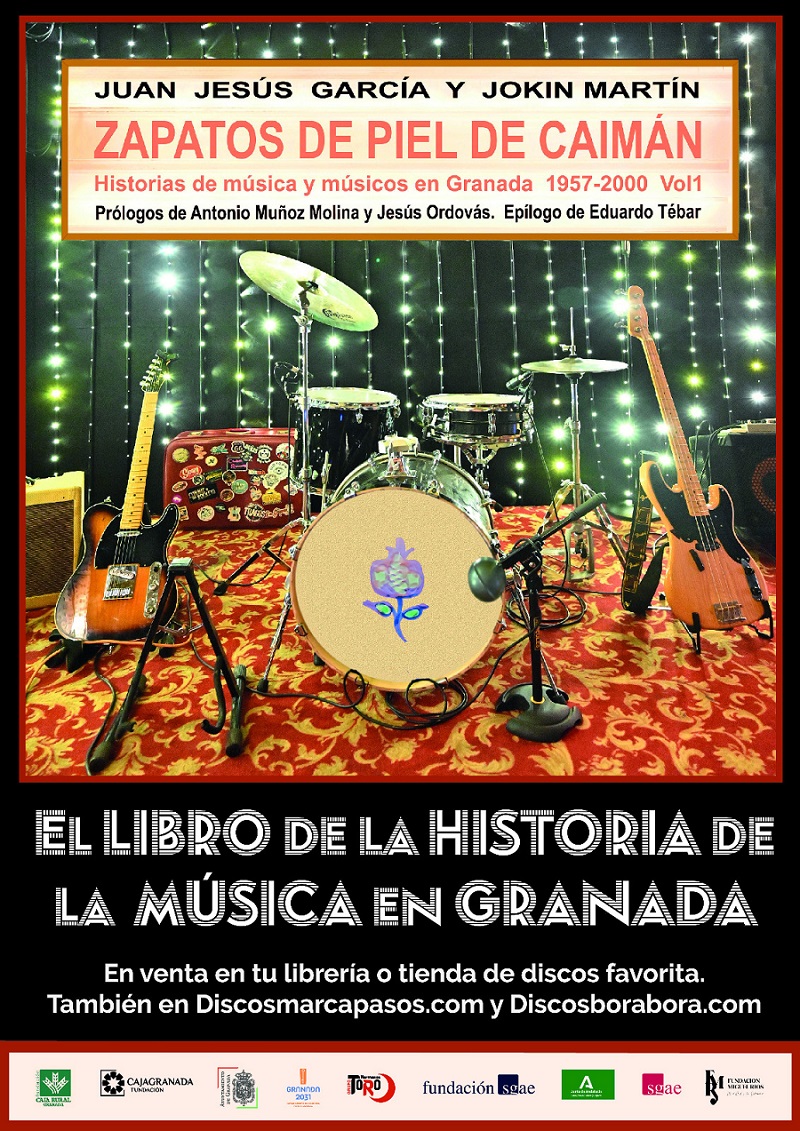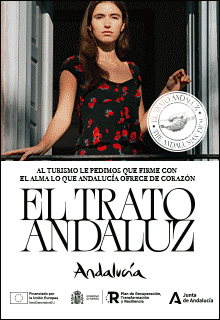La insoportable banalidad del sistema

"La cuestión no es nunca si un individuo es bueno, sino si su conducta es buena para el mundo en el que vive. El centro del interés es el mundo y no el yo"
Hannah Arendt, “Responsabilidad colectiva”
No hay día en el que no nos despertemos escuchando la radio o leyendo en la prensa noticias sobre la corrupción de este o de aquel político. La que debería ser considerada como la más imprescindible, como la más honesta, como la más honrada de las dedicaciones en una sociedad democrática y plural es, sin embargo, vilipendiada y sometida a escarnio por el comportamiento de unos pocos. Porque esa es la realidad, por muy extendida que se encuentre la corrupción que ensombrece la dedicación pública, no dejan de ser pocos, si los comparamos con todas aquellas personas que honradamente se dedican a la política, que sacrifican tiempo familiar, amigos e incluso dinero por una dedicación en la que creen. No olvidemos que la mayoría de los políticos de nuestro país son concejales de pueblos medianos o pequeños, que o bien no cobran nada o cantidades irrisorias, teniendo en cuenta el tiempo que dedican o las responsabilidades que han de asumir. Y sí, no me olvido tampoco de los que abusan y se burlan de la ética política con sueldos que no son ilegales, pero sí inmorales. Pero aun así, no dejan de ser los menos entre los muchos.
La presunción de inocencia, pilar de un sistema de derecho democrático, no parece aplicarse con igualdad en el caso de los políticos. La opinión pública, los medios de comunicación, y los ‘opinadores’ profesionales o amateurs, se abalanzan a asumir que por defecto son culpables. Y lo peor de todo es que no importa si al final son inocentes, porque la sombra de la sospecha, siempre les manchará, a ellos al igual que a todo aquel que dedique parte de su tiempo, profesionalmente o no, a la política. “¿Algo habrá no?” “¿Algo habrán pillado?” “¿Por qué iban a estar ahí sino?” Quién no ha pensado esto cuando se ha publicado la inocencia de algún político presunto culpable.
Pero una vez que hemos reconocido la dignidad de dedicarse a la política en democracia, por muy demacrada y explotada que se encuentre por el mal uso que determinados responsables hacen de ella, no es baladí reconocer el daño que a la sociedad nos hacen esos casos de políticos que sí que son corruptos. Y aquí viene la cuestión principal que me gustaría plantear. ¿Tanto nos equivocamos a la hora de elegir a esas personas? ¿Vienen ya predispuestas a primar el beneficio personal sobre el interés público? Son, por así decirlo, “malas personas”, delincuentes que han tenido la habilidad de “colárnosla”.
¿O hay algo en nuestro sistema, en nuestra forma de organizar la gestión de lo público que dota de “normalidad” a esta perversión democrática? ¿Hasta qué punto durante años se han “normalizado” comportamientos que deberían ser excepcionales? Y no cabe duda que ahí los partidos políticos tienen una responsabilidad primordial.
Hannah Arendt escandalizó en la década de los sesenta a la intelectualidad de la época tras la publicación de Eichmann en Jerusalén, ensayo sobre el juicio al criminal nazi, al burócrata que sin tener responsabilidades “políticas”, se encargaba de gestionar el traslado a los campos de concentración. Hombre culto, lector de Kant, que no entendía por qué se le responsabilizaba a él, cuando no hacía más que cumplir con las leyes y con la legitimad del sistema del que era servidor público. Pero ahí estaba la clave, claro, la “normalidad” con la que la sociedad y los servidores públicos habían asumido un sistema perverso, podrido, que alimentaba y promovía los peores instintos del ser humano. La banalidad del mal no es otra cosa que la banalidad del individuo partícipe imprescindible de ese mecanismo, no como motor, pero sí como engranaje necesario. Libre de responsabilidad ética y moral, al fin y al cabo él era uno más. No tomaba decisiones más que burocráticas, cumplía órdenes. La banalidad del mal que rechaza presentarnos a Eichmann como un monstruo, al fin y al cabo, era un hombre “normal”, que tan solo intentaba ser eficaz en su trabajo.
Que se me perdone la exageración de la comparación, no tiene nada que ver ni cualitativa ni cuantitativamente la delicada salud de nuestro sistema democrático y de derecho, con la burla que del mismo hizo el criminal sistema de gobierno nazi. Pero sí hay una metáfora a mi juicio extrapolable. Y es hasta qué punto el ciudadano común, el servidor público común, el político común, que no es “malo” por naturaleza, se ciega ante la corrupción; o bien la comete al verla como algo normalizado en el entorno o bien decide cerrar los ojos y actuar como si no fuera asunto suyo, al no sentirse responsable último. Quizá porque durante años nadie parecía darle importancia a pequeños “atajos” que cada vez iban a más, quizá porque los responsables últimos consideraron que era preferible no “tocar” a quien les garantizaba mayor cuota de poder institucional debido a su popularidad por algo “insignificante”. Quizá porque casi ningún ciudadano prefirió preguntarse por esas “pequeñas” cuestiones o rumores de corrupción o “atajos” ante las políticas para la “mayoría”.
¿Hubieran sido posibles tantos y tan graves casos de corrupción si algo en nuestro sistema no hubiera permitido esto? ¿Si nuestra sociedad no hubiera en muchos casos cerrado los ojos hasta que la gravedad de una crisis económica no nos hubiera llevado al límite? No dudo que entre los corruptos haya gente “mala”, predispuesta a la corrupción, pero tengo la inquietante sensación que ha habido más de una persona “común” que perdió su normalidad ética ante un sistema que cerraba los ojos. Culpables o cómplices del silencio.
Y no cabe duda que ese es el gran reto que nuestra sociedad tiene que plantearse, que los partidos políticos o los movimientos ciudadanos han de replantearse. Que todos, políticos o no, aceptemos que la política ha de ser la más digna de nuestras ocupaciones. Y que eso implica un esfuerzo de transparencia y control democrático en los sistemas de los partidos políticos, en los sistemas institucionales que estos gestionan. Hemos de dignificar los sistemas dignificando a las personas que de ellos participan, los engranajes de un sistema son esenciales, pues es lo que dota de legitimidad a un sistema democrático y permite su máxima expresión a través de la exigencia de un comportamiento inequívocamente ético.
Como decía Hannah Arendt “En realidad una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad y tal irreflexión pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes quizá a la naturaleza humana.”