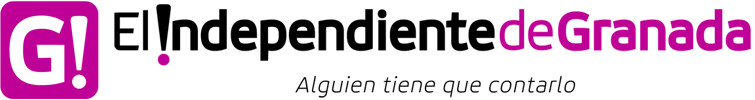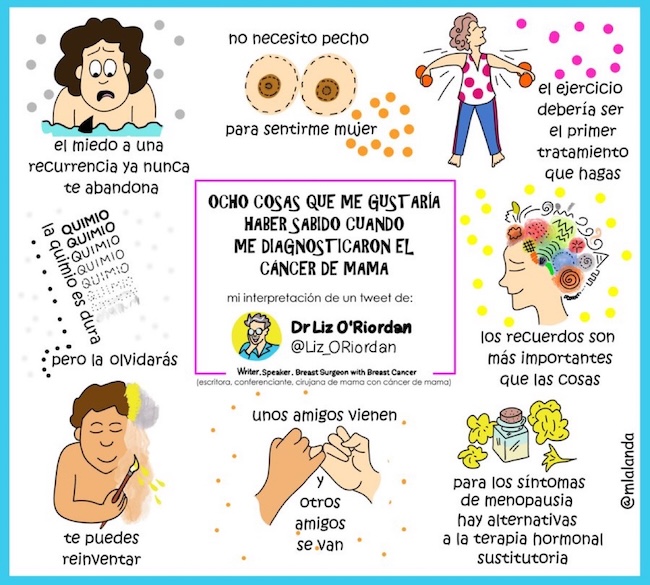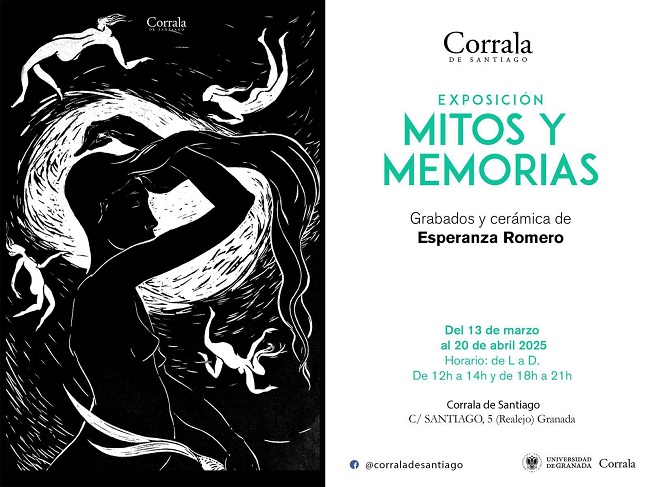Crónicas Sanitarias: Nuevas pandemias que vendrán y sin preparar; adolescentes con cáncer; el silencio mata y la necesidad de hablar del suicidio; dormir en pareja para dormir mejor o tener cáncer cambia la manera de hacer las cosas como oncólogo

1. Amós García, el médico que trató el primer caso de covid en España: “Vendrá otra pandemia y no estamos preparados”
Leído en La Vanguardia por Silvia Fernández.
Se cumplen cinco años después de que se confirmara el primer caso de covid de España en la pequeña isla canaria de La Gomera –de poco más de 22.000 habitantes–, que se convirtió, sin quererlo, en el laboratorio perfecto por su tamaño para probar las medidas de contención del virus y evitar su propagación
Se cumplen cinco años después de que se confirmara el primer caso de covid de España en la pequeña isla canaria de La Gomera –de poco más de 22.000 habitantes–, que se convirtió, sin quererlo, en el laboratorio perfecto por su tamaño para probar las medidas de contención del virus y evitar su propagación.
Entonces nadie podía imaginar que el primer caso se fuera a detectar en una pequeña isla. Madrid o Barcelona tenían todas las papeletas si nos ceñimos a la teoría de la probabilidad, por el mayor movimiento de personas, pero el destino quiso que viajara a la isla un turista alemán que antes de llegar a Canarias había estado en contacto con una enferma de covid, compañera de trabajo y recién llegada de Wuhan (China), donde había ido a un curso.
Fue el Gobierno alemán el que informó al Ministerio de Sanidad español de ese posible contagio y a partir de ahí comenzó una “carrera contrarreloj” para localizar al turista y aislarlo para impedir que el virus se extendiera.
El turista fue localizado en una vivienda vacacional en el pueblo de Hermigua, junto a cuatro amigos más, ajenos a todo lo que se estaba moviendo a su alrededor. De allí, una vez informados de lo que ocurría, fueron trasladados al hospital en el que se les realizaron todas las pruebas diagnósticas para determinar si estaban infectados o no del virus. Sólo él dio positivo y tuvo síntomas leves.
“Recuerdo que estaba en el despacho y entró el secretario a contarme que había una ambulancia frente a los apartamentos y varias personas con buzos, como si fueran a sulfatar al campo, y que igual era por el virus ese que había por ahí”, apuntaba Jordán Piñero, que entonces era el alcalde de Hermigua
“Recuerdo que estaba en el despacho y entró el secretario a contarme que había una ambulancia frente a los apartamentos y varias personas con buzos, como si fueran a sulfatar al campo, y que igual era por el virus ese que había por ahí”, apuntaba Jordán Piñero, que entonces era el alcalde de Hermigua. Como recuerda, acto seguido entró a internet a mirar qué era aquello. En aquel momento descubrió por primera vez la covid.
Cuando se confirmó el primer caso en La Gomera la información sobre la enfermedad era muy escasa y tampoco se sabía cómo actuar y qué medidas aplicar para contenerla pero, como explica Amós García, referente de la lucha contra la covid, lo que se hizo fue “aplicar las medidas clásicas de salud pública”.
García, que ha sido jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud y presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), afirma que la idea fundamental fue hacer “lo de toda la vida”, que es el aislamiento de los casos y el estudio de todos los contactos.
Se rastrearon restaurantes, aviones, barcos, taxis, tiendas… todos los lugares por los que había pasado el turista. Y funcionó
Se rastrearon restaurantes, aviones, barcos, taxis, tiendas… todos los lugares por los que había pasado el turista. Y funcionó. “Pese a todas las dificultades no hubo casos secundarios en la isla, lo que puso en evidencia que las medidas clásicas de salud pública seguían teniendo una vigencia espectacular”, indica García. Tres semanas después, Canarias volvería a ser pionera al confinar un hotel entero en Tenerife con 1.000 personas tras confirmarse un caso.
Cinco años después, García llama la atención sobre la necesidad de potenciar la estructura de la atención primaria y de salud pública porque “vendrán más pandemias” y no estaremos preparados. “El cambio climático está ahí y cada vez se aproximan más los hábitat de los animales a las personas y aparecerán nuevos problemas que podrían explosionar en forma pandémica”
Cinco años después, García llama la atención sobre la necesidad de potenciar la estructura de la atención primaria y de salud pública porque “vendrán más pandemias” y no estaremos preparados. “El cambio climático está ahí y cada vez se aproximan más los hábitat de los animales a las personas y aparecerán nuevos problemas que podrían explosionar en forma pandémica”, advierte.
En La Gomera la pregunta que se hacen es si ‘el turista del covid’ ha vuelto a la isla o no. Nadie lo sabe. Desde el Cabildo se le regaló en el 2020 un bono con un viaje con una caducidad de un año para que pudiera volver a disfrutar de la isla sin sobresaltos ni enfermedad. La institución ha confirmado que el bono se utilizó pero nada sabe quién lo hizo.
2. "Contadnos lo que nos pasa": los adolescentes con cáncer prefieren estar informados sobre su enfermedad
Escribe Sonia Moreno en Diario Médico.
¿Cómo explicaría un niño de siete años qué es la neutropenia? Salvador lo hace tirando de dibujos. A punto de cumplir ocho -“el 27 de marzo”, puntualiza- ha vivido un diagnóstico de cáncer, y sabe de primera mano cómo puede interferir en la vida tener bajo el nivel de neutrófilos
La perspectiva que tienen los niños y adolescentes con cáncer sobre su enfermedad ayuda a médicos y profesionales sanitarios a mejorar la atención que reciben.
¿Cómo explicaría un niño de siete años qué es la neutropenia? Salvador lo hace tirando de dibujos. A punto de cumplir ocho -“el 27 de marzo”, puntualiza- ha vivido un diagnóstico de cáncer, y sabe de primera mano cómo puede interferir en la vida tener bajo el nivel de neutrófilos. Relata con sus trazos dónde se encuentran los glóbulos blancos en la sangre, “que nos defienden de las bacterias” y cómo la quimioterapia puede hacerlos desaparecer y llevarle a una condición de “neutropenia”, pronuncia con claridad. “Sin esos glóbulos blancos, las bacterias pueden entrar en nuestro cuerpo, y enfermamos. Para evitarlo, necesitamos lavarnos las manos, mascarillas, batas, guantes y alcohol”. Lo que menos le ha gustado de su proceso terapéutico ha sido el aislamiento, “porque no podían visitarme muchos amigos”.
Salvador es uno de los de los siete niños y adolescentes que han presentado su visión sobre el cáncer a médicos y profesionales sanitarios. Por un día, estos chavales han sido los profesores en un original curso de oncología pediátrica impartido por pacientes y dirigido a profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares o TCAE, psicólogos, profesores). El curso lo ha organizado el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid, con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra mañana sábado.
En España, se diagnostican unos 1.500 nuevos casos de cáncer infantil cada año (entre los 0 y 19 años de edad), de los que un 10% se tratan en el Hospital Niño Jesús. Alrededor del 20% de los pacientes en este hospital proceden de otras comunidades autónomas; la experiencia con el trasplante hematopoyético complejo también sitúa al centro madrileño a la cabeza en nuestro país, con 60 injertos de este tipo anuales.
“El primer objetivo es que los pacientes sobrevivan; afortunadamente, los niños con cáncer en nuestro país se curan en un 85%, y seguimos trabajando para mejorar esa cifra”
“El primer objetivo es que los pacientes sobrevivan; afortunadamente, los niños con cáncer en nuestro país se curan en un 85%, y seguimos trabajando para mejorar esa cifra”, expone Luis Madero, jefe de Oncología del centro, y uno de los mayores expertos en cáncer infantil de nuestro país. El especialista subraya laimportancia de la investigación, tanto la académica como de la industria, pues es la clave para que los enfermos sobrevivan más. El Niño Jesús es el hospital de Europa que más enfermos de oncología pediátrica recluta para ensayos, mantiene abiertos más de 100 en fase 1. Para Madero, también es conveniente concentrar a los pacientes en centros con experiencia para optimizar los resultados. “Estoy convencido de que la curación o la cronificación del grupo de pacientes que hoy no se cura está más próxima”, afirma. “Pero, además de curarse, queremos que se curen bien, que no tengan secuelas físicas, que cuando les damos la quimioterapia no desarrollen problemas cardiacos al cabo de los años, en definitiva, que no presenten alteraciones como supervivientes a largo plazo. Y también queremos que la humanización sea el hilo conductor de todo el proceso, de forma que la vida del niño, mientras recibe el tratamiento en el hospital, le sea lo más favorable posible. Para ello, tenemos que escucharlos. Es lo que se busca con este curso”.
La coordinadora del curso, Julia Ruiz, enfermera supervisora del Servicio Oncohematología y Trasplante, comenta que es el reflejo de una “atención sanitaria centrada en el paciente”. El hospital cuenta con un comité de pacientes, integrado por niños de entre 11 y 18 años, y para ellos resultaba importante contar cómo viven su proceso, de ahí la iniciativa. El objetivo con este encuentro es “darles voz, ver su experiencia a través de sus ojos y conocer cómo han vivido el proceso de la enfermedad”. A lo largo de varios días, los pacientes expertos han preparado cuidadosamente las presentaciones, con ayuda de sus oncólogas y enfermeras.
Las células malignas crecen y crecen y pueden invadir cualquier órgano del cuerpo”, es la definición de cáncer que aporta Harold, de 12 años, y que le da pie a explicar su experiencia: cuatro años en los que ha recibido dos trasplantes y una terapia CAR-T. Le llaman Harold, el campeón
Ante una sala abarrotada de profesionales, los chavales han dado forma teórica a una enfermedad que conocen bien en la práctica: “Las células malignas crecen y crecen y pueden invadir cualquier órgano del cuerpo”, es la definición de cáncer que aporta Harold, de 12 años, y que le da pie a explicar su experiencia: cuatro años en los que ha recibido dos trasplantes y una terapia CAR-T. Le llaman Harold, el campeón.
“Son fármacos con nombres raros que sirven para curar el cáncer”, aclara Rafael sobre la quimioterapia. Diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) en julio de 2023, Rafael recuerda al auditorio que la quimio no es lo único que puede causar efectos secundarios indeseables, también lo hacen los corticoides, que son parte del tratamiento; no siempre se hace hincapié en las desagradables sensaciones que pueden producir: “Enfado, llagas en la boca, un hambre terrible”, enumera. “Deberíamos poder negociar algo de las comidas”, sugiere.
Otra sugerencia: evitar los apósitos transparentes, “me da mucha grima verme el catéter”. En eso, Ignacio es un gran experto; es el ponente encargado de explicar qué es un port-a-cath (catéter venoso central) y sus diferencias frente al catéter de vía periférica (PICC). “Cuando me lo iban a poner tenía un poco de miedo, pero no me hicieron daño; tampoco se nota mucho. Me ha dado mucha seguridad, nunca se me ha obstruido y he podido hacer deporte e ir a la playa con él”. Para Ignacio, de diez años de edad y tratado por un linfoma de Hodgkin, todo fueron ventajas. Tras llevarlo durante año y medio, casi le dio pena cuando se lo quitaron: “Lo guardo con mucho cariño en la habitación”, dice exhibiéndolo a un auditorio que estalla en risas. Puede que la próxima vez que se vea ante un público así lo haga como el cirujano cardiaco que le quiere ser.
“Todos, niños o adultos, necesitamos darnos una explicación con una cierta coherencia de por qué nos ha tocado estar enfermos y de las etapas por las que vamos a pasar”
Construir un mapa de experiencia
“Todos, niños o adultos, necesitamos darnos una explicación con una cierta coherencia de por qué nos ha tocado estar enfermos y de las etapas por las que vamos a pasar”, expone Julio Zarco, director gerente del hospital. “La narrativa de cómo vivimos la enfermedad es importante, porque nos ayuda a entenderla. Cuanto más lo cuenta uno, más lo interioriza, lo que contribuye a la aceptación psicológica, algo importante en la resolución del cáncer”.
Además, apunta Zarco, tomar nota de las observaciones de los pacientes y sus familias “nos propone un mapa de la experiencia del hospital, que es sobre la que debemos construir la asistencia sanitaria, y no al revés, como hemos hecho durante siglos. Cada vez hay más evidencia sobre los beneficios de deconstruir los procesos asistenciales, contar con mapas de experiencia y montar los procesos asistenciales sobre ellos”.
Cáncer en la adolescencia
Si los más pequeños se centran en entender su enfermedad, los adolescentes se enfrentan a otras inquietudes. Además de la lucha contra el cáncer, deben lidiar con los cambios en su cuerpo, su vida social y su futuro. Daniel, adolescente diagnosticado de un linfoma, aborda el aspecto de la fertilidad, un posible efecto a largo plazo de los tratamientos oncológicos. “Es un tema que suele quedar en segundo plano, porque cuando te dan el diagnóstico, estás más preocupado por otras cosas”. Claudia, de 15 años, coincide: “Ahora no pienso en eso, mi principal preocupación es cómo va a continuar el proceso y qué tratamientos tengo que seguir”.
Quizá precisamente porque un adolescente no suele estar pensando en una futura maternidad o paternidad, Daniel considera que es un aspecto para el que se necesita cierto tiempo de reflexión, y “poder hablar con el médico, con los padres y también pensarlo en soledad. Pero por lo rápido que va todo, a veces no siempre contamos con ese tiempo”
Quizá precisamente porque un adolescente no suele estar pensando en una futura maternidad o paternidad, Daniel considera que es un aspecto para el que se necesita cierto tiempo de reflexión, y “poder hablar con el médico, con los padres y también pensarlo en soledad. Pero por lo rápido que va todo, a veces no siempre contamos con ese tiempo”.
Ambos manifiestan una clara preferencia por que les expliquen lo que les está pasando de forma sincera, “para no llevarme sorpresas”, apunta Claudia. Daniel recuerda que a los adolescentes les gusta que los médicos les hablen con “cercanía, naturalidad y transparencia, sin ocultarnos nada. Así, se establece la confianza”.
Para los padres también es de gran ayuda una comunicación directa y sincera. Raquel, madre de Marcos, paciente de 17 años, opina que a veces tienen que enfrentarse a preguntas que “nosotros no sabemos responder bien, siempre es mejor que sus dudas las resuelva un profesional”.
Ellos llegaron de otra comunidad para recibir la terapia avanzada CAR-T, y echaron en falta más información en su centro de referencia. “Todo fue muy rápido. Al venir, no sabíamos si era para una consulta, para estar aquí tres días o tres meses; fue muy apresurado”.
Destaca que “en este hospital se percibe humanidad. El trato de todos los profesionales es maravilloso. Simplemente, el hecho de que le dejen salir una tarde a dar un paseo al Retiro, que se desconecte un poco de la bomba y hacerle sentir que no está hospitalizado… parece una tontería, pero momentos como esos tienen mucho valor”.
3. El silencio mata. Cómo y por qué hablar de suicidio entre los adolescentes
Eleonora Gioconda lo escribe en El País.
Beatriz Hidalgo tiene 51 años, es profesora de secundaria en un centro de adultos y hace 14 meses perdió a su hijo por suicidio. Dani tenía 14 años.
Beatriz Hidalgo tiene 51 años, es profesora de secundaria en un centro de adultos y hace 14 meses perdió a su hijo por suicidio. Dani tenía 14 años. “Desde entonces mi marido y yo no tenemos vida por dentro. El dolor que sientes no se puede describir. Piensas que es una pesadilla y que, al día siguiente, te despertarás y Dani estará allí… Y no está”, dice una tarde de enero en el centro de Madrid, hacia donde se desplaza para hacer terapia de grupo con otros padres que han perdido a sus hijos o hijas. En España, en 2023 (últimos datos disponibles), se suicidaron 4.116 personas, once al día. Diez eran menores de 15 años y 354 tenían una edad de entre 15 y 29. Cifras mayores a las de antes de la pandemia: en 2019 fueron 3.671: 7 eran menores de 15 y 309 tenían entre 15 y 29.
“El silencio le mató; si hubiéramos podido saberlo, le habríamos conseguido ayuda”, escribió
En una carta a la directora de EL PAÍS publicada el pasado 4 de enero, Beatriz pidió ayuda: “El silencio le mató; si hubiéramos podido saberlo, le habríamos conseguido ayuda”, escribió. Lo resume así mientras cuenta que su hijo se cerró y se encerró: “Esto es un enemigo muy grande y silencioso, te viene por la espalda. Es necesario hablar de ello, antes de que sea demasiado tarde”. Está convencido también de ello Sergio Tubio, bombero del Ayuntamiento de Madrid, especializado en intervenciones en crisis suicidas: “Hablar del suicidio no lo fomenta, lo que mata es el silencio”.
¿Cuál es la mejor forma de hacerlo con los adolescentes? “Es crucial abordar la formación y la concienciación sobre este tema de manera responsable”
¿Cuál es la mejor forma de hacerlo con los adolescentes? “Es crucial abordar la formación y la concienciación sobre este tema de manera responsable”, contesta Luis Fernando López, psicólogo que durante cinco años desempeñó el cargo de coordinador técnico del programa Hablemos de suicidio del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. “Entrar en un aula con 400 estudiantes y hablar abiertamente sobre autolesiones y conductas suicidas como si se tratara de un seminario técnico es comparable a irrumpir con un elefante en una cristalería”, explica el también profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
“Debemos tratar este tema sin generar pánico. Este ruido, que alude al miedo inherente que ya existe en la sociedad, puede ser contraproducente. Si se nos dijera que nuestras hijas o hijos están en riesgo vital, que se autolesionan porque no encuentran otra forma de lidiar con la vida, lo normal sería que nos sintiéramos sobrepasados”, continúa. “Sin embargo, el pánico paraliza. Por ello, necesitamos una información que las familias puedan procesar y estrategias que mitiguen el impacto emocional al abordar estas conductas en las aulas”.
Para el experto, en la mayoría de los casos, las conductas autolesivas o las ideaciones suicidas en adolescentes no están relacionadas con un trastorno de salud mental específico, sino con una vulnerabilidad psicológica y emocional que los afecta significativamente
Para el experto, en la mayoría de los casos, las conductas autolesivas o las ideaciones suicidas en adolescentes no están relacionadas con un trastorno de salud mental específico, sino con una vulnerabilidad psicológica y emocional que los afecta significativamente: “Tanto el suicidio como la autolesión no son el problema en sí, sino la consecuencia de múltiples dificultades previas que los conducen a estas conductas extremas. Esta situación les impide llevar una vida saludable y afrontar los retos propios de su edad. Por ello, es fundamental centrarnos en los desajustes emocionales que preceden a estas conductas”.
Y añade: “Si tuviera que dirigirme a un aula con 400 estudiantes, lo haría hablando sobre aspectos como la tolerancia a la frustración, los procesos de ansiedad, la tristeza, las rupturas sentimentales, y las dificultades en las relaciones sociales o familiares. Abordar la conducta suicida requiere un enfoque transversal que contemple estos desajustes y los comportamientos asociados. A menudo, estas situaciones desbordan a los adolescentes, y la falta de apoyo adecuado, ya sea porque no lo han solicitado o no saben cómo hacerlo, o porque han recurrido a la autolesión como única forma de aliviar su sufrimiento, agrava el problema”.
Coincide con él el psiquiatra Enric Armengou, que forma parte del comité de expertos del Ministerio de Sanidad para el suicidio y es especialista en conductas suicidas. Es también voluntario del teléfono de la Esperanza y la línea de Prevención del Suicidio en Cataluña. En septiembre publicó el libro Romper el Silencio: reflexiones para entender y prevenir el suicidio entre los jóvenes. Asegura que la idea nació porque en el colegio de su hija hubo un intento de suicidio y se consideró como un accidente. “Todos, incluidos los niños, sabían que no. Me dije: esto hay que hablarlo bien. Y tras una sesión de grupo con los padres, salió el libro”.
No solo el teléfono de la Esperanza atiende ese tipo de llamadas; en mayo de 2022 el Ministerio de Sanidad creó el 024, una línea específica de atención a la conducta suicida: en el día de su estreno atendió 1.000 llamadas en 24 horas.
Línea de atención a la conducta suicida
No solo el teléfono de la Esperanza atiende ese tipo de llamadas; en mayo de 2022 el Ministerio de Sanidad creó el 024, una línea específica de atención a la conducta suicida: en el día de su estreno atendió 1.000 llamadas en 24 horas. Desde entonces se han registrado 355.287 (de ellos, los que tienen entre 10-14 años rondan el 1%, mientras que los que tienen entre 15 y 19 oscila entre el 3 y el 5%).
En septiembre, Sanidad también dio a conocer los principales puntos del futuro Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027. Entre ellos, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de información para conocer mejor la realidad de las autólisis; sensibilidad y lucha contra el estigma; prevención en las situaciones de mayor vulnerabilidad [personas mayores de 80 años, los adolescentes o las personas LGTBIQ+]. En ese plan de acción ha trabajado un grupo de expertos que incluye especialistas sanitarios y académicos, supervivientes y representantes de la Policía y bomberos. La ministra de Sanidad, Mónica García, tiene previsto presentarlo en el consejo interterritorial del SNS.
En el instituto donde estudiaba el hijo de Beatriz, los psicólogos atendieron a los compañeros de Dani después de su muerte, pero en el centro no se ha organizado ninguna charla sobre prevención
En el instituto donde estudiaba el hijo de Beatriz, los psicólogos atendieron a los compañeros de Dani después de su muerte, pero en el centro no se ha organizado ninguna charla sobre prevención. Hay otros muchos institutos donde tampoco ocurre. Carlos Soto y Olga Ramos, que hace diez años perdieron a su hija de 18 por suicidio, se dedican ahora, entre otras muchas actividades a dar charlas con profesionales de la salud mental en los centros educativos. No ha sido en más de 15 y la mayoría, religiosos. Ambos perciben que todavía hay una barrera que frena a los responsables de los institutos, la del miedo. “Muchas veces el miedo es por desconocimiento”, explican. “Los adolescentes sí quieren saber. Un día fuimos con un sobreviviente y al salir del centro tenía ya el Instagram lleno de mensajes de agradecimiento. En otra ocasión recuerdo a un chaval decirnos que para ellos es complicado porque no tienen un manual de instrucciones de la vida. Le dije que los padres tampoco lo tenemos, por eso es importante hablar. Incidimos mucho en la comunicación con los compañeros, por si ven que está más taciturno o ha tenido un cambio de comportamiento y les explicamos cómo hacer para acercarse, cómo preguntarle”.
“Para mí hablar de inteligencia emocional y de resolución de conflictos ya es hacer prevención”, cuenta. Y añade: “El profesorado percibe que han aumentado las autolesiones y preguntan qué está pasando. Quieren saber y tienen ganas de tener herramientas para abordarlo”
Natalia Rodríguez Robles estudió Psicología y trabaja como orientadora educativa en la Comunidad de Madrid. Se encarga de dar formación en los colegios e institutos sobre cómo hablar del suicidio. “Para mí hablar de inteligencia emocional y de resolución de conflictos ya es hacer prevención”, cuenta. Y añade: “El profesorado percibe que han aumentado las autolesiones y preguntan qué está pasando. Quieren saber y tienen ganas de tener herramientas para abordarlo”, añade.
Incide el psiquiatra Armengou en que hay que empezar a desmontar el “mito” de que hablar del suicidio lo retroalimenta. “El diálogo es necesario para la prevención y esencial para desmontar los estigmas. Siempre ha habido un tipo de suicidio llamado impulsivo, de cruce de cables. Pero en la inmensa mayoría de casos ha habido señales previas. Una cosa muy importante es que no tienen por qué ser chavales con trastorno mental, sino que lo estén pasando mal. En el fondo es un equilibrio entre la angustia que tienen ―que se mete en los tuétanos, que te parece que puede más que tú, que es eterna― y los sistemas de compensación”.
En los adultos “existe un concepto claro y desarrollado sobre la muerte y sus implicaciones. La ideación suicida se suele presentar a raíz de problemas de trabajo, dificultades económicas o enfermedad; en muchos casos, frente a situaciones objetivamente irreversibles”, escribe
En su el libro, Armengou explica las diferentes maneras en las que se manifiesta el suicidio en las etapas de la vida: infancia, adolescencia, adultez, vejez. En los adultos “existe un concepto claro y desarrollado sobre la muerte y sus implicaciones. La ideación suicida se suele presentar a raíz de problemas de trabajo, dificultades económicas o enfermedad; en muchos casos, frente a situaciones objetivamente irreversibles”, escribe. “La ideación suicida en los adolescentes en tendencialmente impulsiva, por aquella sensación de encontrarse en un laberinto sin salida o de sentir que se ahogan en un vaso de agua. En muchos casos aparecen señales previas con cambios de actitud o conductas de prueba: ingesta de pastillas, autolesiones o amenazas explicitas de suicidio”. Tanto él como López están preocupados por ese incremento de autolesiones.
De ahí, insiste López, la importancia de abordar el tema. “La autolesión y la conducta suicida están estrechamente relacionadas, aunque representan comportamientos diferentes debido a los objetivos que persiguen. En el caso de la conducta suicida, los adolescentes no buscan acabar con su vida, sino con la forma en que están experimentando y sintiendo su existencia. Ven en ello una solución definitiva a problemas que, en la mayoría de los casos, son temporales y tienen solución si cuentan con el acompañamiento adecuado. Por otro lado, la autolesión es un comportamiento que puede cumplir múltiples propósitos. Puede ser una estrategia de regulación emocional, una forma de autocastigo o incluso un intento de comunicación hacia otras personas, cuando no encuentran palabras o modos para expresar su sufrimiento. Este daño físico les permite, en ocasiones, disminuir la ansiedad y la angustia psicológica que experimentan. A través de la autolesión, los adolescentes intentan recuperar el control sobre el inicio y el fin de su dolor, enfrentándose a algo que sienten que no pueden resolver por otros medios”.
Y añade: “Cuando no existe un acompañamiento educativo adecuado por parte de la familia, la escuela y la sociedad, estos periodos de vulnerabilidad pueden convertirse en algo habitual durante esta etapa de la vida. Esto genera serias dificultades para intervenir, ya que los adolescentes llegan a normalizar el hecho de hacerse daño como una forma de aliviar el dolor social y emocional que sienten, debido a la falta de herramientas para afrontarlo de otra manera”
Y añade: “Cuando no existe un acompañamiento educativo adecuado por parte de la familia, la escuela y la sociedad, estos periodos de vulnerabilidad pueden convertirse en algo habitual durante esta etapa de la vida. Esto genera serias dificultades para intervenir, ya que los adolescentes llegan a normalizar el hecho de hacerse daño como una forma de aliviar el dolor social y emocional que sienten, debido a la falta de herramientas para afrontarlo de otra manera”.
Como dice Amaia Izquierdo, psicóloga clínica en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y socia de AEPCP, el adolescente se encuentra en un momento de confusión propio del desarrollo físico y emocional de esa etapa de vida. “En lugar de psicopatologizar la vida cotidiana, es necesario acompañar de manera transversal a nivel personal, pero también familiar y contextual: con la familia, los entrenadores, profesores, monitores de ocio que son los que pueden detectar cambios de comportamientos. Por otro lado, hay que incidirles en que la emocionalidad negativa forma parte de la vida y trabajar para desarrollar frente a ella la empatía, autoestima, respeto propio y hacia los demás, flexibilidad, capacidad crítica y tolerancia al malestar”.
4. Las superbacterias matan ocho veces más de lo estimado hasta ahora por Sanidad, según un estudio
Lo escribe Oriol Güell en El País.
Una novedosa investigación llevada a cabo en 130 hospitales de España por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas revela un mayor impacto de la resistencia a los antibióticos en los pacientes.
La medicina abrió una de las páginas más brillantes de la historia cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, un hallazgo que cambió para siempre la relación del ser humano con las infecciones causadas por bacterias. Millones de personas, buena parte de ellas niños de corta edad, dejaron de morir por procesos hoy considerados banales gracias a la efectividad y seguridad de los antibióticos. Ahora, 97 años más tarde, investigadores de todo el mundo luchan contra las resistencias que muchos patógenos han desarrollado frente a estos medicamentos y, a pesar de algunos avances alcanzados, nuevas investigaciones dibujan escenarios preocupantes al descubrir con más precisión las dimensiones del problema.
Un innovador estudio, en el que han participado 130 hospitales españoles y liderado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), revela que la cifra de muertes causadas por las superbacterias —las que se han hecho inmunes a varios antibióticos— es hasta ocho veces superior a las estimaciones hechas hasta ahora por el Ministerio de Sanidad
Un innovador estudio, en el que han participado 130 hospitales españoles y liderado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), revela que la cifra de muertes causadas por las superbacterias —las que se han hecho inmunes a varios antibióticos— es hasta ocho veces superior a las estimaciones hechas hasta ahora por el Ministerio de Sanidad.
“La carga acumulada de las resistencias a los antimicrobianos [RAM] en España, según se estima en este estudio, es muy alta. En 2023, cerca de 170.000 pacientes fueron diagnosticados con infecciones por bacterias multirresistentes, de los cuales 24.000 habrían muerto en los 30 días posteriores al diagnóstico. Estas cifras son notablemente superiores a las estimadas por el Ministerio de Sanidad en 2015 (3.058 muertes) y por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, 41.345 casos y 1.899 muertes), así como por la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 6.220 muertes para 2019)”, resume el artículo publicado en la revista médica The Lancet Regional Health-Europe.
José Miguel Cisneros, jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), es el investigador principal de un proyecto en el que han participado profesionales de centros públicos y privados de España. “Son datos muy preocupantes por la magnitud del problema que nos muestran, mucho mayor que las cifras manejadas hasta ahora. Sin embargo, si conocemos mejor a qué nos enfrentamos, podremos hacerle frente con mayores garantías de éxito”, afirma.
Hasta la fecha, han sido publicados muchos estudios —algunos convertidos ya en clásicos de la literatura científica— sobre el impacto de las bacterias multirresistentes en la población. Uno, liderado en 2016 por el economista Jim O’Neill tras un encargo del Gobierno del Reino Unido y tomado luego como referencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó en 700.000 muertes anuales las causadas por las resistencias, cifra que si nada cambiaba se dispararía hasta los 10 millones en 2050. Otro estudio, impulsado por el ECDC y publicado en The Lancet, cifró en 33.000 los fallecimientos producidos en el continente por la pérdida de efectividad de los antibióticos.
“Son estudios fundamentales. Pero su planteamiento parte de estimaciones realizadas basándose en parámetros —bacterias detectadas, diagnósticos...— que no han seguido la evolución de ningún paciente. Nosotros hemos hecho lo contrario, hemos aterrizado en los hospitales para ver la evolución de enfermos reales y hemos comprobado su estado 30 días después del diagnóstico"
“Son estudios fundamentales. Pero su planteamiento parte de estimaciones realizadas basándose en parámetros —bacterias detectadas, diagnósticos...— que no han seguido la evolución de ningún paciente. Nosotros hemos hecho lo contrario, hemos aterrizado en los hospitales para ver la evolución de enfermos reales y hemos comprobado su estado 30 días después del diagnóstico. Esto nos ha permitido obtener datos de gran calidad sobre la mortalidad y una imagen mucho más precisa de la carga que suponen las bacterias multirresistentes”, explica Cisneros.
En su investigación, la SEIMC ha movilizado a casi 300 microbiólogos e infectólogos en los hospitales participantes en el trabajo (80 en el año 2018, 133 en 2019 y 130 en 2023). En cada centro participante, un equipo formado por estos especialistas ha recopilado todos los diagnósticos por bacterias multirresistentes y ha seguido la evolución de los enfermos 30 días después. La recogida de datos se llevó a cabo durante una semana en los dos primeros años y en dos en el último.
A partir de estos datos, que incluyen a casi 200.000 hospitalizados en hasta el 40% de las camas hospitalarias instaladas en España, y mediante las correspondientes proyecciones, los investigadores han medido las infecciones más frecuentes, si estas habían sido adquiridas en el hospital y la mortalidad de los enfermos incluidos en el estudio. Este ha recopilado datos de una decena de patógenos — Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii...— que son los que más resistencias han desarrollado frente a los antibióticos y que mayor impacto tienen sobre el sistema sanitario y la salud de la población.
La sociedad científica ya había adelantado los datos preliminares recogidos cada año, pero esta es la primera vez que completa el análisis de los tres años y los compara con los resultados de estudios anteriores
La sociedad científica ya había adelantado los datos preliminares recogidos cada año, pero esta es la primera vez que completa el análisis de los tres años y los compara con los resultados de estudios anteriores. Uno de los hallazgos del trabajo es que casi la mitad de las infecciones, el 45,6%, son contraídas por los enfermos en el propio centro sanitario. Pese a esta elevada proporción, este dato supone una mejora respecto a anteriores estudios, lo que revela la “necesidad de implementar y desarrollar” medidas de prevención para evitar contagios.
Otro dato relevante es que son las infecciones del aparato urinario las más frecuentes entre las causadas por bacterias multirresistentes, con el 42,7% del total, aunque las neumonías son las que provocan una mayor mortalidad.
Bruno González-Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS, elogia las aportaciones del trabajo. “Medir la carga real de las resistencias es una tarea muy compleja y quizá el mejor ejemplo para demostrarlo es ver la disparidad de resultados que ofrecen los estudios hechos hasta la fecha. Esta es una investigación prospectiva que obtiene datos de pacientes reales y permite hacer una estimación a tener en cuenta”, destaca.
"Los datos han sido recopilados durante una semana [en los casos de 2018 y 2019] o dos [en 2023] y luego son extrapolados al resto del año. Este tipo de proyecciones tiene el problema de que pueden verse influidos o dejar fuera factores estacionales que tienen su peso en los tipos de bacterias que están circulando”
Este experto, sin embargo, también observa algunas limitaciones: “El número de centros incluidos es importante. Con todo, al ser la participación de los hospitales voluntaria, esto hace que puedan existir más sesgos que en un estudio diseñado con una muestra más representativa. Por otra parte, los datos han sido recopilados durante una semana [en los casos de 2018 y 2019] o dos [en 2023] y luego son extrapolados al resto del año. Este tipo de proyecciones tiene el problema de que pueden verse influidos o dejar fuera factores estacionales que tienen su peso en los tipos de bacterias que están circulando”.
Pere Godoy, expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), también valora la calidad del estudio. “Con sus limitaciones, la investigación es interesante y novedosa, sobre todo por la contribución de hacer el seguimiento de los pacientes durante una ventana da 30 días, lo que permite estimar de forma más fiable la mortalidad asociada a las bacterias multirresistentes. También es interesante la precisión con la que mide los tipos de infección más frecuentes y las bacterias que las causan”, afirma.
En su opinión, este trabajo es un “muy buen principio” sobre el que se puede seguir “construyendo para avanzar en el enorme reto de la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos”. Uno de los terrenos en los que sería prioritario avanzar, apunta este experto, es en el de las infecciones que se producen fuera de los hospitales, “en el ámbito comunitario y, especialmente, en instituciones como las residencias de personas mayores, que es el otro nivel asistencial en que más infecciones de este tipo se producen”.
“Una de las cuestiones más importantes del estudio es que es reproducible, es decir, propone un método para medir y monitorizar las infecciones por bacterias multirresistentes que puede repetirse a lo largo del tiempo y extenderse a otros países”
Varias de estas limitaciones son reconocidas por los autores en el propio artículo. Pese a ello, Cisneros destaca que “nunca antes se había hecho” un estudio en España con tantos pacientes revisados y el hecho de que “los tres años analizados ofrezcan resultados similares refuerza nuestra confianza en la consistencia del modelo de investigación utilizado”. Sobre la posible estacionalidad de las infecciones detectadas, los autores señalan que es un factor que han tenido en cuenta en los resultados.
“Una de las cuestiones más importantes del estudio es que es reproducible, es decir, propone un método para medir y monitorizar las infecciones por bacterias multirresistentes que puede repetirse a lo largo del tiempo y extenderse a otros países”, añade el autor principal del trabajo. Esto abre la posibilidad, por ejemplo, de que los sistemas sanitarios desarrollen programas para controlar, comparar e incentivar a los centros para lograr mejores resultados. “El modelo puede ser una potente herramienta para frenar una de las grandes amenazas que se cierne sobre la salud de la población”, concluye Cisneros.
5. El tweet de @AntelmPujol: ¿Dormir en pareja para dormir mejor? Especial San Valentin
Dormir en pareja produce:
- 10% más sueño REM
- Menos sueño fragmentado
- Más tiempo dormido sin pausa
- Más movimientos en cama
Por tanto,mejor calidad y cantidad de sueño.
Dormir en pareja >>dormir solo
6. La #IA tiene un impacto real en el cribado del cáncer de mama
En un ensayo con más de 100.000 mujeres, la IA logró detectar un 29% más de casos de cáncer de mama, sin aumentar los falsos positivos y reduciendo la carga de trabajo en un 44%. Se identificaron más tumores invasivos en etapas tempranas, lo que puede mejorar el pronóstico y el tratamiento. Un paso adelante en la detección precoz, combinando tecnología y experiencia médica.
La evidencia emergente sugiere que la inteligencia artificial (IA) puede aumentar la detección del cáncer en la detección mamográfica y, al mismo tiempo, reducir la carga de trabajo de lectura de pantalla, pero se necesita una mayor comprensión del impacto clínico
La evidencia emergente sugiere que la inteligencia artificial (IA) puede aumentar la detección del cáncer en la detección mamográfica y, al mismo tiempo, reducir la carga de trabajo de lectura de pantalla, pero se necesita una mayor comprensión del impacto clínico.
Métodos
En este estudio aleatorizado, controlado, de grupos paralelos, de no inferioridad, a simple ciego y de precisión de detección, realizado dentro del programa nacional de detección sueco, las mujeres reclutadas en cuatro sitios de detección en el suroeste de Suecia (Malmö, Lund, Landskrona y Trelleborg) que eran elegibles para la detección mamográfica fueron asignadas aleatoriamente (1:1) a detección asistida por IA o doble lectura estándar. El sistema de IA (Transpara versión 1.7.0 ScreenPoint Medical, Nijmegen, Países Bajos) se utilizó para clasificar los exámenes de detección en lectura simple o doble y como apoyo de detección destacando los hallazgos sospechosos. Este es un análisis definido por protocolo de las medidas de resultado secundarias de recuerdo, detección de cáncer, tasas de falsos positivos, valor predictivo positivo del recuerdo, tipo y estadio del cáncer detectado y carga de trabajo de lectura de pantalla. Este ensayo está registrado en ClinicalTrials.gov, NCT04838756 y está cerrado para la inscripción.
Hallazgos
Los hallazgos sugieren que la IA contribuye a la detección temprana del cáncer de mama clínicamente relevante y reduce la carga de trabajo de lectura de pantalla sin aumentar los falsos positivos
Entre el 12 de abril de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, 105 934 mujeres fueron asignadas aleatoriamente al grupo de intervención o control. Se excluyó a 19 mujeres del análisis. La mediana de edad fue de 53,7 años (RIC 46,5–63,2). El cribado con apoyo de IA entre 53 043 participantes dio como resultado 338 cánceres detectados y 1110 repeticiones. El cribado estándar entre 52 872 participantes dio como resultado 262 cánceres detectados y 1027 repeticiones. Las tasas de detección de cáncer fueron de 6,4 por 1000 (IC del 95 % 5,7–7,1) participantes examinados en el grupo de intervención y de 5,0 por 1000 (4,4–5,6) en el grupo de control, una proporción de 1,29 (IC del 95 % 1,09–1,51; p=0,0021). El cribado con apoyo de IA dio como resultado una mayor detección de cánceres invasivos (270 frente a 217, una proporción de 1,24 [IC del 95 % 1,04–1,48]), que fueron principalmente cánceres pequeños sin afectación de ganglios linfáticos (58 más T1, 46 más sin afectación de ganglios linfáticos y 21 más no luminales A). El cribado con apoyo de IA también dio como resultado una mayor detección de cánceres in situ (68 frente a 45, una razón de proporción de 1,51 [1,03–2,19]), y aproximadamente la mitad de la mayor detección correspondió a cáncer in situ de alto grado (12 más de grado nuclear III y ningún aumento en el grado nuclear I). La tasa de recuerdo y de falsos positivos no fue significativamente mayor en el grupo de intervención (una razón de 1,08 [IC del 95 %: 0,99–1,17; p = 0,084] y 1,01 [0,91–1,11; p = 0,92], respectivamente). El valor predictivo positivo del recuerdo fue significativamente mayor en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control, con una razón de 1,19 (IC del 95 %: 1,04–1,37; p = 0,012). Se realizaron 61 248 lecturas de pantalla en el grupo de intervención y 109 692 en el grupo de control, lo que dio como resultado una reducción del 44,2 % en la carga de trabajo de lectura de pantalla.
Interpretación
Los hallazgos sugieren que la IA contribuye a la detección temprana del cáncer de mama clínicamente relevante y reduce la carga de trabajo de lectura de pantalla sin aumentar los falsos positivos.
6. "Tener cáncer me hizo cambiar mi manera de hacer las cosas como oncólogo" Jesús Corral, presidente de la Sociedad andaluza de Oncología Médica (SAOM)
El sevillano Jesús Corral es jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Jerez y, desde el pasado noviembre, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Una institución que ya conocía por dentro, en su papel de vicepresidente años atrás, pero a la que llega con la intención de dejar su propio sello con una clara línea estratégica basada en tres pilares: llegar a todo el personal que interviene en el proceso oncológico, mejorar la comunicación y hacer investigación independiente.
Médico por el “empeño” de su madre y oncólogo por ser la oncología la especialidad “más completa”, a Corral le tocó enfrentarse a la enfermedad a la que ha dedicado su vida en sus propias carnes en 2019 cuando un linfoma de Hodgkin le cambió la vida y su forma de afrontar sus consultas. Un aprendizaje que hoy aplica en el día a día con sus pacientes
Médico por el “empeño” de su madre y oncólogo por ser la oncología la especialidad “más completa”, a Corral le tocó enfrentarse a la enfermedad a la que ha dedicado su vida en sus propias carnes en 2019 cuando un linfoma de Hodgkin le cambió la vida y su forma de afrontar sus consultas. Un aprendizaje que hoy aplica en el día a día con sus pacientes.
Me he encontrado una sociedad renovada. He estado cinco años trabajando fuera de Andalucía y en ese tiempo he visto un gran cambio, sobre todo, en tres aspectos: el mayor sentimiento de pertenencia a la Sociedad de los oncólogos, con un incremento importante del número de miembros; el mayor apoyo institucional, donde hay que destacar el trabajo para la humanización de las salas de espera de Oncología; y, una gran capacidad de formación. Por otro lado, mis líneas estratégicas van a ir desde mantener ese sentimiento de pertenencia ya potenciado, con campañas para llegar a enfermeros de Oncología y todo el personal que nos apoya, a mejorar la estrategia de comunicación e intentar crear una estructura que fomente la investigación clínica independiente.
–¿Siempre quiso ser oncólogo?
Mi dedicación a la medicina no fue inicialmente vocacional. Yo quería ser abogado, pero cuando tuve que decidirme entre ciencias o letras me decanté por lo primero. Dentro de las ciencias, me gustaba lo biosanitario y me hubiera gustado hacer fisioterapia, pero mi madre se empeñó en que hiciera medicina y le hice caso. Luego, la Oncología es la especialidad que recogía las tres facetas que a mí me gustaban de la medicina, la asistencial, la investigación clínica de nuevos fármacos y la docencia.
–El destino quiso que hace unos años tuviera que plantar cara al cáncer en primera persona...
Para mí fue una etapa difícil. Para cualquier persona supone un cambio en su vida, pero, particularmente en mi caso, fue complicado el vivirlo de cerca como oncólogo porque tenía, probablemente, más información que otros y me adelantaba a lo que iba a ocurrir con los tratamientos que me planteaban. Eso me hizo sufrir de manera doble. Pero también esa faceta me ha hecho cambiar mi manera de hacer las cosas y darme cuenta de lo importante que es el personal sanitario que acompaña al oncólogo para tratar mejor a los pacientes. Por ejemplo, a dar valor a la enfermería oncológica, a ver lo importante que es el apoyo psicoemocional y el conocer a otros pacientes y el redescubrir lo espiritual y recurrir a la Fe.
–¿Tener mucha información es positivo en pacientes con cáncer?
Cuando nos enfrentamos a un paciente, obviamente, tenemos que dar información, pero el oncólogo tiene que tener esa habilidad comunicativa de adaptar la información que tiene que darle al paciente a las necesidades de cada uno
Yo creo que hay que tener información, pero información siempre adaptada. Cuando nos enfrentamos a un paciente, obviamente, tenemos que dar información, pero el oncólogo tiene que tener esa habilidad comunicativa de adaptar la información que tiene que darle al paciente a las necesidades de cada uno.
–¿Cómo era especialidad en sus inicios y cuánto ha cambiado?
Era una especialidad donde las opciones de tratamiento para los pacientes eran muy limitadas y donde la supervivencia de estos pacientes, por las pocas opciones de fármacos que tenían, también eran limitadas. Yo, de hecho, me dedico prácticamente desde que terminé la residencia al cáncer de pulmón, que hoy día sigue siendo el tumor de mayor mortalidad. Pero de lo que yo he tenido la suerte y el privilegio es de vivir cómo la Oncología ha cambiado la vida de la gente. Es verdad que sigue siendo una enfermedad en la que aumenta su incidencia, pero lo que claramente hemos vivido los oncólogos es una revolución en el diagnóstico y en las opciones de tratamiento que tienen nuestros pacientes, lo cual ha hecho que la supervivencia en global se haya duplicado y, en concreto, en el cáncer de pulmón hemos pasado de muy pocas opciones de tratamiento, prácticamente sólo la quimioterapia, y de una supervivencia que no superaba el 10% a los cinco años a una auténtica revolución farmacológica.
–Hay expertos que dicen que el cáncer sigue siendo uno de los mayores misterios de la medicina. ¿Qué opina?
El problema del cáncer es que no es una enfermedad molecularmente o celularmente homogénea. Son enfermedades heterogéneas. Dentro del desarrollo de la propia enfermedad ya hay células que se comportan de manera completamente distinta por lo tanto necesitamos de fármacos que sean capaces de alterar ese crecimiento desordenado, que supone el desarrollo de un cáncer a nivel celular, en muchos niveles
Yo creo que la que es una enfermedad muy difícil de tratar desde el punto de vista científico. En la mayoría de enfermedades que hoy día se curan sabemos que se curan porque son enfermedades que celularmente son homogéneas. Todas las células se comportan de una misma manera y tienen alteraciones moleculares o genómicas muy similares por lo que ponemos un medicamento y ese mata a la totalidad de las células y el paciente se cura. El problema del cáncer es que no es una enfermedad molecularmente o celularmente homogénea. Son enfermedades heterogéneas. Dentro del desarrollo de la propia enfermedad ya hay células que se comportan de manera completamente distinta por lo tanto necesitamos de fármacos que sean capaces de alterar ese crecimiento desordenado, que supone el desarrollo de un cáncer a nivel celular, en muchos niveles.
–¿Qué diría que es lo que no acaba de entenderse del cáncer?
La complejidad del cáncer en sí. Yo creo que se ha avanzado mucho en cómo lo conocemos hoy día molecularmente. De hecho, en muchos tumores, antes de empezar un tratamiento, lo que hacemos es un análisis del ADN del tumor para conocerlo molecularmente y dar opciones de tratamiento diana o tratamiento dirigido, lo que se llama medicina personalizada, pero, desgraciadamente, hay todavía muchos casos que no conseguimos encontrar ese gen que es la diana para tratar el cáncer y por lo tanto se complica llegar a la curación o a la larga supervivencia. En esos casos tenemos que recurrir a otras opciones, que son la quimioterapia y la inmunoterapia para tratar de controlar a la enfermedad, y es mucho más difíciles de tratar, con células que acaban siendo resistentes y las posibilidades de curación o cronificación de la enfermedad son menores. El cáncer es una enfermedad a la que tenemos mucho todavía que estudiar desde el punto de vista biológico.
–¿Por qué afecta cada vez a gente más joven?
Hay tumores como el de pulmón, que sí estamos viendo que cada vez hay personas más jóvenes que lo desarrollan y aquí vemos que hay factores de riesgo que no son del todo conocidos por lo que tenemos que mejorar mucho para conocer por qué se desarrolla en ese perfil
Eso es una sensación real, pero también es cierto que cada vez lo diagnosticamos de una manera más precoz. Somos capaces a través de los programas de screening o de diagnóstico precoz de diagnosticar algunos tumores antes y en edades más jóvenes, lo cual también permite que curemos a más pacientes. En Andalucía contamos con los sistemas de cribado en cáncer de mama, en cáncer de colon y, más recientemente, en cáncer de cuello uterino. Por otro lado, hay tumores como el de pulmón, que sí estamos viendo que cada vez hay personas más jóvenes que lo desarrollan y aquí vemos que hay factores de riesgo que no son del todo conocidos por lo que tenemos que mejorar mucho para conocer por qué se desarrolla en ese perfil.
–Sobre tratamientos, da la sensación de que nunca hubo tanto arsenal terapéutico como ahora...
Ha habido una revolución con la terapia dirigida, que es la aplicación de fármacos en base a una alteración molecular detectada en el tumor y a través de la cual se aplica una terapia diana que es de máxima eficacia y con un perfil de toxicidad muy mínimo, es decir, que no impacta en la calidad de vida de los pacientes y que permite que puedan hacer una vida normal durante el tratamiento. Por otro lado, la otra gran revolución, que ya es una realidad en la mayor parte de los tumores, es la inmunoterapia, que lo que hace es activar a nuestro sistema inmunitario que no ha sido consciente de la existencia de un tumor para que sea el propio organismo el que a través de los linfocitos ataquen directamente al tumor y lo maten o lo mantengan parado.
Hoy día no hay ninguna vacuna que usemos en la actualidad para tratar el cáncer. Hay una gran línea de investigación al respecto, y hay datos en algunos tipos de tumores que han sido prometedores, como pueda ser el cáncer de próstata, pero hoy día hay una gran línea de investigación, pero no es una realidad
–¿Tendremos vacunas contra el cáncer?
Hoy día no hay ninguna vacuna que usemos en la actualidad para tratar el cáncer. Hay una gran línea de investigación al respecto, y hay datos en algunos tipos de tumores que han sido prometedores, como pueda ser el cáncer de próstata, pero hoy día hay una gran línea de investigación, pero no es una realidad. En cáncer de pulmón de hecho hay muchos ensayos clínicos sobre vacunas ejecutadas en función del perfil molecular y celular de cada paciente, pero ahora mismo todas ellas están en fases de ensayos clínicos precoces. Es algo muy alentador, pero es un futuro todavía lejano para que se traduzca en una realidad para nuestros pacientes en todos los tumores.
7. ¿Quién es Robert F. Kennedy Jr, el antivacunas y conspiranoico nuevo responsable de Sanidad de Trump?
Leído en elDiario.es por Maanvi Singh.
Robert F. Kennedy Jr. ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) este jueves, con una votación de 52 a 48. Todos los senadores demócratas y el republicano Mitch McConnell votaron en contra de su nombramiento.
Como secretario del HHS, Kennedy supervisará agencias clave como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), gestionando un presupuesto de más de 3 billones de dólares destinado a programas de salud como Medicare y Medicaid, que atienden a más de 140 millones de estadounidenses
Kennedy, de 71 años, es un abogado ambientalista conocido por su escepticismo hacia las vacunas. Durante el proceso de confirmación, aseguró a los senadores que protegería los programas de vacunación existentes, lo que le ayudó a superar la oposición de senadores republicanos.
Como secretario del HHS, Kennedy supervisará agencias clave como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), gestionando un presupuesto de más de 3 billones de dólares destinado a programas de salud como Medicare y Medicaid, que atienden a más de 140 millones de estadounidenses.
Robert F. Kennedy Jr., el hombre elegido por el presidente Donald Trump como secretario de Sanidad, saltó a la fama nacional como uno de los activistas antivacunas más perseverantes e influyentes del país. Como secretario de Sanidad, el abogado medioambientalista, que carece de experiencia en el sector, supervisará las principales agencias de salud del país.
Kennedy respaldó la campaña de Trump tras abandonar su propia candidatura a la presidencia en agosto. Es hijo del exfiscal general y candidato presidencial Robert F. Kennedy, y sobrino del presidente John F. Kennedy. La hija de este último, Caroline Kennedy, ha dicho públicamente que su primo “no es apto” para el cargo y no ha dudado en afirmar que es un “depredador”.
Formado como abogado medioambientalista, Robert Kennedy, conocido en EEUU con las siglas RFK Jr, se ha hecho famoso por difundir teorías conspirativas, bulos y falsedades, así como por cuestionar la investigación científica
Formado como abogado medioambientalista, Robert Kennedy, conocido en EEUU con las siglas RFK Jr, se ha hecho famoso por difundir teorías conspirativas, bulos y falsedades, así como por cuestionar la investigación científica. A menudo se ha presentado como alguien mejor cualificado que los científicos para entender las enfermedades y la epidemiología.
De hecho, más de 75 premios Nobel han pedido al Senado de Estados Unidos que no lo confirme para este cargo.
Kennedy ha difundido las afirmaciones infundadas de que el autismo infantil está vinculado con las vacunas, ha promovido la falsa idea de que el VIH no es la causa del sida y también ha relacionado, sin fundamento, ciertos antidepresivos con el aumento de los tiroteos en las escuelas y el uso de un herbicida con el aumento de jóvenes que se declaran transexuales.
Un estudio de 2019 reveló que la organización de Kennedy era una de las dos principales financiadoras de anuncios antivacunas en Facebook. En 2021, el Center for Countering Digital Hate (Centro para contrarrestar el odio digital) lo nombró uno de los 12 principales difusores de desinformación en Internet sobre la vacuna contra la COVID-19
Un estudio de 2019 reveló que la organización de Kennedy era una de las dos principales financiadoras de anuncios antivacunas en Facebook. En 2021, el Center for Countering Digital Hate (Centro para contrarrestar el odio digital) lo nombró uno de los 12 principales difusores de desinformación en Internet sobre la vacuna contra la COVID-19.
En particular, Kennedy's Children's Health Defense, el grupo antivacunas sin ánimo de lucro que dirigía hasta convertirse en candidato presidencial, inundó Samoa con desinformación sobre vacunas antes de un devastador brote de sarampión en 2019. El ahora nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, envió una carta al primer ministro de Samoa en la que indicaba que la vacuna contra el sarampión podría ser la causa del brote.
Años antes se había estrenado en Samoa Vaxxed, un documental antivacunas realizado por personas del círculo de Kennedy.
Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, ha señalado que incluso si no se modifican las políticas públicas tras su confirmación, que las autoridades con el sello del gobierno federal se manifiesten en contra de las vacunas “desalienta a las personas que de otro modo podrían vacunarse, y en la práctica es tan perjudicial como no tener ninguna vacuna”.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU publicaron un informe a final del año pasado según el cual menos de uno de cada seis trabajadores sanitarios había recibido las vacunas contra la COVID-19 actualizadas para la temporada de virus respiratorios 2023-24, y menos de la mitad se había vacunado contra la gripe
Las consecuencias no son teóricas sino que ya se pueden cuantificar. Sin ir más lejos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU publicaron un informe a final del año pasado según el cual menos de uno de cada seis trabajadores sanitarios había recibido las vacunas contra la COVID-19 actualizadas para la temporada de virus respiratorios 2023-24, y menos de la mitad se había vacunado contra la gripe.
La vacunación infantil también ha descendido desde la pandemia. Los investigadores señalan que las principales razones son las dudas sobre la vacunación y la desinformación.
“Olvidamos cómo era este país hace 50 años: cuántos niños morían cada año de polio, tos ferina, sarampión”, ha subrayado Osterholm: “Vamos a asistir al regreso de enfermedades que hemos controlado durante décadas”.
Robert Kennedy también ha recomendado eliminar el flúor del agua potable, aunque los niveles de flúor son obligatorios para los gobiernos estatales y locales. Ha luchado contra los alimentos ultraprocesados (el único punto en el que coincide con políticos de todo el espectro, como Bernie Sanders) y el uso de herbicidas como el Roundup, y critica desde hace tiempo las grandes explotaciones comerciales y las operaciones para la alimentación de animales que dominan la industria.
Asimismo, quiere acabar con la “puerta giratoria” de empleados que tienen antecedentes laborales en empresas farmacéuticas o que abandonan la administración pública para trabajar en el sector. También quiere despedir a 600 empleados de los Institutos Nacionales de Salud, que supervisan la investigación sobre vacunas, y contratar a 600 nuevos trabajadores.
8. Joan-Ramon Laporte, exjefe de Farmacología del Hospital Vall d’Hebron: “Hay dos parámetros que son los que mejor predicen el tiempo que vivirás”
Por Rosanna Carceles en La Vanguardia.
“La esperanza de vida, no depende del IMC (Índice de Masa Corporal), sino de la proporción de grasa y músculo que tenemos. Hay gente que, por su peso, pesa mucho, pero es masa muscular, y eso no es un problema"
“La esperanza de vida, no depende del IMC (Índice de Masa Corporal), sino de la proporción de grasa y músculo que tenemos. Hay gente que, por su peso, pesa mucho, pero es masa muscular, y eso no es un problema. De modo que el IMC también es un mal predictor de la esperanza de vida”, ha explicado el doctor Joan-Ramon Laporte. El catedrático emérito de Farmacología y ex jefe del servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Vall d'Hebron, autor, entre otros, del libro Crónica de una sociedad intoxicada (Península), ha hablado en el Versió RAC1 sobre la fiebre del Ozempic, la obesidad, la esperanza de vida, y del exceso de fármacos que según él tomamos.
Laporte es crítico con los barómetros establecidos sobre el IMC y su fiabilidad como índice de salud. “Dicen que somos “normales”si tenemos un Índice de Masa Corporal entre 18,5 y 25; tenemos sobrepeso si va de 25 a 30; la obesidad va de 30 a 35. Y luego, la obesidad es mórbida si tenemos un IMC superior a 35”, ha empezado relatar el doctor.
“Pues bien, en el mundo se han realizado 97 estudios sobre cómo influye nuestro IMC en la esperanza de vida, casi 3 millones de participantes. Las personas con un IMC de 25 a 30, mueren un 6% menos que nosotros, los considerados “normales”. Las personas con un IMC de 30 a 35, calificado como obesidad simple, mueren un 5% menos que nosotros. Y las personas con un IMC superior a 35, estos sí, mueren un 29% más”.
Para Laporte esto es un ejemplo “de cómo un problema que afecta a un pequeño sector de la población se convierte en un problema mucho mayor porque así se amplía el mercado” de fármacos como el Ozempic
Para Laporte esto es un ejemplo “de cómo un problema que afecta a un pequeño sector de la población se convierte en un problema mucho mayor porque así se amplía el mercado” de fármacos como el Ozempic.
Por todo ello, el catedrático emérito no considera este índice un buen barómetro de esperanza de vida. En cambio, ha citado otros dos factores mucho más sencillos. “Hay dos parámetros que se consideran los que mejor predicen el tiempo que vivirás. Uno es la circunferencia abdominal: cuanta mayor circunferencia, peor. Y el otro es el tiempo que tardas en levantarte de una silla y caminar 10 o 15 metros. A los mayores les cuesta levantarse, y eso es un síntoma de que el cuerpo ya está deteriorado, oxidado, etcétera. Y si tú te levantas rápido y haces eso en pocos segundos, mejor. Son dos pruebas que no necesitan análisis, no requieren tecnología”, ha explicado el doctor.
Para Laporte este es un ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, se buscan soluciones mediante “tecnologías extraordinarias” a problemas de la vida cotidiana y problemas médicos, cuando podrían encontrarse atajos mucho más simples. Otro ejemplo, según el doctor, son las dietas y modas para perder peso. “Quien quiera perder peso porque tiene sobrepeso, lo que tiene que hacer es comer menos (…). “Hay que comer esto”, “hay que comer aquello”… Hombre, tomar azúcar refinado es tomar un veneno, sí, pero, en general, lo que hay que hacer es comer menos”.
El negocio del Ozempic
"Cada persona responde de manera diferente a los fármacos, esto también ocurre con un paracetamol”
Sobre la eficacia del Ozempic, según Laporte, “es real, pero no en todo el mundo. Cada persona responde de manera diferente a los fármacos, esto también ocurre con un paracetamol”. Y añade que ”los resultados de los ensayos clínicos no son nada espectacular, pero confundimos la fama y el éxito comercial del medicamento con sus efectos reales”.
En cuanto a este fármaco, Laporte también ha alertado sobre el efecto rebote que puede causar dejar de tomarlo. “Fue aprobado para el tratamiento de la obesidad y, al cabo de un tiempo, se dieron cuenta de que las personas que dejaban el tratamiento, después de 12 o 15 meses, su peso y volvía a aumentar. Entonces, la Agencia Europea, en agosto de hace dos años, publicó una nota que decía… Esto significa que la gente tendrá que tomarlo de forma continuada. ¡Ostras! El mismo regulador, que se supone que debe vigilar que el laboratorio no te cuele cualquier cosa, sin tener estudios que duraran más de 15 meses, ya dijo: “Tómalo todo el tiempo que sea necesario”. Y esto, realmente, es algo que no sería aceptable según los estándares de evaluación de los medicamentos”.
"Pero en los meses siguientes, de esos 10 kilos que ha perdido, recupera 7,5 u 8. Ahora bien, los 10 kilos que perdiste eran mitad grasa y mitad músculo. El peso que recupera es solo grasa, es decir, está peor”
Sobre el efecto rebot del Ozempic, apunta Laporte, el problema es que “una persona que pesa 100 kilos, supongamos que aguanta 12 o 15 meses de tratamiento sin sufrir efectos adversos que le obliguen a dejarlo, y que logra un efecto máximo perdiendo 10 kilos, bajando a 90. Esto cambiará su índice de masa corporal (IMC). Pero en los meses siguientes, de esos 10 kilos que ha perdido, recupera 7,5 u 8. Ahora bien, los 10 kilos que perdiste eran mitad grasa y mitad músculo. El peso que recupera es solo grasa, es decir, está peor”.
Exceso de medicación en mayores
Otras de las cuestiones que ha tratado el especialista en farmacología en la entrevista en RAC1 es la polimedicación de muchas personas, especialmente a una edad avanzada. Recordemos que según uno de los estudios más extensos realizados en España, publicado en 2020 por el Grupo de Trabajo en Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el porcentaje de población con cinco o más fármacos prescritos simultáneamente se triplicó entre 2005 y 2015 (pasó del 2,5% al 8,9%). Además, el número de personas con polimedicación excesiva (más de 10 medicamentos simultáneos) se multiplicó por diez en el mismo periodo de tiempo, alcanzando el 1%. Esos porcentajes de incremento de personas polimedicadas se acentúan especialmente a partir de los 65 años y de forma aún más evidente entre las mujeres mayores de 80 años. Y las cifras podrían ser hoy incluso superiores.
“El cardiólogo conoce muy bien tu corazón, pero no te conoce a ti. Desengáñate. El gastroenterólogo conoce muy bien tu intestino y tu estómago, pero no te conoce a ti. Quien debería ser el árbitro final del paso de una persona por los especialistas debería ser el médico de cabecera"
“El otro día vi unos datos de CatSalut que indican que las personas de mi edad, entre 3 y 4 de cada 10, toman 5 medicamentos o más al día. No hay ningún estudio que demuestre que tomar 5 medicamentos sea mejor que tomar 4 o que tomar 3. De hecho, los medicamentos se estudian de uno en uno o por parejas, pero no está estudiado en combinación”, explica Laporte. “El cardiólogo conoce muy bien tu corazón, pero no te conoce a ti. Desengáñate. El gastroenterólogo conoce muy bien tu intestino y tu estómago, pero no te conoce a ti. Quien debería ser el árbitro final del paso de una persona por los especialistas debería ser el médico de cabecera. Y menos mal que aquí lo tenemos, porque en países donde no hay médico de cabecera, están aún peor. O, cuanto mayor es la crisis de los médicos de familia y de la medicina familiar —que varía según los países—, más medicada está la gente”, añade.
Para el catedrático y ex jefe del servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Vall d'Hebron, “uno de los grandes vicios médicos que hay en España —y no es, digamos, “culpa” de los médicos, es el propio sistema sanitario, que ha hecho que las cosas funcionen así-, es que es muy fácil prescribir un medicamento y muy difícil retirarlo. Es difícil porque el médico no está formado para comprobar que el medicamento funciona”.
Un ejemplo es el fentanilo, según este especialista. “Un medicamento que se ha estado usando en anestesia desde principios de los años 70. Es un derivado del opio, un análogo de la morfina, pero mucho más potente. Se comercializó como analgésico hace unos 20 o 25 años y comenzó en parches. Su indicación es para el dolor agudo, el dolor postoperatorio, el dolor por quemaduras y algún otro tipo de dolor que no puede durar más de 3 semanas. En Cataluña, según un estudio que hice con las bases de datos de CatSalut, más de una cuarta parte de las personas a las que se les prescribe este medicamento todavía lo están tomando al cabo de un año”.
“Se prescriben medicamentos porque se sigue un protocolo. Y el mercado, ese mercado voraz y contrario a la sanidad, ha hecho que los médicos sigan protocolos y que, cada vez más, dejen de ver a la persona y solo vean las etiquetas diagnósticas que lleva esa persona"
Las reflexiones de Laporte sobre la polimedicación no pasan desapercibidas, son contundentes. “Se prescriben medicamentos porque se sigue un protocolo. Y el mercado, ese mercado voraz y contrario a la sanidad, ha hecho que los médicos sigan protocolos y que, cada vez más, dejen de ver a la persona y solo vean las etiquetas diagnósticas que lleva esa persona. Es decir, ya no ven al señor Joaquin, que tiene una aurícula que fibrila, una arritmia cardíaca, y además una enfermedad pulmonar porque fumó durante muchos años. No. Lo que ven es un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un diagnóstico de fibrilación auricular. Cada vez importa menos cuál es su situación familiar, su bienestar, etcétera. Y, además, este paciente, muchas veces, es enviado a un especialista y es muy improbable que salga de allí sin otro medicamento recetado. Porque cada vez que vamos al médico, lo más probable es que salgamos con una receta”.
Para Laporte, “el medicamento tiene un valor simbólico tan grande… Pero lo que realmente quiere la gente es atención, es que la atiendan, que la escuchen, que la acompañen, que le digan si esto es grave, o no”.
La medicina no salva vidas, las alarga
Laporte ha reflexionado sobre la necesidad de hablar más de nuestro final. “La medicina incluso ha olvidado hablar de la muerte, y es lo único que sabemos seguro que nos pasará. La medicina no salva vidas, la medicina la alarga si lo hace bien, te puede dar más calidad de vida. Ha habido avances espectaculares en las últimas décadas en medicamentos, los anestésicos, los fármacos de oncología, en hematología, la insulina que “salva” la vida de diabéticos de tipo 1 -pero no les cura la enfermedad-… Pero si usamos los medicamentos cuando no los necesitamos, sólo tendremos sus efectos adversos”.
9. La viñeta de @mlalanda sobre el cáncer
Recién pasado el #DiaMundialContraElCancer recupero estas "ocho cosas que me gustaría haber sabido cuando me diagnosticaron el cáncer de mama" Una interpretación gráfica de tweets de @Liz_ORiordan
10. Cinco consecuencias para la salud pública de la retirada de EE. UU. de la OMS
Artículo en The Conversation de Maria João Forjaz, Instituto de Salud Carlos III, Ángela Domínguez García, Universitat de Barcelona, Eduardo Briones Pérez de la Blanca, Junta de Andalucía, Federico Eduardo Arribas Monzón, Departamento de Sanidad de Aragón, Isabel Aguilar Palacio, Universidad de Zaragoza, Maica Rodríguez-Sanz, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, María Isabel Portillo, Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, Óscar Zurriaga, Universitat de València, Pello Latasa, Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, Pere Godoy, Universitat de Lleida, Susana Monge Corella, Instituto de Salud Carlos III
El 20 de enero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden para retirar su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando pagos desproporcionados, discrepancias políticas y una inadecuada gestión de la pandemia de covid-19
El 20 de enero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden para retirar su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando pagos desproporcionados, discrepancias políticas y una inadecuada gestión de la pandemia de covid-19. Por su parte, la OMS ha recordado que EE. UU. es uno de sus miembros fundadores y que esta medida impactará no sólo en la salud de la población estadounidense, sino en la de las personas de todo el mundo.
¿Qué hay de cierto? ¿Realmente esta retirada puede tener importantes consecuencias para la salud pública y relevantes implicaciones éticas? Lo cierto es que sí.
1. Empeoramiento de la salud de la población de EEUU
El estado de salud poblacional en EE. UU., que nunca ha destacado por su equidad, ha empeorado en los últimos años con nuevos riesgos, como la tristemente conocida crisis de los opioides.
Hasta ahora, las guías y estrategias de la OMS han contribuido significativamente a las políticas nacionales estadounidenses en temas clave como la promoción de la actividad física o la salud materno-infantil, problemas que presentan, además, un marcado carácter social. El abandono de EE. UU. de la OMS podría repercutir en estas políticas, con un impacto directo en la salud de su población y un aumento de las desigualdades sociales.
2. Disminución de fondos, personal y programas de la OMS
Éticamente esto puede ser considerado una negligencia hacia quienes más necesitan ayuda. Por ejemplo, EE. UU. contribuyó a la respuesta ante el mpox con más de 22 millones de dólares, apoyando la entrega de vacunas en países africanos
EEUU ha sido, hasta la fecha, el principal donante y socio de esta organización de las Naciones Unidas, aportando 1 284 millones de dólares durante 2022-2023 en contribuciones obligatorias y voluntarias. Sin estos fondos, habrá programas y acciones que no podrán llevarse a cabo, con consecuencias importantes en las poblaciones más vulnerables de países de bajos ingresos que dependen de los programas de salud financiados y apoyados por la OMS.
Éticamente esto puede ser considerado una negligencia hacia quienes más necesitan ayuda. Por ejemplo, EE. UU. contribuyó a la respuesta ante el mpox con más de 22 millones de dólares, apoyando la entrega de vacunas en países africanos.
Se verán igualmente comprometidos los esfuerzos de salud de emergencia de la OMS en la prevención y preparación para futuras amenazas. Así, la retirada de la organización erosiona la confianza en su compromiso con los valores éticos de solidaridad, justicia y cooperación.
3. Futuras pandemias e incumplimiento del reglamento de salud internacional
Los riesgos sanitarios no conocen fronteras. La OMS es el organismo que aúna los esfuerzos de las distintas regiones para preservar y mejorar la salud de la población mundial, teniendo un papel fundamental para prevenir el riesgo de epidemias y pandemias.
El incumplimiento de estas medidas supone una amenaza para la salud global, como podría ocurrir si el virus de gripe aviar A (H5N1), actualmente circulando en ganado vacuno –sobre todo en EE. UU.–, adquiriera características que le permitieran la transmisión entre humanos
Por ejemplo, la OMS impulsó en mayo de 2024 la firma de un tratado de pandemias que impone a todos los países miembros la adopción de medidas para controlar su propagación. El incumplimiento de estas medidas supone una amenaza para la salud global, como podría ocurrir si el virus de gripe aviar A (H5N1), actualmente circulando en ganado vacuno –sobre todo en EE. UU.–, adquiriera características que le permitieran la transmisión entre humanos.
Igualmente, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) es el marco legal para la detección y respuesta a estos riesgos, de cumplimiento obligatorio en los 194 miembros de la OMS, e incluye medidas aplicables a quienes viajan y a mercancías en puertos y aeropuertos, certificados de vacunación y la notificación de emergencias de salud pública de importancia internacional. Además, el RSI permite prestar apoyo a los Estados afectados, así como evitar la estigmatización y el impacto negativo en el turismo y comercio internacionales.
El abandono por parte de EE. UU. de este marco de cooperación multilateral implicaría una distorsión grave para aplicar el reglamento lo que dificultará la respuesta a futuras pandemias.
4. Debilidad de la responsabilidad y el compromiso con la salud global
La OMS es el organismo de referencia para la gobernanza mundial de la salud, y su debilitamiento compromete la capacidad de la comunidad internacional para enfrentar desafíos transnacionales.
Su salida de la OMS se valorará entonces como un abandono de esta responsabilidad, en un momento en que el compromiso y los acuerdos internacionales son clave
El cambio climático, probablemente el reto más importante, encuentra en el Acuerdo de París un marco global indispensable para su abordaje. En este caso, si bien EE. UU. tradicionalmente ha desempeñado un papel de liderazgo en la salud del planeta, siendo una de las naciones más ricas y más contaminantes, tiene una responsabilidad ética hacia la salud global. Su salida de la OMS se valorará entonces como un abandono de esta responsabilidad, en un momento en que el compromiso y los acuerdos internacionales son clave.
5. Desprestigio de la OMS y de la ciencia
La OMS desarrolla directrices informadas por la evidencia científica, de manera que el abandono de EE. UU. contribuye a debilitar el prestigio de la organización, lo que es también desprestigiar a la ciencia. Y no es casualidad, ya que ciertas políticas estimulan el valor comercial de la ciencia en contra de la consecución del bienestar social, promoviendo la competitividad por encima de la colaboración, y enfrentando así los intereses privados con los objetivos de la salud pública.
En conclusión:
La decisión de EE. UU. de abandonar la OMS socava la cooperación internacional frente a desafíos de salud globales. Éticamente, la salud pública debe ser un puente para la unidad y la acción conjunta y no puede convertirse en una herramienta utilizada con fines partidistas.
11. Un informe de 7 universidades cifra en un millón y medio el número de adolescentes con problemas emocionales en España
Artículo de Ginés Donaire en El País.
Lucía vivió un dilatado periodo cargado de ansiedad, pero no fue hasta que sufrió un episodio de temblores de manos cuando entendió que no era una simple timidez y la llevó a pedir ayuda
Lucía, una joven de 24 años diagnosticada con TAS (Trastorno de Ansiedad Social), vivió con angustia su adolescencia sin ser consciente de lo que le estaba pasando. Todas estas dificultades se agravaron aún más en la etapa universitaria, al verse más expuesta a un círculo social completamente nuevo, o asignaturas que la forzaban a participar y le provocaban una gran frustración. “A mí me habían dicho siempre que era una niña tímida, y yo me lo creí. Pero yo notaba cosas y me preguntaba hasta qué punto es ser tímida, pero me lo seguían diciendo y yo me lo creía”, ha explicado Lucía en Digitas, una herramienta de transferencia de contenidos de la Universidad de Jaén (UJA) para abordar la ansiedad social y otros problemas emocionales en adolescentes. Lucía vivió un dilatado periodo cargado de ansiedad, pero no fue hasta que sufrió un episodio de temblores de manos cuando entendió que no era una simple timidez y la llevó a pedir ayuda.
Más de un millón y medio de jóvenes de 12 a 18 años en toda España están en riesgo o con problemas emocionales, datos que ha presentado la Red para la Promoción de la Salud y el Bienestar Emocional de las Personas (Proemo), de la que forman parte siete universidades del país
Más de un millón y medio de jóvenes de 12 a 18 años en toda España están en riesgo o con problemas emocionales, datos que ha presentado la Red para la Promoción de la Salud y el Bienestar Emocional de las Personas (Proemo), de la que forman parte siete universidades del país. La cifra, explican los responsables del estudio, es la suma del millón de jóvenes que presentan cuadros de ansiedad y depresión, y el medio que tienen diagnosticados trastornos y están en tratamiento. El análisis pretende informar y establecer un camino basado en la evidencia científica y en los datos disponibles para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. “Estos datos demoledores nos indican la importancia de la detección temprana para prevenir problemas emocionales”, indica el catedrático de Psicología de la Universidad de Jaén (UJA), Luis Joaquín García, coordinador de esta Red que está asesorando al Gobierno en la elaboración de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros.
La soledad no deseada (se estima que uno de cada cuatro adolescentes de 16 años la sufre) es uno de los principales factores de riesgo que desemboca, primero en los problemas mentales y, más tarde, lleva a las tentativas de suicidio entre los jóvenes. Y otra de las amenazas es la de los malos hábitos digitales o el uso excesivo de las redes sociales. ”El potencial adictivo de las tecnologías de la información es enorme, y eso da lugar en ocasiones a la cibervictimización y a las situaciones de acoso entre los jóvenes”, expone García, que sitúa entre cuatro y ocho horas el tiempo diario de exposición al móvil y a las redes sociales.
Pero, ¿por qué se llega a ese estado de alto riesgo para la salud mental de los jóvenes? “Es un cúmulo de condicionantes sociales, desde las preocupaciones por el empleo a la vivienda o las sobrecargas que impone la propia sociedad, lo que les lleva muchas veces a refugiarse en la hiperconectividad”, explica el psicólogo de la UJA. Y en los últimos tiempos ha irrumpido con fuerza la llamada ecoansiedad, la creciente preocupación excesiva por el cambio climático que muestran los jóvenes.
“Es un cúmulo de condicionantes sociales, desde las preocupaciones por el empleo a la vivienda o las sobrecargas que impone la propia sociedad, lo que les lleva muchas veces a refugiarse en la hiperconectividad”
Los expertos advierten de la importancia de la detección temprana de los síntomas que ya avisan de esos problemas de salud mental. Como la luz roja que se le encendió a Jorge, un adolescente diagnosticado con Trastorno de Ansiedad Social (TAS) al que constantemente le asaltaban las dudas: “¿Soy una persona tímida o me pasa algo distinto?, ¿es normal lo que me pasa?, ¿cómo puedo pedir ayuda?“, se preguntaba este joven, hasta que un día decidió mirar al miedo de cara. Jorge también está diagnosticado de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), que se caracteriza por pensamientos no deseados, recurrentes e incontrolables (las denominadas obsesiones), que lleva a las personas que lo padecen a realizar comportamientos repetitivos (compulsiones). “Cuando empiezas con eso, te empiezas a preguntar: a ver qué me pasa, qué me está pasando y qué hay en mi cabeza qué no funciona bien”, ha relatado Jorge en un testimonio recogido por la Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad. Esta entidad estima que casi el 80% de las de personas con ansiedad social presenta otros trastornos asociados: el 61% presenta trastornos de personalidad y en un 49% se dan otras patologías, como fobias, pánicos o ansiedad generalizada.
Jorge ha destacado la importancia del papel de los profesionales de salud mental para afrontar un adecuado diagnóstico e intervención. “Me propuse hacer una lista de exposición en la que empecé a poner mis miedos de menor a mayor. Arriba del todo tenía en rojo estudiar y trabajar, que veía como imposible. Y así, con la ayuda de un psicólogo, pude terminar mis estudios del Grado Superior de Integración Social”, resaltó este adolescente.
Visibilización
Los expertos en salud mental valoran la importancia de visibilizar lo que cuentan los adolescentes sobre su realidad para poder prevenir que la ansiedad social se cronifique y se detecte a tiempo. Historias como la de Pablo, que llegó a pedir ayuda debido al miedo intenso que le provocaba exponer su trabajo fin de grado. Diagnosticado de TAS desde los inicios de su juventud, al final decidió ponerse en manos de profesionales para empezar un tratamiento o intervención. “Muchas etapas me las pasaba solo en el recreo siendo relativamente sociable, porque yo me he dado cuenta de que no soy antisocial para nada. Quería relacionarme y ser como los demás, pero tenía miedo, tenía pánico a las miradas”, ha explicado Pablo en la plataforma Digitas de la Universidad de Jaén, creada para el reforzamiento de los vínculos emocionales entre padres e hijos con problemas mentales.
“Pensar en la muerte por parte de los adolescentes no tiene por qué vincularse directamente con una conducta suicida, son pensamientos de un joven, que a esas edades, está empezando a entender los límites de la vida”
“Pensar en la muerte por parte de los adolescentes no tiene por qué vincularse directamente con una conducta suicida, son pensamientos de un joven, que a esas edades, está empezando a entender los límites de la vida”, reflexiona. Francisco Villar Cabeza, coordinador del programa de atención a la conducta suicida del menor en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona y autor del libro Morir antes del suicidio: prevención en la adolescencia, admite que “esta situación de desesperanza y de pensar que no hay salida es lo que lleva a los jóvenes a pensar en la muerte, que la encuentran como un alivio”.
Tres de cada cuatro adolescentes que llegan al suicidio son varones. “Las chicas acuden con mayor frecuencia a pedir ayuda, pero los chicos se resisten más porque lo ven como un síntoma de debilidad”, exponen desde la Red Proemo, que acaba de presentar su hoja de ruta para este año. La Red está liderada desde la Universidad de Jaén, y de ella forman parte otras seis universidades: Universitat Rovira i Virgili, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Málaga, Universidad de Almería, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Deusto. Está financiada por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y cuenta con un amplio consejo asesor externo, compuesto por instituciones gubernamentales nacionales e internacionales y organizaciones del tercer sector, entre los que se encuentra el propio Instituto de la Juventud (Injuve).
La Universidad de Jaén lidera también el programa Procare, una iniciativa pionera a nivel mundial en el ámbito de la prevención y la atención personalizada, al ser el primer programa de prevención selectiva dirigido a personas adolescentes de entre 12 y 18 años en riesgo de sufrir problemas emocionales. Paula, Celia, Carolina y Claudia son cuatro chicas de Marmolejo (Jaén) que han participado, con alto grado de satisfacción, en los talleres de este programa. “Es muy importante pedir ayuda tan pronto se detecten problemas mentales, no es bueno encerrarse en una misma”, ha comentado Paula.
12. Las claves del plan antisuicidios: habrá un código de riesgo, autopsias psicológicas y se limitará el acceso a medios letales
En Telecinco.
'El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027' es un compendio de 40 medidasrepartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado el primer plan nacional para la prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año.
'El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027' es un compendio de 40 medidasrepartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.
Para hacerlas realidad contará con una dotación de 18 millones de euros, independientes de los presupuestos generales del Estado, cuya distribución se detallará en otro Consejo Interterritorial.
El documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, e involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.
Código de riesgo y autopsias psicológicas
El plan, el primero específico que se realiza para abordar el fenómeno del suicidio, apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos (ellos se suicidan mucho más).
Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este se atiende una demanda histórica de la sociedad civil de "darle una entidad propia" a la conducta suicida
Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este se atiende una demanda histórica de la sociedad civil de "darle una entidad propia" a la conducta suicida.
Entre todas sus medidas, Mónica García ha puesto en la creación del Observatorio para la prevención del suicidio, "un espacio fundamental" para recopilar y analizar "datos rigurosos" que puedan ayudar a entender mejor las causas y los factores de riesgo y a diseñar estrategias más efectivas, basadas en la mejor evidencia disponible.
También se va a implementar un sistema de vigilancia en salud mental dentro del sistema de vigilancia en salud pública, lo que significa que, por primera vez, la salud mental "va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública" para permitir detectar tendencias y responder de una manera "mucho más ágil y coordinada".
Además, se va a mejorar la coordinación del teléfono 024, "forzando" su conexión con otros servicios asistenciales en las comunidades; para ello, se va a promover la creación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental de las comunidades "con capacidad de brindar atención telefónica y ofrecer apoyo inmediato y acompañamiento en la persona".
Las comunidades del PP rechazan el plan de salud mental criticado por (algunos) psiquiatras
Las comunidades del PP han rechazado el 'Plan de acción de salud mental 2025-2027' del Ministerio de Sanidad ante las críticas que ha recibido por parte de expertos independientes y sociedades científicas de Psiquiatría, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento.
Solo Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra han apoyado el citado plan, que aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil
Solo Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra han apoyado el citado plan, que aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.
Pese a que comparten la necesidad del plan y el trabajo realizado por los técnicos, las comunidades populares consideran que el plan se debe seguir trabajando y no precipitar su aprobación para contar con el apoyo de todos los expertos.
El vicepresidente del Consejo Interterritorial de Salud, consejero de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha explicado que al inicio de la reunión han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retirase el plan al no contar con el respaldo de las sociedades científicas ni con sus demandas, a lo que finalmente se ha visto forzada al no contar con el respaldo de las comunidades del PP ni del País Vasco, aunque el punto no se ha llegado a votar.
"Adolece de fallos técnicos que querrían trabajar"
Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha dicho: "Hemos retrasado la aprobación del plan porque había problemas en el fondo y en la forma. Concretamente, las sociedades científicas han puesto de manifiesto que se han enterado de este plan por la prensa, que además adolece de fallos técnicos que querrían trabajar".
Al término de la reunión, la consejera ha reclamado una financiación específica para este plan y ha insistido en que no cuenta con el aval de las sociedades científicas.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) se quejó, en una carta remitida a la comisionada de Salud Mental, Belén González, de que el documento final, que no se les remitió, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) se quejó, en una carta remitida a la comisionada de Salud Mental, Belén González, de que el documento final, que no se les remitió, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario.
Pero sobre todo se queja de que aunque el texto introduce “el uso racional de psicofármacos”, mantiene el de “desprescripción”, con el “consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo”.
Otra de las medidas que no ha gustado, pero en este caso a los psicólogos, es que incorpora el diploma de Psicoterapia, que estos profesionales quieren abordar mejor con el comisionado por ser “de importancia capital para los usuarios del Sistema Nacional de Salud que necesiten un tratamiento psicoterapéutico”.
Y advierten de que, por ello, debe de basarse en “un alto nivel de formación, calidad y en los principios éticos que siempre deben regular a las profesiones sanitarias".
13. Las personas que son buenas leyendo tienen cerebros diferentes
Leído en The Conversation por Mikael Roll.
El número de personas que leen por placer en España sigue en aumento. Por primera vez, el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65%
El número de personas que leen por placer en España sigue en aumento. Por primera vez, el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65%. Los datos recogidos en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024 rompen con el mito de que los jóvenes no leen libros: el 75,3 % de la población entre 14 y 24 años lo hace en su tiempo libre.
Pero ¿leer cambia la mente? ¿Hay cambios en la estructura cerebral de los buenos lectores? En mi nuevo estudio, publicado en Neuroimage, he encontrado respuesta a ambas preguntas, y es afirmativa.
Para la investigación, analicé datos de código abierto disponibles en el Proyecto Conectoma Humano de más de 1 000 participantes. He encontrado que lectores con diferentes habilidades tienen rasgos distintos en la anatomía del cerebro.
El hemisferio izquierdo de los buenos lectores
Hay dos regiones del hemisferio izquierdo cruciales para el lenguaje donde encontré diferencias en los buenos lectores:
La parte anterior del lóbulo temporal (situado más o menos a la altura de los oídos). Se encarga, entre otras cosas, de asociar y categorizar diferentes tipos de información significativa. Por ejemplo, para reunir el significado de una palabra como pierna, esta región del cerebro asocia la información visual, sensorial y motora transmitiendo cómo se ven, se sienten y se mueven las piernas
La parte anterior del lóbulo temporal (situado más o menos a la altura de los oídos). Se encarga, entre otras cosas, de asociar y categorizar diferentes tipos de información significativa. Por ejemplo, para reunir el significado de una palabra como pierna, esta región del cerebro asocia la información visual, sensorial y motora transmitiendo cómo se ven, se sienten y se mueven las piernas.
La circunvolución de Heschl. Es un pliegue en el lóbulo temporal superior que alberga la corteza auditiva (la corteza es la capa más externa del cerebro).
En mi estudio he encontrado relación entre los buenos lectores y una parte anterior más grande del lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo en comparación con el derecho. Tiene sentido que tener un área más grande del cerebro dedicada al significado de las palabras facilite la comprensión y, por lo tanto, la lectura.
Lo que podría parecer menos intuitivo es que la corteza auditiva esté relacionada con la lectura. ¿No es la lectura principalmente una habilidad visual? No solo. Para leer necesitamos conocer cómo suenan las palabras. Esta conciencia fonológica es un precursor bien establecido del desarrollo de la lectura en los niños.
Un giro de Heschl izquierdo más delgado se ha relacionado con la dislexia, que implica graves dificultades de lectura. Mi investigación muestra que esta variación en el grosor cortical no traza una línea divisoria simple entre personas con o sin dislexia. En cambio, abarca a la población en general, en la que una corteza auditiva más gruesa se correlaciona con una mayor habilidad lectora.
¿Siempre es mejor más grueso?
Cuando se trata de la estructura cortical, más grosor no significa necesariamente mejores habilidades.
En el hemisferio izquierdo, la corteza auditiva de la mayoría de las personas tiene más mielina. Y la mielina es responsable de mayor extensión. Es una sustancia grasa que actúa como aislante de las fibras nerviosas, aumenta la velocidad de comunicación neuronal y aísla unas columnas de células cerebrales de otras. Se cree que las columnas neurales funcionan como pequeñas unidades de procesamiento.
El trabajo de la mielina hace que en el hemisferio izquierdo estas columnas de neuronas estén mejor aisladas, y esto permite el procesamiento rápido y categórico necesario para el lenguaje
El trabajo de la mielina hace que en el hemisferio izquierdo estas columnas de neuronas estén mejor aisladas, y esto permite el procesamiento rápido y categórico necesario para el lenguaje. Por ejemplo, necesitamos reconocer con mucha rapidez si quien habla está usando s o c al decir casa o caza y que se envíe la información al punto exacto en el que las cuerdas vocales comienzan a vibrar.
Según el modelo de globo del crecimiento cortical, la mayor cantidad de mielina exprime las áreas corticales del hemisferio izquierdo, haciéndolas más planas pero más extendidas. Así que, aunque la corteza auditiva izquierda puede ser más gruesa en los buenos lectores, sigue siendo más delgada (pero mucho más extendida) que la corteza derecha correspondiente.
En general, el hemisferio izquierdo tiene áreas corticales más grandes pero más delgadas con un mayor grado de mielina.
Entonces, ¿es mejor que sea más delgada?
De nuevo, la respuesta es no, no necesariamente. Las habilidades complejas que requieren la integración de información tienden a beneficiarse de una corteza más gruesa.
Un mecanismo subyacente podría ser la existencia de más neuronas superpuestas e interactivas que procesan toda la información relacionada
El lóbulo temporal anterior, con su compleja forma de integrar la información, es de hecho la estructura más gruesa de todas las áreas corticales. Un mecanismo subyacente podría ser la existencia de más neuronas superpuestas e interactivas que procesan toda la información relacionada.
La complejidad del habla
La fonología es una habilidad muy compleja, en la que se integran diferentes características sonoras y motoras en los sonidos del habla. Parece correlacionarse con una corteza más gruesa en un área cercana a la circunvolución de Heschl izquierda.
No está claro hasta qué punto se procesa la fonología en la circunvolución de Heschl, pero sí está comprobado que personas con buen oído para los idiomas tienen más circunvoluciones de Heschl en el hemisferio izquierdo.
El cerebro se adapta
Claramente, la estructura cerebral puede decirnos mucho sobre las habilidades de lectura. Sin embargo, es importante destacar que un órgano es maleable: cambia cuando aprendemos una nueva habilidad o practicamos una ya adquirida.
Del mismo modo, la lectura probablemente dé forma a la estructura de la circunvolución de Heschl izquierda y el lóbulo temporal. Así que, si quieren mantener su circunvolución de Heschl gruesa y próspera, cojan un buen libro y empiecen a leer
Por ejemplo, se comprobó que adultos jóvenes que estudiaron idiomas de forma intensiva aumentaron el grosor cortical en las áreas del lenguaje. Del mismo modo, la lectura probablemente dé forma a la estructura de la circunvolución de Heschl izquierda y el lóbulo temporal. Así que, si quieren mantener su circunvolución de Heschl gruesa y próspera, cojan un buen libro y empiecen a leer.
Por último, vale la pena considerar lo que podría sucedernos como especie si habilidades como la lectura pierden prioridad. Nuestra capacidad para interpretar el mundo que nos rodea y comprender la mente de los demás seguramente disminuiría. Ese momento acogedor con un libro en el sillón no es solo algo personal, podría procurar un servicio a la humanidad.
14. Entrevista a Salvador Macip "El odio no puede ser una excusa por ser violentos o discriminatorios"
Hablamos con el médico, investigador y escritor con motivo de su último ensayo, 'La vida a los extremos' (Arcadia)
Por Ona Falcó en Público.
"A quienes buscan respuestas, pero, sobre todo, a quienes hacen las preguntas". Así dedica Salvador Macip (Blanes, 1970) La vida en los extremos (Arcadia), su último libro, donde disecciona los procesos biológicos y evolutivos que definen a nuestra especie. Con una trayectoria que suma más de cuarenta obras -entre novelas, ensayos y literatura infantil-, el médico, investigador y escritor reflexiona esta vez sobre los patrones que nos condicionan desde el nacimiento hasta la muerte. En el ensayo aborda un amplio abanico de temas, desde el sexo y el género, pasando por la monogamia o el patriarcado, hasta la inmigración, la inteligencia artificial y el envejecimiento.
Es catedrático y director de los Estudios de la Salud de la UOC y lidera un laboratorio en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Además, colabora regularmente con medios de comunicación, donde realiza divulgación científica
La carrera de Macip avala su enfoque profundo. Licenciado en Medicina y doctor en Genética Molecular y Fisiología Humana por la Universidad de Barcelona, desde 2008 dirige un grupo de investigación sobre cáncer y envejecimiento en la Universidad de Leicester (Reino Unido), donde es catedrático del Departamento de Biología Molecular y Celular. También es catedrático y director de los Estudios de la Salud de la UOC y lidera un laboratorio en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Además, colabora regularmente con medios de comunicación, donde realiza divulgación científica.
–El planteamiento del libro es deconstruir y entender la biología que determina nuestros comportamientos vitales para aspirar a sociedades más justas. Sin embargo, existen muchas cuestiones condicionadas por el entorno y la cultura. ¿Hasta qué punto hemos trascendido la biología?
Parte de lo que nos hace humanos es la capacidad de escapar de la cárcel biológica. El resto de animales no puede hacerlo. Sólo nosotros entendemos nuestro entorno y lo modificamos. La selección natural se basa en la supervivencia de los individuos más adaptados, pero esto ya no funciona. De hecho, la medicina va en contra: intenta que todo el mundo sobreviva el mayor tiempo posible, incluso los más débiles. Hasta cierto punto somos capaces de pervertir o adaptar algunos de los principios básicos de la biología como la evolución. Y cuanto más avancemos y más conocimiento tenemos, más lo hacemos.
–Pero siempre estaremos ligados a un determinismo biológico.
Siempre estaremos sometidos a una serie de condicionantes biológicos, pero una vez los admitimos y reconocemos, podemos superarlos, si no todos, casi todos
Totalmente. Lo importante es saber de dónde partimos. Mi teoría en el libro es ésta: siempre estaremos sometidos a una serie de condicionantes biológicos, pero una vez los admitimos y reconocemos, podemos superarlos, si no todos, casi todos. La humanidad tendrá herramientas para realizar todos los cambios que quiera en la sociedad. Incluso físicamente. Hablamos de manipulación genética, de cómo es nuestro ADN y de qué aspecto podemos llegar a tener. Ahora bien, debemos saber si queremos trascender todos los límites.
–Puede ser peligroso.
Tan peligroso como dar una pistola cargada a un niño. Tenemos un poder inmenso y hay que ver cómo lo utilizamos. Somos humanos y cometemos errores. El ejemplo más claro es la energía atómica. Es positiva porque es relativamente limpia y puede solucionarnos problemas de suministro energético, pero al mismo tiempo puede destruir ciudades enteras. Con la genética ocurre lo mismo. Bien usada puede ayudarnos a mejorar, pero mal utilizada puede ser un desastre.
–Entre el amplio abanico de temas que toca en el libro, también habla del odio, un sentimiento tan primitivo como el amor. Usted propone no rechazarlo, sino domesticarle hacia un "odio civilizado". ¿Cómo se logra esto?
Es más fácil decir que hacer. Las leyes biológicas no permiten la igualdad. Los primates no viven en una sociedad justa, hay estratos y machos alfa, pero nosotros huimos de eso. La civilización implica la domesticación de nuestros instintos. Por ejemplo, no podemos ejercer violencia indiscriminadamente como lo hacen los animales, sino que la hemos delegado en los Estados. Esto nos hace avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada.
Con el odio es igual. Es un instinto natural que no podemos evitar, pero que se asocia con algo negativo, y por eso tendemos a negarlo. La diferencia, para mí, no es odiar o no odiar, es qué hacemos con ese impulso
Con el odio es igual. Es un instinto natural que no podemos evitar, pero que se asocia con algo negativo, y por eso tendemos a negarlo. La diferencia, para mí, no es odiar o no odiar, es qué hacemos con ese impulso. La culminación de la civilización llegará el día que podamos tratar y ayudar de la misma manera a las personas que odiamos que a las que amamos. El odio no puede ser una excusa por ser violentos o discriminatorios.
–Defiende que la monogamia fue clave para la preservación de la especie. Un modelo que posteriormente se vio reforzado por el capitalismo y el patriarcado. ¿Tiene sentido mantener este sistema relacional en una sociedad moderna en la que las crías y las parejas ya no están sometidas a las amenazas de los depredadores?
Lo que intento con el libro es destapar la base biológica de estas cosas que queremos cambiar, no por decir que no puede hacerse, sino que puede ser más difícil. Es un patrón inusual, porque existen pocas especies monógamas de mamíferos, pero ha sido así por una cuestión evolutiva
Quizás no. Ya hubo un inicio de debate en los 70, con el movimiento hippie, que quedó algo enterrado, pero que ahora ha vuelto a resucitar. No es raro hablar de poliamor o de otras estructuras familiares. La monogamia ya no es esencial para la supervivencia y las relaciones humanas ya no están centradas sólo en la reproducción, como al inicio de todo, con lo que podemos hacer lo que nos apetezca. Quizás no sea el modelo más adecuado, pero es el que la evolución adoptó porque las crías humanas son muy frágiles y que, como decías, se ha visto reforzado por el patriarcado y se ha utilizado como una excusa para perpetuar el estatus de un sexo por encima del otro.
Lo que intento con el libro es destapar la base biológica de estas cosas que queremos cambiar, no por decir que no puede hacerse, sino que puede ser más difícil. Es un patrón inusual, porque existen pocas especies monógamas de mamíferos, pero ha sido así por una cuestión evolutiva. Ahora bien, ¿vale la pena mantenerla? Según lo que dicen las encuestas a personas emparejadas, la monogamia no es el sistema que más garantiza la satisfacción sexual.
–¿Y el sentimiento de celos es biológico o se ha construido culturalmente?
Es muy interesante porque es un sentimiento humano. La monogamia implica posesión hacia ambos lados. Ahora bien, culturalmente los hombres la han ejercido de forma más marcada hacia las mujeres. ¿Qué parte biológica existe? Habría que estudiarlo con más profundidad.
–Gracias a los avances en medicina, cada vez hay más mayores. ¿Qué implica la transición de una pirámide de población clásica a una estructura en forma de reloj de arena para las sociedades modernas?
Ya estamos cerca de un 1% de la población en Europa por encima de 65 años. Son cifras que desmontan el modelo de pensiones y asistencia sanitaria actual. Y si tenemos éxito en la producción de fármacos antienvejecimiento, será aún peor
Implica un cambio de modelo social que debemos empezar a discutir y solucionar. Lo que está claro es que la sociedad no puede funcionar de la misma forma ahora que en los próximos 50 años. Antes, la franja joven de población era mayoritaria, pero ahora cada vez tenemos más individuos viejos. Ya estamos cerca de un 1% de la población en Europa por encima de 65 años. Son cifras que desmontan el modelo de pensiones y asistencia sanitaria actual. Y si tenemos éxito en la producción de fármacos antienvejecimiento, será aún peor. De momento, todavía podemos poner el parche de la inmigración, pero tiene un recorrido breve.
–¿La inmigración es una solución sostenible para compensar el envejecimiento? ¿Qué retos presenta esta estrategia?
La inmigración en estos momentos es muy necesaria en Europa, pero si no se hace correctamente, crea problemas. El gran reto es recibirla de forma controlada. Si no se hace así, surgen extremismos a causa de una necesidad que no se está cubriendo de forma adecuada. Además, es un parche a corto plazo, porque incluso en países de Asia o África donde existen más nacimientos, la tasa de natalidad está empezando a bajar ya igualarse a los modelos europeos occidentales. El crecimiento de la población, que era constante y pensábamos que aumentaría de forma indefinida, está llegando a un paro. Hasta ahora, el problema era pensar que no cabríamos y que no habría recursos suficientes para todos. El frenazo llega de una forma natural y se abre la puerta a un nuevo conflicto: menos nacimientos y seremos todos viejos.
¿Cómo encaramos una sociedad futura que será completamente distinta a la actual? La primera solución es clara e implica encontrar la forma de reintegrar a las personas mayores en las sociedades urbanas y occidentales
¿Cómo encaramos una sociedad futura que será completamente distinta a la actual? La primera solución es clara e implica encontrar la forma de reintegrar a las personas mayores en las sociedades urbanas y occidentales. Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero una vez lo eres, no sabes qué hacer.
–¿Por qué considera que las ciudades modernas no son adecuadas ni para niños y niñas?
Los niños carecen de espacios para correr, jugar y sentirse seguros. La gente mayor no dispone de transporte adecuado, las calles y los servicios no están adaptados. Debe repensarse. Si cada vez hay más mayores, debe procurarse que las ciudades sean más amables. Muchas personas viejas se van a jubilar a entornos rurales, donde todo está más cerca y es más sencillo, pero, por el contrario, la asistencia médica está muy centralizada en los centros de las ciudades.
–En la película 'La substancia' se evidencia el pánico al envejecimiento en las sociedades modernas occidentales, especialmente entre las mujeres. ¿Por qué los humanos lo sentimos así, a diferencia del resto de animales?
Un individuo es útil mientras es fuerte y puede reproducirse y la cultura lo ha reforzado. La obsesión de la sociedad es mantenerse como era en su pico reproductivo
Es una buena pregunta con una compleja y multifactorial respuesta. Las sociedades están pensadas para la gente joven, desde el marketing hasta prácticamente todo está orientada a la juventud y la plenitud física. Esto viene de la importancia que le damos a una persona de acuerdo a su capacidad física y reproductiva. Un individuo es útil mientras es fuerte y puede reproducirse y la cultura lo ha reforzado. La obsesión de la sociedad es mantenerse como era en su pico reproductivo. Todos pasaremos por la experiencia degenerativa del cuerpo, pero las mujeres se sienten más presionadas porque existe un punto de inflexión que marca el final de la época fértil, la menopausia. Es un tabú y las mujeres posmenopáusicas parecen desaparecer de la realidad, de la televisión, del teatro.
Lo que vemos es también un incremento de los trastornos de conducta alimentaria en chicos. La presión estética se está contagiando a las nuevas generaciones con las redes sociales y se han detectado un aumento de casos de vigorexia en chicos. Son muy jóvenes y tienen problemas renales por las proteínas que toman. Vamos a la inversa, en lugar de reconocer que el capital social de una persona debe estar desligado de su físico, estamos volviendo a hacer valer la imagen por encima del resto de contribuciones que puede hacer.
–No es justo que una persona con mayor nivel socioeconómico pueda obtener fármacos antienvejecimiento por encima del resto. Usted plantea una distribución según la contribución social de la persona. ¿No le parece caer en la meritocracia? ¿Cómo debería ser esa aportación?
La solución buena es que todo el mundo pueda beneficiarse, pero ya sabemos que es imposible cuando hay una nueva tecnología. Cuando existe un avance, siempre está disponible primero para unos pocos y, pasado un tiempo, para la mayoría
Es un modelo que debería discutirse. Sin embargo, si dejamos que las cosas funcionen por su peso, quien acabará mandando es el mercado y el dinero. Si no hacemos nada, cualquier fármaco o terapia antienvejecimiento irá a la gente rica. ¿Es esto lo que queremos? La solución buena es que todo el mundo pueda beneficiarse, pero ya sabemos que es imposible cuando hay una nueva tecnología. Cuando existe un avance, siempre está disponible primero para unos pocos y, pasado un tiempo, para la mayoría. La cuestión es que este tiempo puede ampliar mucho la diferencia entre ricos y pobres. ¿Es la meritocracia una solución? Es complicado. ¿Quién decide el valor social de cada uno? ¿Estaríamos de acuerdo en que Elon Musk viva hasta los 100 años?
–¿Qué papel deben tener capacidades humanas como la creatividad o la ética en un contexto de auge de la inteligencia artificial?
Estamos frente a una revolución que no es nueva, pero sí más pronunciada. Que una máquina sustituya a una habilidad humana es una situación que hemos vivido varias veces a lo largo de la historia. La IA nos obligará a redefinir nuestro trabajo, calidades y valor como humanos. Nosotros tenemos la creatividad. Las máquinas no generan datos nuevos, sino que hacen refritos de cosas que ya existen. La IA no se puede entrenar con datos generados por ella misma, debe hacerlo con datos netos creados por nosotros. Al ritmo que va, la necesidad de información original se verá superada por nuestra capacidad de creación. Ahora bien, aparecerán trabajos nuevos y habrá trabajos de toda la vida que se realizarán de forma diferente.
Debemos solucionarlo deprisa. Precisamente, hemos inventado una IA que nos quita la parte más mecánica de nuestro trabajo y nosotros no somos capaces de realizar la parte rupturista
–La IA necesita datos originales para crecer, pero usted dice en el ensayo que estamos perdiendo la creatividad y la capacidad de ser innovadores como en el pasado. ¿Cómo puede que nos estemos estancando?
Debemos solucionarlo deprisa. Precisamente, hemos inventado una IA que nos quita la parte más mecánica de nuestro trabajo y nosotros no somos capaces de realizar la parte rupturista. Más que extinguirnos o destruir la humanidad, me preocupa la construcción de una sociedad futura que no avance más. Que sea el declive del imperio occidental. Espero que con las herramientas que tenemos, recuperemos la creatividad y que las nuevas generaciones hereden este reto.
15. Satué (Presidente de Sespas): "La coordinación ante una crisis sanitaria debe estar en la futura Agencia"
En Diario Médico.
"Sobre la necesidad del real decreto de pandemias (anunciado por Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad) no hay ninguna duda. La cuestión es cómo y con quién"
El presidente de Sespas, Eduardo Satué, se pronuncia sobre el anunciado real decreto de pandemias, que podría estar listo antes que la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública.
"Sobre la necesidad del real decreto de pandemias (anunciado por Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad) no hay ninguna duda. La cuestión es cómo y con quién". Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), está convencido de que "antes del real decreto debería estar aprobada la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, porque la anunciada norma de pandemias debería elaborarse en el seno de la Agencia. Si se aprueba antes, probablemente habrá que retocar el real decreto, porque requerirá modificaciones posteriores, una vez que la Agencia esté en marcha".
En la práctica, está previsto que el real decreto empiece su trámite antes de contar con la Agencia Estatal de Salud Pública, que se encuentra atascada en el Parlamento. "Pero, los grupos políticos están más cerca de llegar a un acuerdo para sacar adelante la ley", apostilla el experto.
Grado de autonomía de la futura agencia
"Las labores de la Agencia serán técnicas", ha aclarado Gullón. Mientras, Satué que está acompañando de cerca la tramitación de la ley, afirma: "Estamos intentando llegar a un consenso sobre el grado de autonomía de la Agencia respecto del Gobierno: ni independencia absoluta, ni sometimiento total"
Uno de los puntos donde la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública se ha quedado encasquillada tiene que ver con el grado de autonomía con la que debe funcionar la futura Agencia. Desde el Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón confiesa a este medio que las decisiones políticas van a seguir adoptándose en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, "que es donde está la legitimidad democrática", recuerda.
"Las labores de la Agencia serán técnicas", ha aclarado Gullón. Mientras, Satué que está acompañando de cerca la tramitación de la ley, afirma: "Estamos intentando llegar a un consenso sobre el grado de autonomía de la Agencia respecto del Gobierno: ni independencia absoluta, ni sometimiento total".
Según el presidente de Sespas: "La coordinación entre Administraciones para afrontar una situación de crisis debe estar bajo el paraguas de la futura Agencia, de otra manera el riesgo de que no funcione va a ser mayor". Además, insiste en una idea ya repetida y es que "la Agencia debe quedar al margen de cualquier estrategia política".
En todo caso, el Gobierno ha pisado el acelerador para sacar adelante el real decreto con el Plan de Preparación y Respuesta frente a Amenazas para la Salud. Quiere hacerlo "cuanto antes", como reconoce Gullón.
Mientras Satué afirma que "a día de hoy, no lanzaría ninguna alarma sobre un riesgo de pandemia por gripe aviar, pero sí hay que estar preparado, porque pandemias y epidemias van a volver a venir, seguro"
Estos movimientos y las noticias sobre la evolución de la gripe aviar en Estados Unidos hacen obligatoria la pregunta de si nos estamos preparando para una amenaza real y cercana de pandemia. Gullón ha admitido que "debemos mantenernos alertas", pero rechaza que la celeridad con la que se está planteando la aprobación de la norma se deba a un riesgo inmediato.
Mientras Satué afirma que "a día de hoy, no lanzaría ninguna alarma sobre un riesgo de pandemia por gripe aviar, pero sí hay que estar preparado, porque pandemias y epidemias van a volver a venir, seguro. Eso sí que lo sabemos. Y ese riesgo no podemos eliminarlo, pero sí prepararnos para afrontarlo y minimizar el daño".
Por último, el experto quiso advertir sobre las consecuencias de las decisiones de la Administración Trump de suspender su colaboración con la OMS y la financiación de campañas sanitarias que "suponen una amenaza para la salud del planeta".
16. La terapia olvidada que puede revolucionar la medicina: el ejercicio
Desde hace años, evidencia científica creciente respalda una intuición ancestral: en la dosis adecuada, el ejercicio actúa como un potente medicamento capaz de frenar el envejecimiento e incluso, como señala un reciente estudio publicado en The BMJ, acelerar la recuperación tras una cirugía
Daniel Mediavilla en El País.
Desde hace años, evidencia científica creciente respalda una intuición ancestral: en la dosis adecuada, el ejercicio actúa como un potente medicamento capaz de frenar el envejecimiento e incluso, como señala un reciente estudio publicado en The BMJ, acelerar la recuperación tras una cirugía. Sin embargo, igual que conocer los efectos nocivos del tabaco no ha erradicado su consumo, detallar los beneficios del ejercicio no garantiza que la gente acuda en masa a trotar a los parques o a levantar pesas en los gimnasios.
Mikel Izquierdo, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad Pública de Navarra, considera que, con los datos que se tienen sobre cómo el ejercicio mejora a los pacientes en muchas facetas, “no ofrecerlo a los pacientes o recetarlo a medias, es tan grave como recetar mal un medicamento”. Además, considera que “negar el ejercicio a un paciente hoy es mala praxis” y añade la importancia de darlo en la dosis adecuada. “Dar dosis de ejercicio, como lo de los 10.000 pasos, pueden ser insuficientes. Es como administrar una aspirina a alguien con neumonía: no basta. La dosis debe ser precisa, intensa, adaptada, igual que con cualquier tratamiento”, detalla.
Izquierdo es el primer autor de un documento de recomendaciones sobre ejercicio para personas mayores que acaba de publicar la revista The Journal of Nutrition, Health and Aging. En este trabajo, una hoja de ruta para médicos y pacientes, se plantea que el ejercicio no solo es una herramienta para prevenir el envejecimiento y las enfermedades asociadas, también puede ser útil como medicina cuando ya se ha enfermado. Según citan los autores del artículo, en casos de depresión, el entrenamiento de fuerza de alta intensidad puede ser más eficaz que los fármacos: el 61% de los pacientes mejoraron frente al 21% que recibió tratamiento habitual. Y en pacientes ingresados en el hospital, Izquierdo relata casos donde “el entrenamiento de fuerza ha permitido a pacientes mejorar su capacidad funcional y función cognitiva, además de disminuir el riesgo de reingreso hospitalario después del alta médica”.
Pero, “como sucede con los medicamentos, prescribir ejercicio sin personalizarlo y con una dosis insuficiente es un error que puede ser peligroso”, advierte el investigador
Pero, “como sucede con los medicamentos, prescribir ejercicio sin personalizarlo y con una dosis insuficiente es un error que puede ser peligroso”, advierte el investigador. La fórmula óptima, según el consenso, combina tres pilares: entrenamiento aeróbico, que a veces es la única recomendación, desarrollo de la fuerza y potencia muscular, crucial para mantener la masa muscular y mejorar la capacidad funcional, y los ejercicios de equilibrio, para prevenir caídas, uno de los grandes riesgos para las personas mayores. Además, se señala la necesidad de aumentar gradualmente la intensidad y la dificultad de los ejercicios a medida que la persona se adapta.
Otra de las novedades del documento es que la prescripción de ejercicio físico se integre con el tratamiento médico y pueda disminuir o sustituir, al menos en parte, algunos tipos de medicamentos. En otros casos también pueda servir como apoyo del tratamiento médico o para contrarrestar algunos de los efectos secundarios que tienen la mayoría de los fármacos. “Hemos visto los beneficios económicos y sociales del ejercicio y cómo puede reducir la dependencia a los medicamentos y frenar el avance de enfermedades crónicas”, afirma Izquierdo. Para manejar el dolor que produce la osteoartritis de rodilla, se ha visto que ejercitar en casa el cuádriceps puede ser tan efectivo como los fármacos antiinflamatorios. En el control de la diabetes, el ejercicio regular, particularmente el entrenamiento de fuerza, mejora la sensibilidad a la insulina, y en personas con hipertensión, baja la presión arterial y permite disminuir el consumo de fármacos. “Estamos ante una herramienta que aliviaría la presión sobre un sistema sanitario que envejece”, apunta.
“En Navarra, tenemos casos de éxito en colaboración con oncólogos, donde el entrenamiento de fuerza ha permitido a pacientes entrar en complicadas cirugías o recibir quimioterapias que antes no toleraban, acortando su estancia hospitalaria y mejorando su capacidad funcional”
Como señala el artículo publicado en The BMJ, el ejercicio también ha demostrado su utilidad para preparar a los pacientes ante un tratamiento agresivo. “En Navarra, tenemos casos de éxito en colaboración con oncólogos, donde el entrenamiento de fuerza ha permitido a pacientes entrar en complicadas cirugías o recibir quimioterapias que antes no toleraban, acortando su estancia hospitalaria y mejorando su capacidad funcional”, explica Izquierdo.
Juan Quiles, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca en Insuficiencia Cardiaca del Hospital Dr. Balmis de Alicante, señala que “actualmente existen programas de rehabilitación en hospitales para infartados, con posibilidad de realizar seguimiento y con gimnasios para la rehabilitación en los primeros meses”. Sin embargo, añade, “la infraestructura sigue siendo un reto y es mucho más fácil dar un medicamento que implementar estos programas de ejercicio, aunque tengan mayores beneficios”. “Además, la mayor parte de los médicos no saben cómo prescribir ejercicio, los médicos de familia necesitan formación y harían falta entrenadores, que no hay en el sistema de salud, para aplicar un programa personalizado, en el que se vaya progresando y se incremente la carga”, continúa. Aunque fuesen costosos, este tipo de tratamientos supondrían ahorros importantes en los costes de las enfermedades crónicas que, con el envejecimiento de la población, amenazan con aplastar el sistema sanitario.
“El ejercicio en grupo o en familia multiplica la motivación”, destaca Izquierdo, quien también aboga por integrarlo en rutinas cotidianas: subir escaleras, caminar al supermercado o hacer sentadillas mientras se está haciendo la comida.
El documento publicado por Izquierdo y sus colegas refleja que los investigadores son conscientes de que es más fácil recetar un fármaco que prescribir un programa de ejercicio físico individualizado y detecta el mayor obstáculo: la adherencia. Para lograrla, ofrecen consejos para incrementar las probabilidades de convertir el ejercicio en una medicina aplicable y que no se abandone al poco de iniciarse. En personas sedentarias, proponen empezar con una sola actividad sencilla —como sentarse y levantarse de una silla— e ir sumando desafíos. “El ejercicio en grupo o en familia multiplica la motivación”, destaca Izquierdo, quien también aboga por integrarlo en rutinas cotidianas: subir escaleras, caminar al supermercado o hacer sentadillas mientras se está haciendo la comida.
“El dolor muscular inicial no es el enemigo: es señal de que el cuerpo se está adaptando”, recalca el experto. Pero la clave, insiste, está en “convertir el esfuerzo en algo disfrutable, o al menos no odioso”. Para ello, su equipo sugiere ajustar horarios, música o entornos según los gustos de cada persona.
Izquierdo mira al horizonte con ambición: “El siguiente paso es imitar a la medicina de precisión: saber qué tipo e intensidad de ejercicio necesita cada persona según su genética, metabolismo o estilo de vida”. Ya se investiga cómo adaptar técnicas de élite —como entrenamientos cortos e intensos— a poblaciones mayores. “Con la inteligencia artificial, sensores portátiles y apps, podremos ajustar dosis en tiempo real. Pero hoy, ni siquiera en hospitales se monitoriza bien el ejercicio”, reconoce.
Mientras llega esa revolución, su mensaje es claro: “Moverse más no es suficiente. Hay que moverse mejor”. Y la receta, concluye, debe venir con sello médico: “Si su médico no le habla de ejercicio, exíjalo. Su vida puede depender de ello”.
17. Hablar puede salvar vidas: la comunicación como herramienta de prevención del suicidio
Por Monika Salgueiro, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Pais Vasco.
Alguien te comparte que ya no puede más y que está pensando en acabar con su vida. No es una broma, no es una película, no es una historia lejana. Es algo que podría pasarle a cualquiera: un compañero de trabajo, una amiga, un familiar, o a ti misma
Imagina que estás en tu trabajo, un trabajo cualquiera; haciendo lo que haces cada día, un día cualquiera. Alguien te comparte que ya no puede más y que está pensando en acabar con su vida. No es una broma, no es una película, no es una historia lejana. Es algo que podría pasarle a cualquiera: un compañero de trabajo, una amiga, un familiar, o a ti misma.
Hace poco, un conocido locutor de radio se encontró en una situación similar: una persona llamó a su programa en directo para expresar su desesperanza. A pesar de sus 35 años en la radio y su buena voluntad, se bloqueó, no supo reaccionar y se sintió desarmado ante el dolor ajeno. Este suceso, más allá del impacto emocional inmediato, nos invita a reflexionar sobre un tema crucial: la importancia de hablar y, aún más, de saber escuchar, sobre el suicidio.
El suicidio en cifras: el elefante en la habitación
El suicidio es un problema de salud pública que a menudo nos pasa desapercibido. Es el elefante en la habitación al que nadie quiere mirar a los ojos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024), en España se registraron 4.116 muertes por suicidio en 2023; una media de 11 personas al día, lo que lo convierte en la primera causa de muerte no natural, por encima de caídas accidentales, ahogamientos o accidentes de tráfico. En Euskadi fueron 141 las personas que murieron por suicidio en 2023, según el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT, 2024). Una persona cada dos días.
En España se registraron 4.116 muertes por suicidio en 2023; una media de 11 personas al día, lo que lo convierte en la primera causa de muerte no natural, por encima de caídas accidentales, ahogamientos o accidentes de tráfico
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) estima que más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año, una cifra que supera las muertes por homicidios y guerras combinados.
Más allá de los datos, cada muerte por suicidio afecta a muchas más personas; representa historias de dolor que, en muchos casos, podrían haberse evitado. Sin embargo, detrás de cada estadística hay un silencio que pesa. El estigma social, la falta de información, el miedo a “empeorar las cosas” hablando del tema contribuyen a que muchas personas no pidan ayuda ni encuentren un espacio seguro para expresar su sufrimiento.
El poder de la palabra: hablar es el primer paso en la prevención
Uno de los mitos más extendidos sobre el suicidio es que hablar de ello abre una suerte de Caja de Pandora, causando un efecto contagio e incitando a alguien a la muerte. Esta idea errónea, una mentira repetida mil veces, ha convertido el suicidio en un tabú, una palabra que se dice en susurros y una realidad que se esconde y se juzga. Lejos de ello, hablar (bien) sobre suicidio no induce a cometerlo; es el primer y necesario paso para su prevención.
La evidencia científica respalda el llamado Efecto Papageno, que muestra cómo la información veraz, los relatos positivos de superación y la difusión de recursos de ayuda pueden tener un impacto protector en personas vulnerables o con riesgo de suicidio
La evidencia científica respalda el llamado Efecto Papageno, que muestra cómo la información veraz, los relatos positivos de superación y la difusión de recursos de ayuda pueden tener un impacto protector en personas vulnerables o con riesgo de suicidio. Crear espacios seguros para la expresión del sufrimiento puede ser ese primer paso para que alguien pida ayuda.
Cuando una persona expresa sufrimiento extremo o pensamientos suicidas, no está buscando llamar la atención de forma superficial. Está pidiendo ayuda de la única manera que sabe. A veces, el sufrimiento ajeno nos incomoda o nos da miedo, lo que nos lleva a respuestas poco útiles: “no digas tonterías”, “eso es una locura” o “tienes que ser fuerte”. Estas frases, lejos de ayudar, pueden hacer que quien sufre se sienta incomprendido, juzgado y más solo.
Ayudar a alguien que atraviesa una crisis emocional profunda es un acto de humanidad que requiere sensibilidad, empatía y, sobre todo, presencia
Ayudar a alguien que atraviesa una crisis emocional profunda es un acto de humanidad que requiere sensibilidad, empatía y, sobre todo, presencia. No es necesario ser un profesional de la salud mental para marcar la diferencia: escuchar activamente, sin juzgar ni minimizar el dolor, y mostrar empatía son gestos simples pero poderosos. A veces basta con estar, escuchar atentamente sin interrumpir ni apresurarse a dar consejos; validar el dolor de la otra persona, acompañarla en la búsqueda de ayuda profesional y mostrar un interés genuino. Frases como: “te he notado triste últimamente, ¿quieres que hablemos?” o “¿cómo puedo ayudarte?” abren un espacio de diálogo y conexión que alivia parte del sufrimiento.
Si percibimos que la persona necesita más apoyo del que podemos ofrecer, siempre podemos acompañarla en el proceso de buscar ayuda. No se trata solo de sugerirlo, sino de ofrecerse y mantenerse presente, ya sea acompañándola físicamente o facilitando el contacto con servicios de ayuda especializados
Si percibimos que la persona necesita más apoyo del que podemos ofrecer, siempre podemos acompañarla en el proceso de buscar ayuda. No se trata solo de sugerirlo, sino de ofrecerse y mantenerse presente, ya sea acompañándola físicamente o facilitando el contacto con servicios de ayuda especializados. La compañía, en estos casos, puede ser un ancla que brinde seguridad.
No es necesario tener todas las respuestas; lo importante es estar disponible y mostrar disposición para escuchar desde el respeto y la empatía. A veces, un simple “estoy aquí para ti” puede generar un cambio significativo.
Crear redes de apoyo en la comunidad universitaria
El contexto universitario tiene algunas particularidades en la consideración de la conducta suicida. Si bien el paso por la Universidad supone un hito ilusionante y significativo para la mayoría de las personas, también se acompaña de importantes cambios que pueden vivirse con cierto estrés. La presión académica por los resultados, la necesidad de adaptarse a nuevos grupos y relaciones sociales, la soledad no deseada y otras dificultades pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas personas. Además, desconocer los recursos disponibles o no saber a quién acudir pueden aumentar la sensación de desamparo.
No obstante, la comunidad universitaria también se erige como un escenario ideal para la acción comunitaria. Las intervenciones locales han mostrado ser efectivas en la detección de situaciones de riesgo, resaltando la importancia de promover campañas de sensibilización, talleres de gestión emocional, y acciones de formación del personal docente y administrativo en la detección y manejo de estos casos.
El sentido de pertenencia es un potente factor protector. Sentirse parte de una comunidad, saber que existen redes de apoyo y que uno importa a los demás, puede marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional
El sentido de pertenencia es un potente factor protector. Sentirse parte de una comunidad, saber que existen redes de apoyo y que uno importa a los demás, puede marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional. Fomentar espacios de encuentro, diálogo y colaboración no solo fortalece los lazos entre las personas que forman la comunidad universitaria, sino que también construye un entorno donde pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de conexión y confianza.
En el entorno universitario, donde convergen diversas realidades y desafíos personales, es fundamental construir una cultura de cuidado mutuo. Esto implica no solo fortalecer redes de apoyo formales, sino también cultivar vínculos cotidianos basados en el respeto, la solidaridad y la atención hacia el bienestar de quienes nos rodean. Ser agente de cambio no requiere de grandes gestos: a veces, basta con preguntar “¿cómo estás?” y estar dispuesto a permanecer, sea cual sea la respuesta.
Un compromiso colectivo. No estás solo, no estás sola
Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo, no estás sola. El sufrimiento puede hacernos creer que no hay salida, pero siempre hay alternativas. Hablar de lo que sientes con alguien de confianza, un profesional, o incluso a través de líneas de ayuda especializadas puede ser el primer paso para encontrar una luz en la oscuridad.
Y si eres tú quien recibe una confesión de este tipo, no te asustes ni temas preguntar directamente si la persona ha pensado en el suicidio. Este cuestionamiento no incita a la acción; demuestra que te importa y que estás dispuesto a escuchar
Y si eres tú quien recibe una confesión de este tipo, no te asustes ni temas preguntar directamente si la persona ha pensado en el suicidio. Este cuestionamiento no incita a la acción; demuestra que te importa y que estás dispuesto a escuchar.
El suicidio es prevenible y cada uno de nosotros podemos ser parte de esa prevención. Si estás sufriendo: habla. Si alguien a tu alrededor está pasando por un momento difícil: escucha. Las palabras tienen el poder de aliviar, de conectar y de salvar vidas. Como sociedad, como comunidad, debemos romper el silencio que rodea al suicidio. Hablar de ello no es incitar, sino prevenir. Porque, al final, hablar puede salvar vidas.
Recursos de ayuda
- Línea 024: Atención a la conducta suicida, 24/7. También servicio de chat linea024.
- Emergencias 112
- Teléfono de la Esperanza: 717 003 717
- Asociación La Barandilla: 911 385 385. Teléfono contra el suicidio.
- Badabidebat: 900 840 335. Servicio de apoyo emocional a jóvenes (18-30 años) de Gipuzkoa. También servicio de chat y whatsapp (747 421 720)
- Zeuk esan: 116 111. Servicio de atención a la infancia y la adolescencia.
- Fundación ANAR: 917 262 700. Servicio de atención a la infancia y la adolescencia.
- Biziraun: info@biziraun.org Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido (Euskadi).
- Besarkada-abrazo: 622 207 743 / info@besarkada-abrazo.org Asociación de personas afectadas por un ser querido (Navarra).
- Bidegin: 664 125 293 Servicio de apoyo al duelo.
- Red de Escucha y Respuesta UPV/EHU:https://www.ehu.eus/
es/web/ikasi/entzute-sarea/ contacto - Servicio de Atención Psicológica UPV/EHU: https://www.ehu.eus/es/web/
servicio-atencion-psicologica
18. Telefono en el colegio y su asociación con el bienestar mental, el uso del teléfono y el uso de las redes sociales: un estudio observacional transversal en 'The Lancet'
La mala salud mental en los adolescentes puede afectar negativamente el sueño, la actividad física y el rendimiento académico, y algunos la atribuyen al aumento del uso del teléfono móvil. Muchos países han introducido políticas para restringir el uso del teléfono en las escuelas con el fin de mejorar la salud y los resultados educativos
Algunos atribuyen la mala salud mental en los adolescentes al creciente uso de teléfonos móviles.
La mala salud mental en los adolescentes puede afectar negativamente el sueño, la actividad física y el rendimiento académico, y algunos la atribuyen al aumento del uso del teléfono móvil. Muchos países han introducido políticas para restringir el uso del teléfono en las escuelas con el fin de mejorar la salud y los resultados educativos. El estudio SMART Schools evaluó el impacto de las políticas de telefonía escolar comparando los resultados en adolescentes que asistieron a escuelas que restringen y permiten el uso del teléfono.
Métodos
Realizamos un estudio observacional transversal con adolescentes de 30 escuelas secundarias inglesas, que comprendían 20 con políticas restrictivas (no se permite el uso recreativo del teléfono) y 10 con políticas permisivas (se permite el uso recreativo del teléfono). El resultado primario fue el bienestar mental (evaluado mediante la Escala de bienestar mental de Warwick-Edimburgo [WEMWBS]). Los resultados secundarios incluyeron el tiempo dedicado al teléfono inteligente y a las redes sociales. Se utilizaron modelos de regresión lineal de efectos mixtos para explorar las asociaciones entre la política de telefonía escolar y los resultados de los participantes, y entre el tiempo de uso del teléfono y las redes sociales y los resultados de los participantes. Registro del estudio: ISRCTN77948572.
Resultados
No hay evidencia de que las políticas escolares restrictivas estén asociadas con el uso generalizado del teléfono y las redes sociales o con un mejor bienestar mental en los adolescentes
Reclutamos a 1227 participantes (de 12 a 15 años) en 30 escuelas. La puntuación media de la WEMWBS fue de 47 (DE = 9) sin evidencia de una diferencia entre los grupos (diferencia de medias ajustada -0,48, IC del 95 % -2,05 a 1,06, p = 0,62). Los adolescentes que asistían a escuelas con políticas restrictivas, en comparación con las permisivas, pasaban menos tiempo con el teléfono (diferencia de medias ajustada -0,67 h, IC del 95 % -0,92 a -0,43, p = 0,00024) y en las redes sociales (diferencia de medias ajustada -0,54 h, IC del 95 % -0,74 a -0,36, p = 0,00018) durante el horario escolar, pero no hubo evidencia de diferencias al comparar el tiempo de uso en días laborables o fines de semana.
Interpretación
No hay evidencia de que las políticas escolares restrictivas estén asociadas con el uso generalizado del teléfono y las redes sociales o con un mejor bienestar mental en los adolescentes. Los hallazgos no brindan evidencia que respalde el uso de políticas escolares que prohíban el uso del teléfono durante la jornada escolar en su forma actual, e indican que estas políticas requieren un mayor desarrollo.
19. Usted es un paciente ‘fit’: cómo los anglicismos contribuyen a la desinformación en salud
Leído en The Conversation por María Isabel Herrando Rodrigo, Pedro José Satústegui Dordá, Universidad de Zaragoza.
Cuando los profesionales sanitarios se dirigen a los pacientes, las palabras son tan importantes como los actos porque, en definitiva, decir también es hacer. Sin embargo, la creciente presencia de anglicismos ha incrementado la desinformación que sufren los enfermos y sus familias
Cuando los profesionales sanitarios se dirigen a los pacientes, las palabras son tan importantes como los actos porque, en definitiva, decir también es hacer. Sin embargo, la creciente presencia de anglicismos ha incrementado la desinformación que sufren los enfermos y sus familias.
A los términos más o menos familiares como screening o bypass, se han sumado otros no tan conocidos como random o target. Todo ello, en aras de una pretendida y mal entendida precisión.
El idioma de la ciencia y los avances tecnológicos
La utilización de anglicismos en la atención sanitaria no es accidental. Existen razones que explican su uso cada vez más frecuente. No en balde, las investigaciones científicas, las publicaciones de prestigio y los avances tecnológicos tienen como idioma predominante el inglés.
Este fenómeno favorece la transposición de los términos originales o su adaptación, especialmente en aquellas áreas donde la innovación tecnológica o los avances en el conocimiento son rápidos y complejos.
Sin embargo, el primer fenómeno desinformativo puede producirse precisamente en ese primer escalón que supone la adopción o adaptación del término
Sin embargo, el primer fenómeno desinformativo puede producirse precisamente en ese primer escalón que supone la adopción o adaptación del término. Así, muchas personas pueden entender –no del todo equivocadamente– que un screening tiene como objetivo la detección precoz de la enfermedad. Sin embargo, en puridad, la palabra expresa la detección sistemática, el examen colectivo o el cribado (palabra española que recoge la esencia de su significado) de una dolencia en un grupo numeroso de personas.
Cierto es que, en este caso, el objetivo final es la detección temprana de la enfermedad, pero el ejemplo sirve para ilustrar que no siempre la importación neta del término sirve a los fines deseados.
No le dicen que está en forma, sino que es apto para el tratamiento
Otra palabra que podría dar pie a confusión o ambigüedad sería el caso de fit. Hoy en día, el personal sanitario la utiliza para manifestar si un paciente es elegible para un tratamiento (por ejemplo, de quimioterapia) o si, por el contrario, entra en la categoría de 'unfit'
Otra palabra que podría dar pie a confusión o ambigüedad sería el caso de fit. Hoy en día, el personal sanitario la utiliza para manifestar si un paciente es elegible para un tratamiento (por ejemplo, de quimioterapia) o si, por el contrario, entra en la categoría de unfit.
La utilización de este término provoca confusión porque no se le está transmitiendo al paciente que está en plena forma física –hoy se suele asociar el fitness al bienestar físico–, sino que es apto para recibir el tratamiento. Tampoco esta situación estaría relacionada con la realización de una prueba llamada FIT (test inmunoquímico fecal recurrente en hematología).
Otros casos más popularizados podrían ser los términos stent (prótesis intravascular) o flutter (tipo de arritmia, flúter) o los denominados calcos y los falsos amigos como severe (al trasladarlo al español como “severo” puede crear confusión, ya que no permite especificar y describir la dolencia como “grave”, “intensa”, “extensa”, “avanzada”, etc.).
Por este motivo y, siguiendo el marco de los desórdenes informativos de Claire Wardle y Hossein Derakhshan (2017), es posible afirmar que los anglicismos desinforman o, en el mejor de los casos, generan errores en la comprensión de las cuestiones relacionadas con la salud de las personas, incrementando su confusión.
La información sanitaria, ya de por sí proclive a la utilización de jerga, añade así otra nueva barrera comunicativa, especialmente cuando las situaciones de estrés o vulnerabilidad nublan la comprensión más elemental. Sin olvidar que muchos pacientes no han tenido ningún contacto con la lengua inglesa.
Implicaciones de la brecha lingüística
Desde el punto de vista lingüístico y comunicativo, la utilización de anglicismos en la interacción entre los profesionales de la salud y los pacientes presenta dos caras. Por un lado, las personas atendidas pueden sentir confianza al entender que los sanitarios son competentes y que están al día con los últimos avances. Pero por otro, puede crear una brecha lingüística.
Los pacientes que reciben explicaciones con términos poco familiares tienen menos probabilidades de adherirse a un tratamiento o más posibilidades de abandonarlo. Esta situación se agrava cuando se utilizan anglicismos que carecen de un contexto explicativo
De hecho, los pacientes que reciben explicaciones con términos poco familiares tienen menos probabilidades de adherirse a un tratamiento o más posibilidades de abandonarlo. Esta situación se agrava cuando se utilizan anglicismos que carecen de un contexto explicativo.
El lenguaje no sólo transmite información: también influye en las emociones y percepciones de los pacientes. Estudios en comunicación intercultural y traducción médica han señalado que el uso excesivo de términos técnicos o anglicismos puede hacer que los pacientes se sientan intimidados o excluidos. Esto puede llevarlos a no hacer preguntas, a aceptar tratamientos sin comprenderlos completamente o, en el peor de los casos, a buscar alternativas fuera de los sistemas de salud formales.
Además, es posible asociar el uso de anglicismos con una actitud elitista, de lejanía o de frialdad en el trato dispensado por los profesionales sanitarios. Algunos pacientes pueden interpretar que su médico está utilizando un lenguaje que no les pertenece.
No obstante, algunos préstamos del inglés pueden tener un efecto más neutro o incluso positivo. Por ejemplo, términos como baipás (bypass) o chequeo (check-up) ya están tan integrados en el habla cotidiana que muchos pacientes los reconocen sin problemas. En estos casos, el uso del anglicismo puede ahorrar tiempo y mejorar la fluidez de la comunicación.
Adaptar el lenguaje: un desafío compartido
La solución al problema de los anglicismos y su impacto sobre la desinformación en salud no pasa por eliminarlos, sino por emplearlos estratégicamente: su uso siempre debe ir acompañado de explicaciones claras y precisas. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que comunicar cuestiones relacionadas con la salud requiere adaptar el lenguaje a las características culturales, educativas y emocionales de cada paciente y cada situación.
Desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad de los estudiantes de ciencias de la salud para comunicarse efectiva y afectivamente con los futuros pacientes debería ser obligatorio en cualquier plan de estudios universitario
Desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad de los estudiantes de ciencias de la salud para comunicarse efectiva y afectivamente con los futuros pacientes debería ser obligatorio en cualquier plan de estudios universitario. Además, los profesionales en ejercicio tendrían que beneficiarse de talleres de actualización sobre cómo simplificar términos técnicos sin perder precisión.
Otra estrategia útil sería preguntar al paciente si ha entendido el mensaje o necesita aclaraciones. En este caso, además de dar las explicaciones pertinentes, se podrían recomendar sitios web que difunden información relacionada con la salud. Este simple gesto no solo mejoraría la comprensión, sino que también fortalecería la confianza y la empatía.
Obviamente, la responsabilidad de reducir las barreras lingüísticas en la consulta no recae solo en los profesionales sanitarios. También es crucial que los sistemas de salud promuevan el uso de materiales informativos claros y en español. Asimismo, las asociaciones sanitarias pueden recomendar terminologías equivalentes en español y fomentar su uso en publicaciones y conferencias.
El objetivo último consiste en garantizar que todos los pacientes tengan acceso a una atención sanitaria de calidad en términos comprensibles
El objetivo último consiste en garantizar que todos los pacientes tengan acceso a una atención sanitaria de calidad en términos comprensibles. Por su parte, los usuarios deberían acudir a la consulta con una actitud de escucha activa y sabiendo que sus actitudes propositivas deberían estar basadas en el análisis crítico de las informaciones relacionadas con la salud.
En ocasiones, la persuasión que despliegan algunos influencers desde sus canales o perfiles sociales únicamente genera ruido y distorsiona aquellas otras actividades dirigidas a construir valores de salud positiva con la comunidad.
20. La mitad de las donaciones de semen de España se realizan en Granada
Artículo de Ana Requena en elDiario.es.
El retraso en poner en marcha un registro centralizado de donantes impide tener datos fiables en el tiempo; las mujeres donan óvulos más en las ciudades, y aunque las donantes femeninas superan a las masculinas, la cantidad de muestras obtenidas es similar
El retraso en poner en marcha un registro centralizado de donantes impide tener datos fiables en el tiempo; las mujeres donan óvulos más en las ciudades, y aunque las donantes femeninas superan a las masculinas, la cantidad de muestras obtenidas es similar.
España es una gran potencia en cuanto a reproducción asistida se refiere. Las clínicas privadas, que controlan el 80% del mercado, se benefician de una de las legislaciones más laxas de Europa. La posibilidad de acceder a tratamientos no disponibles en otros países y el modelo español de donación de semen y óvulos (totalmente anónimo y donde el altruismo permite pagar una cantidad limitada a quienes donan, aunque su material sea utilizado en procesos por los que se pagan miles de euros) tiene mucho que ver. Pero, ¿quiénes donan?, ¿dónde y cuánto lo hacen?, ¿cuántos bebés vivos nacen de su material? Los datos públicos son escasos o bien no ofrecen todos los detalles. Las cifras obtenidas por elDiario.es a través del Portal de Transparencia dan algunas pistas.
El Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida (SIRHA) es el mecanismo que obliga a clínicas y hospitales a registrar información relevante de las personas que donan gametos que permite el control y la trazabilidad. Aunque su creación era un mandato de la Ley de Reproducción Humana Asistida de 1988, su puesta en marcha se retrasó 30 años. Y ahí empiezan los problemas. No hay datos centralizados que permitan saber con fiabilidad cuántas personas donaban hace, por ejemplo, veinte años, puesto que, antes del SIRHA, eran las clínicas las que podían hacer ese registro de manera voluntaria. Eso hace imposible saber con certeza de qué manera han evolucionado las donaciones en España a lo largo de los años.
“Antes el problema era que no se registraba. Se supone que se cumplían los requisitos y la ley, y cada clínica seguramente llevaba un registro interno, porque son necesarios para el trabajo, pero no era obligatorio”, señala la bióloga experta en reproducción asistida Rocío Calonge
Lo que muestran los datos es un infrarregistro que empezó a cambiar en 2018, cuando se puso en funcionamiento el SIRHA. Desde entonces, las cifras no dejan de crecer porque es obligatorio para las clínicas participar en ese sistema. “Antes el problema era que no se registraba. Se supone que se cumplían los requisitos y la ley, y cada clínica seguramente llevaba un registro interno, porque son necesarios para el trabajo, pero no era obligatorio”, señala la bióloga experta en reproducción asistida Rocío Calonge.
La Ley de Reproducción Humana marca un límite para cada persona donante: que existan seis nacidos vivos de su material biológico. A partir de ese número, nadie puede donar. Sin embargo, la ausencia de un registro centralizado previo a 2018 implica que hasta esa fecha existía una falta de control.
Calonge explica que los datos que publica anualmente la Sociedad Española de Infertilidad (SEF) sobre el número de ciclos (tratamientos de reproducción asistida) que se hacen con óvulos de donantes pueden hacer suponer que las donaciones de ovocitos han aumentado. “Se ve cómo cada vez hay más ciclos con óvulos de donantes, y esto es porque la edad de las mujeres que son madres va aumentando y eso hace que tengan que recurrir a la ovodonación más que a otras técnicas”, prosigue la también directora científica del Grupo UR. Esa es también una de las razones que explica la diferencia entre el número de donantes de semen y de óvulos, mucho más numerosas que los primeros.
Hasta ahora, hay registradas 47.363 personas donantes de gametos: 40.249 son mujeres y 7.114 hombres. No significa que todas esas personas sean donantes actualmente, sino que lo han sido en algún momento. Sin embargo, el número de donaciones es similar entre unos y otras: de las 105.706 (la mayoría, desde 2018, cuando arrancó el SIRHA), 56.634 son de gametos masculinos y 49.072 de gametos femeninos
Los hombres repiten más
¿Por qué hay muchas más donantes, pero el número de donaciones es similar al que aportan ellos? Dos factores: la dificultad del proceso para extraer ovocitos y la facilidad para hacerlo con el semen, cuyas muestras pueden, además, servir para más tratamientos. Los hombres hacen, de media, ocho donaciones, mientras que las mujeres, una. La dificultad para encontrar a mujeres que sigan el procedimiento y el hecho de que la mayoría solo vaya a hacerlo una única vez hace que las clínicas necesiten más donantes para la misma cantidad de donaciones que obtienen de semen.
“Sería sencillo encontrar más donantes de semen por la facilidad del proceso, algo que también hace que los hombres quieran repetir, sin embargo, me parece que la media de repetición es elevada y significa que las clínicas tampoco buscan más diversidad de donantes”, analiza Sara Lafuente, investigadora especializada en reproducción asistida y bioeconomía.
El proceso para extraer óvulos es mucho más largo y complejo que la donación de semen, requiere de un tratamiento con hormonas que tiene efectos sobre el cuerpo de las mujeres y una intervención en un quirófano
Rocío Calonge apunta a que cada muestra de semen puede dividirse en varias dosis que utilizar en distintos tratamientos, “aunque su número es variable, depende de la cantidad y de la calidad”. “Se hacen muchos menos tratamientos con semen de donantes y muchos más con óvulos donados y eso hace que haya escasez de donantes de ovocitos, hay más problemas para encontrarlas”, dice. El proceso para extraer óvulos es mucho más largo y complejo que la donación de semen, requiere de un tratamiento con hormonas que tiene efectos sobre el cuerpo de las mujeres y una intervención en un quirófano. Aunque de un ciclo también pueden extraerse varios óvulos, no siempre todos tienen la calidad necesaria.
¿Dónde se dona?
El mapa de las donaciones muestra diferencias en función de si hablamos de semen u ovocitos, aunque los datos obtenidos no incluyen todas las muestras, puesto que en el sistema no es obligatorio incluir el lugar donde se hacen.
Con las cifras existentes, Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid son las comunidades en las que hay más donantes de óvulos por cada 100.000 mujeres de entre 20 y 35 años (la franja de edad que marca la ley). El 50% de las donaciones de ovocitos tienen lugar en centros que están en Madrid, Barcelona y Sevilla. En número de cesiones, en la Comunitat Valenciana, además de Valencia, destaca Alicante. En el caso de Andalucía, Sevilla lidera pero Málaga es la sexta ciudad de toda España con mayor número de donaciones.
El presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), Juan José Espinós, afirma que las clínicas suelen concentrarse en las grandes ciudades y lo más frecuente es que tengan “programas de donación de ovocitos para consumo propio o para poder venderlos fuera, por ejemplo, a Italia”. Cuantas más clínicas existan en una ciudad, más ciclos de reproducción asistida se hacen allí y más óvulos se necesitan. Los ovocitos suelen, además, utilizarse “en fresco”, esto es, no se congelan sistemáticamente, sino que las clínicas sincronizan a donantes y receptoras para extraer el material cuando vaya a utilizarse.
“En fresco significa que conforme se extraen se utilizan, aunque algunos se congelan o se inseminan y se congelan los embriones. Tiene más fiabilidad un embrión congelado porque ya se sabe que ha conseguido llegar a esa fase. Los tratamientos en fresco hacen que muchas clínicas tengan bancos propios de óvulos y dependan menos de bancos externos”
“En fresco significa que conforme se extraen se utilizan, aunque algunos se congelan o se inseminan y se congelan los embriones. Tiene más fiabilidad un embrión congelado porque ya se sabe que ha conseguido llegar a esa fase. Los tratamientos en fresco hacen que muchas clínicas tengan bancos propios de óvulos y dependan menos de bancos externos”, señala Sara Lafuente.
En cualquier caso, tanto bancos como clínicas con autorización pueden vender el material a los centros que también tengan un permiso especial, a la sanidad pública o bien exportarlos a países donde la donación no está permitida o está restringida. “En función del tamaño de la empresa y del número de tratamientos que haga puede interesar más comprarlos a otros porque tener un programa propio de captación y donación tiene su complejidad. Igual que se externaliza el sistema de limpieza o comida, esto también lo puedes tener subcontratado”, añade Juan José Espinós.
La relevancia de los bancos
El caso del semen es distinto. Puesto que nunca se usa en fresco, las muestras deben congelarse y almacenarse. La existencia de la técnica de congelación de gametos masculina y de bancos que se encargan de ello es más longeva que en el caso de los ovocitos. Los datos ofrecen un resultado llamativo: la mitad de las donaciones de semen que se hacen en España suceden en Granada. Concretamente, 23.096 de las 56.700 donaciones de gametos masculinos entre 2018 y 2023 se hicieron en esa provincia.
La mitad de las donaciones de semen que se hacen en España suceden en Granada. Concretamente, 23.096 de las 56.700 donaciones de gametos masculinos entre 2018 y 2023 se hicieron en esa provincia
La razón: allí se sitúa desde hace 30 años un gran banco de semen, referente en todo el país y que trabaja con cerca de 500 centros. No obstante, el banco también tiene lugares de recogida de muestras en Sevilla y Córdoba, que son otras de las dos ciudades líderes en donación de semen. Son también localidades con una gran población joven, universitaria, y que reciben estudiantes de distintos lugares.
“Hay un efecto llamada, hay más donantes donde más promoción se hace y se concentra en sitios donde hay bancos especializados. De la misma forma que la mayoría de centros de reproducción asistida recogen óvulos, son pocos los autorizados para semen de donantes. Hasta hace nada, el número de tratamientos era también menor y el semen se concentraba en bancos. En Barcelona y Granada, por ejemplo, los hay con mucho prestigio y muchos centros se nutren de ahí”, explica el presidente de la SEF.
Como en el caso de los ovocitos, destacan Madrid y Barcelona. Pero también ciudades costeras, como Valencia o Almería. Euskadi es otro de los puntos donde se concentra un número relevante de donaciones, tanto de gametos masculinos y femeninos. “Valencia es un lugar de referencia para la reproducción asistida, especialmente por el caso del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). La costa siempre destaca porque son lugares donde se reciben a extranjeros que vienen a los tratamientos, y el País Vasco suele atraer a gente de Francia”, apunta la investigadora Sara Lafuente, que en cualquier caso reclama más transparencia con los datos sobre reproducción asistida y, sobre todo, un cambio en la manera en la que se recaban y transmiten para poder hacer análisis, no solo médicos, sino también sociológicos.