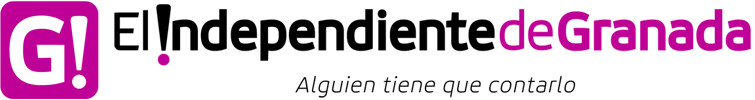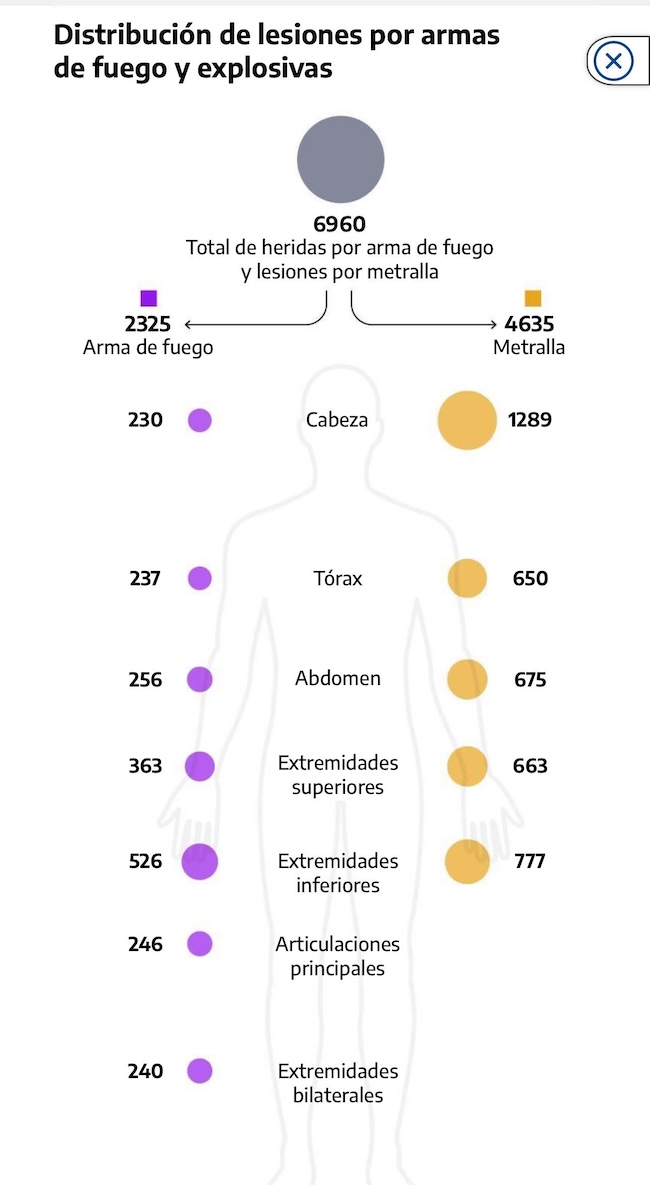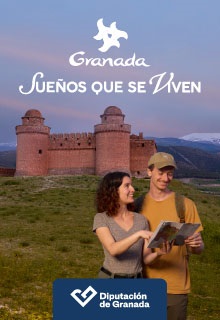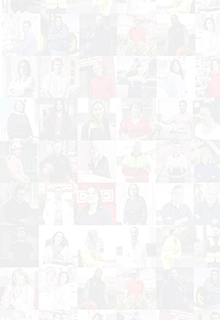Crónicas Sanitarias: La falta de comunicación mata; consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas; Gaza, radiografía de una masacre; reconstruirse tras un intento de suicidio, y hasta 20 noticias que te interesan

1. La falta de comunicación mata
Artículo de Soledad Valle en Diario Médico.
Mata la confianza del paciente en el sistema, en sus profesionales y es responsable del mayor número de eventos adversos y de reclamaciones judiciales. Así que, mírenselo
Mata la confianza del paciente en el sistema, en sus profesionales y es responsable del mayor número de eventos adversos y de reclamaciones judiciales. Así que, mírenselo.
Me decía un amigo, al que se le había muerto su padre hacía menos de un mes, en el mismo hospital donde se murió su madre hacía quince años: "Mira, no recomiendo a nadie, pero a nadie, que vaya al hospital X, porque mis padres se murieron solos en Urgencias. Ningún sanitario habló con nosotros, nadie nos explicó la situación, ni nos dieron la posibilidad de pasar a estar con ellos".
Los dos murieron de cáncer. Tras varios años en tratamiento, en el caso de su madre, y, en el del padre, de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado un año antes y mientras participaba en un ensayo clínico.
Su reproche y dolor con el sistema sanitario -que concentraba en un hospital concreto y en sus profesionales- era por esa falta de información, que se puede traducir en falta de cariño, de empatía, de amor, de humanidad...
Todos nos vamos a morir y mi amigo sabía que en el caso de sus padres ese momento estaba cerca. Así que en su conversación no tenía ningún reproche sobre la parte más clínica de la asistencia. Es decir, sobre los tiempos y métodos de diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de sus padres. Su reproche y dolor con el sistema sanitario -que concentraba en un hospital concreto y en sus profesionales- era por esa falta de información, que se puede traducir en falta de cariño, de empatía, de amor, de humanidad...
Seguramente que los profesionales sanitarios podrían dar razones de peso para explicar que ese plus asistencia que supone tener una buena comunicación con el paciente y con sus compañeros es un lujo que no se pueden permitir. Que no tienen tiempo, ni incentivos para hacerlo. Que están saturados, poco reconocidos y aplastados por un sistema que devora cualquier signo de humanidad.
Sin quitarles razón, la realidad es que la falta de comunicación y la mala comunicación del sanitario con sus pacientes y entre ellos está detrás del 54% de los incidentes de seguridad en las unidades de cuidados intensivos (UCI), según un último estudio elaborador por Fidisp y Relyens. Además de ser el principal motivo de reclamación judicial por asistencia médica y, también, concentra la mayor parte de las condenas.
Estrategia de seguridad del paciente
Informar a los pacientes es una obligación legal, pero va más allá. La nueva Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, para el periodo 2025-35, que fue aprobada en el último Consejo Interterritorial antes del cierre por vacaciones de verano, recoge como objetivo, "promover la comunicación entre profesionales y entre estos, con los pacientes".
Durante la atención sanitaria se debe asegurar que la información clínica transmitida entre los profesionales sanitarios, se realice a la persona correcta de forma adecuada y precisa
Durante la atención sanitaria se debe asegurar que la información clínica transmitida entre los profesionales sanitarios, se realice a la persona correcta de forma adecuada y precisa. Esta transmisión de información debe garantizarse a lo largo de todo el proceso, especialmente durante la transición asistencial, ya que es un momento crítico para la seguridad del paciente", recoge la estrategia consensuada por el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.
Formación
"La importancia de este hecho", hace que desde las Administraciones sanitarias se insta en la necesidad de "promocionar actividades de formación en comunicación como elemento fundamental de las relaciones en el ámbito asistencial e interprofesional, sobre todo atendiendo a las creencias y actitudes de los profesionales sanitarios respecto a usuarios, pacientes, compañeros, jefes y subordinados".
Y esta formación es necesaria porque existen "métodos estandarizados" y "herramientas estructuradas" que facilitan la reducción de los errores asistenciales asociados a esa falta de comunicación.
El documento de la Estrategia, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prioriza la comunicación de los profesionales con los pacientes "no solo para conocer las expectativas, necesidades, preferencias de estos y la toma de decisiones compartidas, sino, además, para promover la transparencia, informando a los pacientes sobre sus derechos y responsabilidades y comunicarles los incidentes de seguridad"
Por otro lado, el documento de la Estrategia, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prioriza la comunicación de los profesionales con los pacientes "no solo para conocer las expectativas, necesidades, preferencias de estos y la toma de decisiones compartidas, sino, además, para promover la transparencia, informando a los pacientes sobre sus derechos y responsabilidades y comunicarles los incidentes de seguridad".
Los sistemas de información sanitarios interoperables y compartidos son "factores contribuyentes claves para la mejora de la comunicación entre profesionales y con los pacientes y familiares". También señalan que "la historia clínica electrónica compartida entre hospitales, atención primaria y servicios de emergencia extrahospitalarios, facilita el registro de la información del proceso de atención al paciente, de tal forma que el recorrido asistencial del paciente sea más seguro ya que permite que todos los profesionales conozcan la situación del paciente y la atención recibida en cada punto". A su vez, señalan que el acceso del paciente a su historia clínica le otorga un papel activo para mejorar el proceso asistencial y sus autocuidados.
La Estrategia diferencia dos ámbitos de comunicación: la que deben mantener y fomentar los profesionales entre sí y la de estos con los pacientes y sus familiares. Y marca objetivos para cada uno de ellos.
Comunicación entre profesionales
Con esta interacción de los profesionales entre sí, se quiere alcanzar los siguientes objetivos:
1. Fomentar el uso de la HCE interoperable del Sistema Nacional de Salud entre los diferentes servicios de salud que garantice la seguridad del paciente.
2. Desarrollar canales estandarizados de comunicación, tanto dentro de las unidades, transferencia de información entre turnos, como durante la transición asistencial, para garantizar una atención continua y segura a los pacientes.
Potenciar la formación de los profesionales en comunicación interprofesional
3. Desarrollar acciones para la implementación de técnicas de comunicación estructuradas y validadas.
4. Potenciar la formación de los profesionales en comunicación interprofesional.
5. Disponer de grupos de trabajo que avancen en el conocimiento de la comunicación efectiva y homogénea entre los profesionales.
6. Disponer de guías, protocolos y manualesque permitan una buena comunicación.
7. Implementar canales de comunicación estandarizada que permitan elevar el mensaje a los líderes y gestores de forma efectiva y en un tiempo razonable.
Comunicación con el paciente
Con la interacción de los profesionales con los pacientes y sus familiares, se quiere alcanzar los siguientes objetivos:
1. Establecer canales de comunicación sencillos y adecuados a las características individuales de los pacientes, que faciliten la transparencia y la comprensión.
Fomentar en los centros sanitarios la escucha activa y empática, mediante formación y divulgación de protocolos de trasferencia de la información con lenguaje claro y técnicas de comunicación empáticas
2. Implementar acciones para comunicar deforma efectiva los resultados críticos de pruebas diagnósticas que puedan poner en peligro la vida del paciente.
3. Fomentar en los centros sanitarios la escucha activa y empática, mediante formación y divulgación de protocolos de trasferencia de la información con lenguaje claro y técnicas de comunicación empáticas.
Andrés Santiago Sáez, profesor de Medicina Legal en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios (Aegris), explica que en esta nueva Estrategia de Seguridad del Paciente se ha dado un paso mayor en la implicación del paciente en su seguridad, al "especificar" esa participación. "Esto implica que las instituciones y las organizaciones sanitarias tienen que plantear planes específicos para incorporar al paciente dentro de estas actividades y, por lo tanto, la voz del paciente va a ser importante, lo que implica que la comunicación con el paciente se debe mejorar, porque necesitamos tener una referencia de lo que el paciente necesita y de la percepción de paciente sobre la seguridad clínica en los centros sanitarios".
Insiste en que "muchas reclamaciones responden a circunstancias en las que no ha habido una clara comunicación o la expectativa del paciente no se ha cumplido conforme a lo que se ha manifestado"
En cuanto a los profesionales y la comunicación entre ellos, Santiago Sáez destaca lo obvio, que en Sanidad "se trabaja en equipo" y, por tanto, "es incomprensible que no haya esa comunicación entre los profesionales". Además, insiste en que "muchas reclamaciones responden a circunstancias en las que no ha habido una clara comunicación o la expectativa del paciente no se ha cumplido conforme a lo que se ha manifestado".
En definitiva, el experto destaca la apuesta por "la humanización y la seguridad clínica", que fuerza esta nueva Estrategia y que pasa por hablar más y con más claridad
2. Consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas
Artículo en Infolibre de Manuel Torres Tortosa, José Antonio Brieva Romero y Antonio Vergara Campos.
La situación de las listas de espera sanitarias en España es muy preocupante. En general son excesivamente prolongadas en la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) y ello engendra un problema sanitario de primer orden y afecta directa y negativamente a la vida de las numerosas personas que están en esas listas, en varios aspectos
La situación de las listas de espera sanitarias en España es muy preocupante. En general son excesivamente prolongadas en la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) y ello engendra un problema sanitario de primer orden y afecta directa y negativamente a la vida de las numerosas personas que están en esas listas, en varios aspectos.
Vamos a analizar las consecuencias clínicas que tienen las listas de espera sanitarias tan prolongadas en tres apartados distintos, aunque es cierto que una misma persona puede ser afectada por varios efectos perjudiciales a la vez.
Consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas en pacientes con cáncer
Los retrasos diagnósticos o terapéuticos en pacientes con cáncer, obviamente, son los más trascendentes por su peligrosidad y los que inducen mayor preocupación. En 2020 se publicó un estudio que, con una metodología de metaanálisis (análisis estadístico que combina los resultados de múltiples estudios independientes sobre un mismo tema de investigación para obtener una conclusión más robusta y precisa) examinaba la mortalidad inducida por los retardos del tratamiento en pacientes con cáncer. De esta forma pudo analizarse las consecuencias de los retrasos del tratamiento principal (cirugía, radioterapia o tratamiento sistémico) en siete tipos de canceres frecuentes (vejiga, mama, colon, recto, pulmón, cérvix y cabeza y cuello) en un total de 1.272.681 pacientes. De forma global se demostró que un retardo de cuatro semanas del tratamiento principal aumentaba el riesgo de muerte significativamente. Si ese era el retardo de la cirugía, el riesgo de muerte aumentaba en un 6-8% por cada 4 semanas de retraso. El impacto es aún mayor para radioterapia o tratamiento sistémico que, con ese retardo, se aumenta el riesgo de muerte en 9% y 13% para tumores de cabeza y cuello (radioterapia) o cáncer colorrectal (terapia sistémica adyuvante) respectivamente.
Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17% y 26 % respectivamente
Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17% y 26 % respectivamente. Haciendo la correspondiente extrapolación, un retardo de 12 semanas para todas las enfermas con cáncer de mama durante un año, produciría un exceso de mortalidad en esas pacientes de 1.400 mujeres en el Reino Unido, 6.550 en Estados Unidos, 600 en Canadá y 500 en Australia. Incluso un retardo inferior a 4 semanas puede llevar algún riesgo asociado.
Los autores señalan que teniendo en cuenta los resultados de este estudio y otros similares, resulta fundamental que las políticas sanitarias se diseñen y apliquen para reducir al máximo los tiempos de espera del tratamiento definitivo de pacientes oncológicos.
Consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas en pacientes no oncológicos
También hay evidencias claras de que los retardos diagnósticos y/o terapéuticos en procesos no oncológicos tiene graves repercusiones para los pacientes
También hay evidencias claras de que los retardos diagnósticos y/o terapéuticos en procesos no oncológicos tiene graves repercusiones para los pacientes. En general se asocian con deterioro de la calidad de vida, mayor riesgo de complicaciones, afectación social y laboral, y mayor consumo de recursos sanitarios. Hay muchos ejemplos sobre ello. Así pacientes que esperan más de 6 meses para recibir una prótesis de cadera o de rodilla tienen un significativo empeoramiento en su calidad de vida, que llega a ser extremo en el 14,1% de ellos. Estos datos fueron confirmados en un reciente metaanálisis en una extensa población. De igual manera, los enfermos con dolor crónico (enviados para evaluación a unidades del Dolor) las esperas superiores a 6 meses inducen un notable deterioro en la salud física y mental de las personas afectadas. Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en espera de cirugía de hasta 10 semanas para enfermedad activa o hasta 15 semanas para proceso inactivo tuvieron un significativo mayor número de complicaciones que enfermos operados en menor tiempo por otros procesos; en concreto 1 de cada 8 pacientes tuvo que recibir cirugía urgente por ese tipo de complicaciones. Todo ello implicó peor calidad de vida y mayor gasto sanitario. Y por otro lado se ha demostrado que los enfermos con esperas prolongadas se ven obligados a más consultas de atención médica y consumen mayores recursos sanitarios lo que implica un mayor gasto en la resolución de la enfermedad.
Consecuencias sobre la salud mental de las listas de espera sanitarias prolongadas
De esto se habla menos, pero ¿pueden imaginarse la tortura que supone, para una persona que sospecha o que tiene confirmado estar afecto de una enfermedad grave, el hecho de esperar meses y meses para ser evaluado o recibir un tratamiento potencialmente curativo?
De esto se habla menos, pero ¿pueden imaginarse la tortura que supone, para una persona que sospecha o que tiene confirmado estar afecto de una enfermedad grave, el hecho de esperar meses y meses para ser evaluado o recibir un tratamiento potencialmente curativo?. Diversos estudios han documentado que los pacientes que sufren listas de espera prolongadas experimentan incremento de la ansiedad, depresión, desesperanza, y disminución de la calidad de vida durante estos periodos de espera, tanto en adultos como en adolescentes. En adolescentes, los tiempos de espera largos se correlacionan con mayor distrés psicológico y la adopción de conductas de afrontamiento desadaptativas o de riesgo, además de la percepción subjetiva de empeoramiento de la salud mental. En adultos, casi la mitad describe deterioro de su salud mental durante la espera, con síntomas predominantes de ansiedad, pérdida de motivación y estrés vital. En el caso de trastornos depresivos, se ha demostrado que una espera prolongada se asocia con peores resultados clínicos tras el inicio del tratamiento.
Todo lo descrito anteriormente son hechos. Son datos, obtenidos con una metodología rigurosa, de lo que le ocurre a una gran parte de los enfermos que sufren las consecuencias de esperas muy prolongadas antes del diagnóstico y el tratamiento definitivo de su enfermedad
Todo lo descrito anteriormente son hechos. Son datos, obtenidos con una metodología rigurosa, de lo que le ocurre a una gran parte de los enfermos que sufren las consecuencias de esperas muy prolongadas antes del diagnóstico y el tratamiento definitivo de su enfermedad.
En los siguientes gráficos, cuyos datos están tomados de fuentes oficiales, se muestran los siguientes indicadores, referentes a las demoras sanitarias existentes en España y en sus Comunidades Autónomas: 1) Porcentaje de citas presenciales atendidas en Atención Primaria en 48 h tras su solicitud (datos de 2023), 2) Tiempo medio de espera para evaluación por Atención Especializada tras ser solicitada y 3) Tiempo medio de espera de cirugía no urgente tras su indicación (información de estos dos últimos indicadores actualizada a diciembre de 2024).
En concreto, el tiempo medio de espera para ser evaluado por un especialista es muy alto, oscilando entre 150 a 157 días en Andalucía, Navarra y Canarias, así como la media de días de espera para cirugía en Andalucía y Extremadura que son de 176 y 178 días respectivamente
En concreto, el tiempo medio de espera para ser evaluado por un especialista es muy alto, oscilando entre 150 a 157 días en Andalucía, Navarra y Canarias, así como la media de días de espera para cirugía en Andalucía y Extremadura que son de 176 y 178 días respectivamente. Estos hechos no son solo inaceptables sino escalofriantes por que, como se ha documentado anteriormente, estas demoras tienen graves consecuencias y obligan a una toma de decisiones urgentes que resuelvan este deterioro lo antes posible.
Una panorámica similar, aunque con aspectos diferentes, ocurre con la Atención Primaria. La media nacional de citas presenciales en 48 h tras su solicitud es solo del 21,4%; en Andalucía y Canarias del 13,4% y 13,1% respectivamente, los peores datos del país. No se pueden aceptar tardanzas excesivas para realizar evaluaciones presenciales. El correcto funcionamiento de la Atención Primaria es un hecho de capital importancia para la salud de las personas y para la eficacia de todo el Sistema Nacional de Salud, como ha sido demostrado en muchos estudios.
Dentro de esta problemática, hay un aspecto de importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. Las personas en espera de intervención quirúrgica tienen ya un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento establecido
Dentro de esta problemática, hay un aspecto de importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. Las personas en espera de intervención quirúrgica tienen ya un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento establecido. Ello permite priorizar según la enfermedad de base. Asumimos que la espera de un enfermo diagnosticado de cáncer de colon no va a ser la misma que otro con litiasis biliar que produce molestias discretas, sin riesgo para la vida. Pero muchos enfermos dirigidos al médico especialista (tras evaluación por su médico de cabecera o desde otro origen) con determinadas molestias ¡no están diagnosticados!. La espera media para evaluación por Atención Especializada en Andalucía (por ej.) es de unos 5 meses. A esto hay que añadir las esperas que tengan las distintas pruebas complementarias que solicite el profesional y la segunda consulta para comunicar los resultados. Como hemos señalado previamente, se ha demostrado que ello puede tener unas consecuencias terribles que ponen en peligro incluso la vida, si la persona finalmente está afecta de una enfermedad oncológica.
Aparte de los peligros para la salud individual, esta situación tiene además otras graves consecuencias: es muy costosa de forma innecesaria
Aparte de los peligros para la salud individual, esta situación tiene además otras graves consecuencias: es muy costosa de forma innecesaria. En sanidad, lo más rentable, el indicador de productividad más importante con diferencia sobre los demás, es el enfermo curado. La persona en espera prolongada para ser diagnosticado y tratado, consume muchos más recursos sanitarios por varios motivos y acumula más bajas laborales. Todo ello produce un incremento notable de gasto público e individual.
Cómo solucionar las listas de espera sanitarias prolongadas: El Sistema Sanitario Público
La privatización sanitaria en España es cada vez mayor. Esa evolución en Andalucía ha sufrido una reciente e intensa expansión y ello ha ocurrido porque la administración andaluza actual ha optado por esa política sanitaria concreta
La privatización sanitaria en España es cada vez mayor. Esa evolución en Andalucía ha sufrido una reciente e intensa expansión y ello ha ocurrido porque la administración andaluza actual ha optado por esa política sanitaria concreta. Y lo que también ha ocurrido en los últimos años es que el número de personas pendientes de evaluación por especialista y de cirugía no urgente ha aumentado considerablemente. De forma similar los tiempos de espera para evaluación especializada y para una intervención quirúrgica también se han incrementado de forma sustancial. Y de nuevo en Andalucía, este aumento ha sido marcado alcanzando actualmente unas cifras muy elevadas. Una panorámica similar ocurre también en otras autonomías. En consecuencia, es muy evidente que el modelo privatizador emprendido por muchas CCAA está fracasando de forma estrepitosa. Los indicadores que hemos analizado en Andalucía son de los peores del país. El Sistema Nacional de Salud que lo financiamos todos los españoles con nuestros impuestos, es gestionado por muchas administraciones de forma incompetente. Ello perjudica directamente a la salud individual de las personas y contribuye a una gestión económica pésima de recursos que son de todos.
La solución definitiva de las inaceptables listas de espera actuales de la sanidad española pasa por una potenciación contundente del Sistema Sanitario Público y abandonar el descabellado desvío de recursos (que son de todos nosotros) al sector privado
La solución definitiva de las inaceptables listas de espera actuales de la sanidad española pasa por una potenciación contundente del Sistema Sanitario Público y abandonar el descabellado desvío de recursos (que son de todos nosotros) al sector privado. Está bien demostrado que ello produce mejores resultados en Salud y además de ser bastante más eficiente. Las características concretas que debería tener nuestro sistema sanitario para hacer frente a la deteriorada situación actual, han sido recientemente difundidas. En lo que respecta directamente a la problemática engendrada por las listas de espera sanitarias tan prolongadas, nos parece que las medidas esenciales son las siguientes:
- Se establecerá por Ley que todos los centros Sanitarios Públicos deben tener su plantilla estructural definida (por servicios y especialidades), que tiene que ser actualizada periódicamente y ser pública.
- Se establecerá por Ley una distribución de infraestructuras técnicas y humanas del sector sanitario público, de forma lógica pero equitativa con la distribución de la población en los territorios.
- Se establecerá por Ley la realización anual de concursos públicos de las plazas vacantes para todos los centros sanitarios de todas las CCAA.
- Se establecerá por Ley la incompatibilidad absoluta en el ejercicio médico entre el sector público y el privado.
- Se establecerá por Ley el tiempo máximo de espera para la atención médica, para pruebas diagnósticas y para tratamiento quirúrgico.
- Se establecerá por Ley que en los hospitales públicos existirán, de forma evaluada según las listas de espera del centro, turnos de atención médica y quirúrgica de mañana y tarde, pero con profesionales diferentes en cada turno.
- Es absolutamente imprescindible y urgente el establecimiento por Ley de un nuevo Plan Estatal de Atención Primaria de Salud.
Los centros sanitarios deben obligadamente tener las plantillas óptimas y esto, tiene que ser sometido al control ciudadano. Los profesionales sanitarios deben tener estabilidad laboral, una remuneración justa según su especialización técnica y responsabilidad y dedicación exclusiva al sistema público. Ello les permitirá realizar su trabajo con pleno rendimiento técnico e intelectual
En definitiva, los centros sanitarios deben obligadamente tener las plantillas óptimas y esto, tiene que ser sometido al control ciudadano. Los profesionales sanitarios deben tener estabilidad laboral, una remuneración justa según su especialización técnica y responsabilidad y dedicación exclusiva al sistema público. Ello les permitirá realizar su trabajo con pleno rendimiento técnico e intelectual. De esta forma, las plantillas estructurales de los centros sanitarios públicos se llenan. Y trabajarán a pleno rendimiento.
El Sistema Nacional de Salud en nuestro país es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, un logro social extraordinario, aprobado como muy necesario por una gran mayoría de ciudadanos, está en la actualidad en proceso de desmantelamiento y de ser absorbido por un mercantilismo insaciable donde el objetivo fundamental es la rentabilidad empresarial. Se cumple de nuevo la ecuación que nunca falla: Si la Sanidad Pública empeora, mejora el negocio privado y una lista de espera muy prolongada es el móvil principal para que un ciudadano contrate un seguro privado de salud. En Andalucía, con la acción política del actual gobierno autonómico se ha deteriorado notablemente la atención sanitaria hasta límites inaceptables. Los ciudadanos no podemos permitir que nos quiten algo tan valioso y que por otro lado, es nuestro. Es preciso una movilización ciudadana permanente y con todos los medios legales a nuestro alcance, para impedirlo. Y en las próximas elecciones generales y autonómicas tenemos que preguntarnos que alternativa política defiende mejor el Sistema Sanitario Público. Y debemos votar en consecuencia.
3. El primer estudio científico en Gaza radiografía una masacre indiscriminada: “Vemos lesiones rara vez observadas en la historia reciente”
Un equipo de investigadores documenta por primera vez con detalle el patrón y la gravedad de las heridas infligidas a la población civil por el ejército israelí. Los datos “muestran un escenario inédito”.
Artículo de Antonio Martínez Ron en elDiario.es.
Más allá de la cifra provisional de más 60.000 palestinos muertos y 143.000 heridos, un equipo de investigadores ha tratado de describir cuál es el panorama al que se enfrentan los sanitarios en los hospitales, bajo el acoso de las bombas y en medio de un genocidio
El alcance de los ataques sobre la población civil perpetrados por Israel en Gaza tardará tiempo en conocerse con exactitud, pero, mientras tanto, la comunidad científica y sanitaria está tratando de documentarlo. Más allá de la cifra provisional de más 60.000 palestinos muertos y 143.000 heridos, un equipo de investigadores ha tratado de describir cuál es el panorama al que se enfrentan los sanitarios en los hospitales, bajo el acoso de las bombas y en medio de un genocidio.
El resultado se publica este viernes en la revista BMJ y se basa en el testimonio de 78 médicos y enfermeras internacionales que estuvieron en Gaza entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Los científicos les pasaron una encuesta para que describieran la naturaleza y el patrón de las lesiones y condiciones médicas a las que se enfrentaron. El panorama que reflejan, dominado por las lesiones por explosivos y armas de fuego, no tiene precedentes en conflictos anteriores, según los autores.
En las respuestas de texto libre, los sanitarios describieron con frecuencia lesiones inusualmente graves, incluyendo traumatismos multiextremidades, fracturas craneales expuestas y lesiones extensas en órganos internos
En las respuestas de texto libre, los sanitarios describieron con frecuencia lesiones inusualmente graves, incluyendo traumatismos multiextremidades, fracturas craneales expuestas y lesiones extensas en órganos internos. También se hizo hincapié en las quemaduras graves, sobre todo en niños. Los encuestados con experiencia previa de despliegue en otras zonas de conflicto comentaron que la gravedad y el patrón de las lesiones encontradas en Gaza fueron mayores que las que habían manejado anteriormente.
Los números de la masacre
El informe reporta 23.726 lesiones relacionadas con traumas y 6.960 lesiones relacionadas con armas. Los traumas más comunes fueron quemaduras (4.348, 18%), lesiones en piernas (4.258, 18%) y lesiones en brazos (3.534, 15%). Alrededor del 70% de los sanitarios dijeron haber atendido lesiones en dos o más regiones anatómicas y fueron generalizadas las experiencias de víctimas en masa: el 77% informó haber estado expuesto a entre 5 y 10 eventos y el 18% haber manejado más de 10 escenarios de ese tipo.
Las lesiones por explosiones representaron la mayoría de los traumatismos relacionados con armas (4.635, 67%), que afectaron predominantemente a la cabeza (1.289, 28%), mientras que las lesiones por armas de fuego afectaron principalmente a las piernas (526, 23%)
Las lesiones por explosiones representaron la mayoría de los traumatismos relacionados con armas (4.635, 67%), que afectaron predominantemente a la cabeza (1.289, 28%), mientras que las lesiones por armas de fuego afectaron principalmente a las piernas (526, 23%).
Las afecciones médicas generales más comunes reportadas fueron desnutrición y deshidratación, seguidas de sepsis y gastroenteritis. También se reportaron 742 casos obstétricos, de los cuales más de un tercio (36%) implicaron la muerte del feto, la madre o ambos. El informe recoge 4.188 casos de personas con enfermedades crónicas que requerían tratamiento a largo plazo y traumas psicológicos, con la depresión, las reacciones de estrés agudo y la ideación suicida como los más comunes.
“Las fuerzas israelíes han utilizado repetidamente armas explosivas en zonas densamente pobladas, incluidos campos de refugiados, lo que suscita serias preocupaciones bajo el Convenio de Ginebra y el derecho internacional humanitario, incluido el principio de distinción y la obligación para proteger a los civiles”
“Las fuerzas israelíes han utilizado repetidamente armas explosivas en zonas densamente pobladas, incluidos campos de refugiados, lo que suscita serias preocupaciones bajo el Convenio de Ginebra y el derecho internacional humanitario, incluido el principio de distinción y la obligación para proteger a los civiles”, escriben los autores. “Las imágenes desde el satélite indican que dos tercios de las estructuras de Gaza están dañadas o destruidas; en este contexto, la concentración de municiones pesadas explosivas e incendiarias en los estrechos corredores urbanos han impulsado patrones de lesiones rara vez observados en la historia reciente”.
Para los autores, estos resultados brindan información crítica para adaptar la respuesta humanitaria si en algún momento se levanta el bloqueo de Israel. “Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de contar con sistemas de vigilancia resilientes y específicos para cada contexto, diseñados para funcionar en medio de hostilidades sostenidas, escasez de recursos y telecomunicaciones intermitentes, para fundamentar intervenciones quirúrgicas, médicas, psicológicas y de rehabilitación personalizadas”, recalcan.
Munición letal contra civiles
“Decenas de miles de personas con traumatismos y heridas, quemaduras que atraviesan hueso y músculo, niños con fracturas abiertas de cráneo o con las extremidades destrozadas, etc. No son los datos esperables de un conflicto ‘convencional’ y, ni siquiera, en conflictos recientes (Irak, Afganistán, Siria) que parecían especialmente crueles”
Salvador Peiró epidemiólogo e investigador de FISABIO, cree que el estudio tiene un valor excepcional, aunque le parece que el método de encuestas empleado probablemente infraestima el número de casos. Sin embargo, los datos “muestran un escenario inédito en el que se ha usado munición de alta energía y con efecto de área (bombas termobáricas, incendiarias, proyectiles de dispersión) en entornos urbanos densamente poblados”, declara al SMC. “Decenas de miles de personas con traumatismos y heridas, quemaduras que atraviesan hueso y músculo, niños con fracturas abiertas de cráneo o con las extremidades destrozadas, etc. No son los datos esperables de un conflicto ‘convencional’ y, ni siquiera, en conflictos recientes (Irak, Afganistán, Siria) que parecían especialmente crueles”, asegura.
Rafael Castro-Delgado, profesor asociado de Medicina de Urgencias de la Universidad de Oviedo, subraya que el estudio describe patrones de lesión severos, con una comparación directa por parte de profesionales experimentados en otros conflictos. “Por ello, aporta evidencia para planificar la respuesta humanitaria y sanitaria, incluyendo cirugía, cuidados intensivos, salud mental y rehabilitación”, asegura. “Y es de destacar que documenta otros problemas de salud más allá de las heridas de guerra, como malnutrición, sepsis, enfermedades crónicas y trauma psicológico, ofreciendo una visión integral de la crisis sanitaria”.
“Falta detallar las consecuencias de las infecciones, malnutrición, enfermos con enfermedades crónicas y vulnerables”
Isabel Portillo, secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología, recalca que es un estudio de calidad, hecho con mucho rigor científico y metodología. “Además, no es una guerra convencional ya que tanto las heridas como sus características afectan fundamentalmente a civiles, lo que es muy diferente a lo encontrado en otros conflictos”, explica al SMC. Por otro lado, cree que es importante señalar que el informe se refiere fundamentalmente a heridas de supervivientes. “Falta detallar las consecuencias de las infecciones, malnutrición, enfermos con enfermedades crónicas y vulnerables”, apunta. “Ya se calcula que pueden llegar a sumar más de 680.000 muertes, como ha anunciado la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese”.
4. Cómo reconstruirse tras un intento de suicidio: “Antes solo me quería morir para sentir paz. Ahora veo el negro y toda la gama de colores”
Cuatro personas que trataron de quitarse la vida explican el trabajo que han hecho para salir de una situación que causa miles de muertes al año y que hasta hace poco era tabú
Cuatro personas que trataron de quitarse la vida explican el trabajo que han hecho para salir de una situación que causa miles de muertes al año y que hasta hace poco era tabú.
Artículo de Eleonora Giovio en El País.
“Solo quería dormirme y no despertarme al día siguiente para sentir paz. No quería morirme; quería acabar con un dolor que me hacía sufrir desde hace años, un dolor que perdura y no cesa. No podía más, sentía que no podía, que no tenía ayuda. No veía más escapatoria que quitarme la vida. Pero de ese agujero se puede salir, lo digo porque durante años me vi en un túnel en el que todo era completamente oscuro y ahora, aunque no haya quitado el negro de mi vida, veo toda la gama de colores y me permito tener días grises”. Lidia Cabrera tiene 25 años. Sufrió acoso escolar desde “bien pequeña” y fue diagnosticada más tarde con un trastorno de conducta de alimentación (TCA). Ha tenido tres intentos de suicidio. El último le dejó secuelas —salió en silla de ruedas del hospital― y una discapacidad del 43%. Lo cuenta tres años después, con una serenidad pasmosa. Encontró la fuerza para salir adelante como las otras tres personas que, para este reportaje, han accedido a contar su proceso de reconstrucción.
El suicidio es, según la OMS, un problema de salud pública que no depende de una sola causa, sino en el que influyen múltiples factores: sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. La persona que se suicida no quiere acabar con su vida, sino con el sufrimiento que padece
Este miércoles es el día mundial para la prevención del suicidio y el lema de este año es: “Cambiar la narrativa”, para que las organizaciones, la sociedad y los gobiernos puedan entablar conversaciones “abiertas y honestas sobre el suicidio y la conducta suicida”, ya que ha sido un tabú hasta hace poco. El objetivo es “derribar barreras, aumentar la concienciación y crear mejores culturas de comprensión y apoyo”. Se calcula que hay más de 720.000 suicidios al año en todo el mundo y cada uno de ellos afecta de manera profunda a muchas más personas. En España se suicidaron en 2024 (según datos del INE, todavía provisionales) 3.846 personas (en 2023 fueron 4.116; de ellos el 73,9% fueron hombres y la franja de edad más golpeada, la de entre 55 y 59 años). El suicidio es, según la OMS, un problema de salud pública que no depende de una sola causa, sino en el que influyen múltiples factores: sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. La persona que se suicida no quiere acabar con su vida, sino con el sufrimiento que padece.
Percibía que el mundo estaba en contra de mí o yo en contra de él, y mi cerebro me dijo: ¿Por qué no te vas, si ya lo intentaste una vez cuando eras niño?“, relata. Ese recuerdo no había salido en 30 años.
Lo explica así Javier Corral, de 48 años. “Yo quería dormirme para no pensar. En mi caso lo que me salvó fue un pequeño detalle que consiguió desviar la atención de la bola enorme por la que quería irme de este mundo. Un día me quedé tanto tiempo dormido que, al despertar, los dos perros que tenía se habían cagado en casa. Me dije ‘no puedo permitir que mis perros sufran por mí, mientras los tenga no voy a hacer esto’. Evidentemente no dejé de tener pensamientos suicidas, pero me ayudó en ese momento a tener una distracción de lo que me estaba obsesionando y causándome dolor”. Ha tenido dos intentos de suicidio, el primero con 13 y el segundo durante la pandemia. “No tenía familia [se fue de casa a los 18 años] me cancelaron una gira [es actor] y de repente me vi en un piso compartido sin compañeros con los que compartir gastos, sin dinero, sin ayudas, sin trabajo. Mi obsesión diaria era buscar la manera de salir adelante. Estaba en bucle, veía los aplausos en las terrazas para el personal médico y me repetía ‘no puede ser que nadie se preocupe por la gente que se siente sola en casa o se pueda suicidar’. Percibía que el mundo estaba en contra de mí o yo en contra de él, y mi cerebro me dijo: ¿Por qué no te vas, si ya lo intentaste una vez cuando eras niño?“, relata. Ese recuerdo no había salido en 30 años.
Percibía que el mundo estaba en contra de mí o yo en contra de él, y mi cerebro me dijo: ¿Por qué no te vas, si ya lo intentaste una vez cuando eras niño?“, relata. Ese recuerdo no había salido en 30 años.
A veces son solo pequeños detalles los que provocan una reacción, como el que cuenta Corral, que todavía agradece ―y se emociona al recordarlo― la frase que escuchó de su psicólogo, el único, de los varios a los que había acudido anteriormente, que le hizo sentir que estaba en un espacio seguro. “Validó mis emociones, me hizo firmar un contrato en el que me comprometía con él y otras dos personas de mi elección a estipular el tiempo, una, dos, tres semanas, en el que no iba a quitarme la vida. Apuntó su móvil, me dijo que le podía llamar a la hora que hiciera falta. No tuve que hacerlo, pero eso me tranquilizó. Me dijo también, y fue lo que más me ayudó, que, a pesar de tener un reloj en la pared y más citas que atender, no se iría de allí hasta que hubiera terminado de contarle todo lo que yo sentía. ‘No voy a permitir que en mi turno se me suicide una persona”, cuenta.
A Jordi Batalla, que tiene 57 años, la frase que le hizo reaccionar se la escuchó decir a su hermano tras el segundo intento de suicidio. “Me miró desde la butaca al lado de mi cama en el hospital: ‘Jordi, confío plenamente en ti y en que puedes salir de esta. Debe de ser muy duro lo que has pasado para llegar hasta este punto, yo ni me lo puedo imaginar, pero confío en ti”.
Sufre un trastorno esquizoafectivo cuyo diagnóstico correcto tardó nueve años en llegar. Eso le provocó un calvario de sufrimiento porque, al tener un diagnóstico equivocado, la medicación también lo era. “Yo nunca he querido morirme, ni planeaba hacerlo; quería dejar de sufrir”, asegura
Cristina Espiar cuenta, por el contrario, algo que no ayuda. “Es difícil y complicado para las personas que nos rodean saber qué decir, sobre todo porque en determinadas situaciones en las que mandan los impulsos, ni ves ni escuchas lo que hay a tu alrededor. No ayuda que te suelten un ‘querer es poder’. No, no es así: yo quiero dejar de oír voces, pero por mucho que quiera, no puedo y eso me dificulta mucho el día”, confiesa, un caluroso día de agosto, en el salón de su casa en Barcelona. Espiau, que tiene 25 años, ha tenido numerosos intentos de suicidio y casi 300 ingresos. Sufre un trastorno esquizoafectivo cuyo diagnóstico correcto tardó nueve años en llegar. Eso le provocó un calvario de sufrimiento porque, al tener un diagnóstico equivocado, la medicación también lo era. “Yo nunca he querido morirme, ni planeaba hacerlo; quería dejar de sufrir”, asegura.
El diagnóstico acertado le ha permitido tratar los brotes psicóticos y seguir una terapia. “Que yo esté mejor no quiere decir que no tenga voces o que a veces me ponga muy nerviosa, pero la manera como lo gestiono es mucho más sana”. ¿Y cómo se sale de ese agujero? “Para mí hay tres cosas: un buen diagnóstico, con un buen tratamiento ajustado a ese diagnóstico, y la voluntad de uno. Es decir, la práctica diaria de no dejar la medicación y aplicar las herramientas que te dan. Estoy orgullosa de la constancia que le he puesto y el esfuerzo. Es duro, pero se puede”.
“Tú no tienes la forma de pedir ayuda. No tienes ni la fuerza ni la confianza para hacerlo. Ni sabes cómo se hace. No hay ninguna salida, solo quieres acabar con el sufrimiento, es un dolor diario en el corazón”
Jordi Batalla, que tuvo dos intentos de suicidio a los 28 años, separados por dos meses, relata cómo consiguió salir. “Tú no tienes la forma de pedir ayuda. No tienes ni la fuerza ni la confianza para hacerlo. Ni sabes cómo se hace. No hay ninguna salida, solo quieres acabar con el sufrimiento, es un dolor diario en el corazón”. Las palabras de su hermano Ramón, que era su referente, le abrieron “ese punto de luz” al final del túnel. “Hasta ese momento yo había pasado de todo, del psiquiatra, de las terapias, no me interesaba en absoluto porque lo que quieres es marcharte”.
A partir de ese momento accedió a trabajar con un psiquiatra que le ayudó a trabajar sus miedos, cuya “razón principal” para él se encuentra en lo que vivió en el colegio Maristas Sants Las Corts. “Allí dentro te criaban auténticos animales, sufres bullying y a la vez lo haces. Me creé una serie de corazas defensivas para sobrevivir. Pero llega un momento en el que no puedes más y al cabo de los años dices ‘yo no soy ese”. Entre las cosas terroríficas que vio recuerda a “un profesor que llevó una pistola a clase y quiso que todos los alumnos se la pasaran de mano en mano” (tenía 12 años), compañeros “colgados del cinturón en las perchas llorando a lágrima viva mientras el profesor se reía” y “cientos de bofetadas”.
“Yo vivía con un miedo permanente a todo. Por ejemplo, si mi hermano cogía un avión, yo pensaba que se iba a estrellar. Si oía un ruido en casa, que hay alguien que está entrando. Y así con todo, cada segundo de mi día aparecía un miedo nuevo"
“Yo vivía con un miedo permanente a todo. Por ejemplo, si mi hermano cogía un avión, yo pensaba que se iba a estrellar. Si oía un ruido en casa, que hay alguien que está entrando. Y así con todo, cada segundo de mi día aparecía un miedo nuevo. El psiquiatra me hacía llevar una lista con mis miedos y al lado de cada uno, me hacía escribir un pensamiento positivo. Por ejemplo, que el avión era el medio de transporte más seguro. Me explicó que vivir con miedo hace que tus pensamientos sean negativos por lo que había que intentar contrarrestarlos con los positivos. Esa lista se fue haciendo cada vez más corta. Me hizo ver que en la vida todos tenemos miedos, pero que se pueden canalizar de una forma que no te hagan daño”. Todavía hoy, dice, cuando aparece alguno, lo placa con un pensamiento positivo. Tiene dos hijas a las que les ha contado sus intentos de suicidio y explicado cómo actuar si ven a un compañero o compañera del colegio que se distancia, se aísla y no quiere salir o hablar. “Esa persona es probable que no sepa ni pueda pedir ayuda. Pedidla vosotros por él a un adulto de confianza”.
Lidia Cabrera volcó toda su confianza en recuperar una vida normal y todavía se sorprende al echar la vista atrás y ver el trabajo que ha hecho estos últimos tres años. “Mis atracones y las conductas compensatorias, como ponerme a entrenar cuatro horas y vomitarlo todo, eran imparables. Era mi rutina diaria. Llegó un punto en que no podía controlar absolutamente nada. No sabía lo que me pasaba hasta que, después del segundo intento, en la unidad de trastornos alimenticios, me explicaron qué es un atracón y qué es un TCA”. Después de ese segundo intento, la psicóloga que había empezado a hacerle un seguimiento fue trasladada por falta de personal. “No sabía cuándo me tocaría la siguiente. De la noche a la mañana me quedé sin psicóloga: lo único en ese momento que me hacía pensar que alguien me entendía y me respaldaba”. Seguía tomando medicación, pero nadie le explicó con qué no podía mezclarla, ni cómo funcionaba. “Ahora ya sé que un antidepresivo puede tardar hasta un mes y medio antes de que haga efecto...”.
Jordi Batalla recomienda a familiares y amigos de personas que han tenido un intento de suicidio que, aunque lo hacen para animar, eviten cierto tipo de frases. “¡Pero si tienes estudios, trabajo, amigos, tienes donde vivir!, ¿Cómo es que has dado este paso? Es lo peor que te pueden decir, porque aún te chafa y destroza más.
Y añade: “Yo seguía mal pese a la medicación. Dentro de mí, no me perdonaba lo que le estaba haciendo a la gente que quería, pero la otra parte de mí no encontraba soluciones”. En poco menos tres meses llegó el tercer intento de suicidio, que la dejó en coma durante dos semanas. “Cuando fui consciente de lo que había hecho no podía parar de llorar y de pedir perdón por haberme jodido la vida”, confiesa. Cuando le dieron el alta no sabía ni si podría volver a ponerse de pie y a caminar ni volver a trabajar. Hizo ambas cosas [trabaja de integradora social con salud mental]. “Me sigo preguntando de dónde saqué las fuerzas. Supongo que verme que con 22 años estaba perdiendo la capacidad de vivir me hizo cambiar el chip”. No ha vuelto a dejar la terapia, ha aprendido a gestionar “los monstruos” cuando vuelven a su cabeza. Estar enamorada, dice, la ha ayudado mucho también. Cuando está a punto de quedarse sin batería en el móvil, lo primero que hace es avisar a su familia. “Lo han pasado mal, ellos no han elegido el daño que han sufrido”.
Jordi Batalla recomienda a familiares y amigos de personas que han tenido un intento de suicidio que, aunque lo hacen para animar, eviten cierto tipo de frases. “¡Pero si tienes estudios, trabajo, amigos, tienes donde vivir!, ¿Cómo es que has dado este paso? Es lo peor que te pueden decir, porque aún te chafa y destroza más. Ya sabemos que esa persona tiene todo eso, pero no se lo digamos, porque si ha llegado a querer matarse, quiere decir que todo lo que tiene no le interesa para nada".
5. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Nuestra sanidad es sostenible gracias a que es universal"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recibe al editor y director de Agenda Pública, Marc López Plana, para hablar sobre el estado de la sanidad en España. En una conversación en profundidad, Padilla y López Plana abordaron cuestiones fundamentales para el Ministerio de Sanidad como la política farmacéutica, la posibilidad de una nueva pandemia o los relatos sobre el impacto de la inmigración en el sistema sanitario.
La conversación enlazó distintos temas que son fundamentales, comenzando por cómo se articula un modelo de sanidad descentralizado desde el Estado
Especialmente durante la pandemia, la sanidad se ha mostrado como uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. En Agenda Pública somos conscientes de que los retos que afronta el sistema público sanitario no son menores. Para conocer cómo son estos desafíos, en qué ha mejorado el sistema sanitario y qué tareas quedan pendientes, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, abrió las puertas del ministerio para conversar con Marc López Plana, editor y director de este medio.
La conversación enlazó distintos temas que son fundamentales, comenzando por cómo se articula un modelo de sanidad descentralizado desde el Estado. En este asunto, más allá de la distribución de competencias o la pulsión por la privatización desde algunas comunidades, destacó la proyección internacional y la perspectiva de colaboración europea hacia la autonomía estratégica. También, por supuesto, la preparación para otras posibles pandemias. López y Padilla tuvieron tiempo de entrar en el presupuesto sanitario, comparando con la inversión en defensa, en la incidencia de las drogas en la actualidad o en el impacto de la inmigración en los sistemas de salud públicos.
—¿En qué ha mejorado la sanidad pública española durante su etapa como secretario de Estado de Sanidad?
Recientemente hemos aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y con eso damos cumplimiento a la ley 33/2011, la Ley General de Salud Pública, que nos decía qué tres cosas había que hacer en materia de salud pública. Ya hemos hecho la tercera. Primero estaban la Estrategia Nacional de Salud Pública, que fue en junio del 2022, antes de llegar nosotros, y la Red de Vigilancia de Salud Pública, que se hizo en junio del 2024 y ya fue con nosotros
—El marco de lo que es la prestación de los servicios sanitarios es competencia de las comunidades autónomas (CC. AA.) pero sí que hay algunas competencias nuestras de gran importancia como la política farmacéutica, la política de salud pública o la coordinación. Hay algunos hitos muy relevantes, además de un impulso normativo notable, que se da en el contexto de los equilibrios complejos a nivel parlamentario. Recientemente hemos aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y con eso damos cumplimiento a la ley 33/2011, la Ley General de Salud Pública, que nos decía qué tres cosas había que hacer en materia de salud pública. Ya hemos hecho la tercera. Primero estaban la Estrategia Nacional de Salud Pública, que fue en junio del 2022, antes de llegar nosotros, y la Red de Vigilancia de Salud Pública, que se hizo en junio del 2024 y ya fue con nosotros.
En materia de política de medicamentos, se aprobó la estrategia de la industria farmacéutica, que es una forma de institucionalizar las relaciones entre el Gobierno y todos los actores de la industria, y además le eleva un poco el tono a la política del medicamento. Esto es especialmente relevante en un contexto en el cual se está intentando dotar de un mayor poder industrial al sector en nuestro país.
Ahora estamos terminando la ley de medicamentos, pero también el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías. Hay efervescencia, pero sobre todo, hay una grado de reconocimiento por todas las partes, de haber abierto el ministerio y haber generado unas relaciones de confianza bastante notables con todos los actores. Esto también facilita el hecho de que más industrias se implanten en nuestro país, líderes en ensayos clínicos, etcétera. Y yo diría que la consonancia, además, con el resto de ministerios implicados en la estrategia, Hacienda, Economía, Industria, Ciencia y la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, le da un mayor peso.
Ahora tenemos algunos retos, a ver si conseguimos desbloquear las dificultades parlamentarias que tiene la ley de universalidad. También tenemos encima de la mesa el borrador de la ley de tabaco, que además cuando uno dice tabaco ya cualquier conversación mediática de repente se va para ahí
Por otro lado, hemos actualizado el plan de atención primaria, el plan de salud mental y hemos aprobado el primer plan de prevención del suicidio. Es una de esas cosas que teníamos en nuestro "Debe". Y ahora tenemos algunos retos, a ver si conseguimos desbloquear las dificultades parlamentarias que tiene la ley de universalidad. También tenemos encima de la mesa el borrador de la ley de tabaco, que además cuando uno dice tabaco ya cualquier conversación mediática de repente se va para ahí.
—Cuando empezó la pandemia de la Covid-19 hubo sensación de que el Ministerio de Sanidad "no existía". ¿Considera que el ministerio tiene las competencias adecuadas? ¿Optaría por más competencias, reforzar la coordinación, o considera que la situación actual es buena?
—Las competencias no solo hay que tenerlas, hay que ejercerlas. El Ministerio de Sanidad tiene que ejercer todas sus competencias en todo su ámbito y no tiene que tener ningún tipo de problema para ello. Tampoco de complejo. Yo defiendo totalmente que las competencias en materia de prestación sanitaria estén transferidas a las CC. AA. Sin ningún género de duda. Y creo que además hay que habilitar las formas de participación de las CC. AA. en la prestación farmacéutica, en la cual nosotros regulamos pero ellos son los que ejecutan y pagan. Hay otras materias que están relacionadas como, por ejemplo, recursos humanos: nosotros regulamos, pero las CC. AA. son las que al final contratan.
Yo no tengo la sensación de que sea un ministerio con pocas competencias. Si nos comparas con algún país que no tenga un alto grado de descentralización, pues sí, claro. En mi opinión, un sistema sanitario con las competencias transferidas en materia sanitaria da la posibilidad de gestionar adaptándote a la singularidad de cada lugar
Yo no tengo la sensación de que sea un ministerio con pocas competencias. Si nos comparas con algún país que no tenga un alto grado de descentralización, pues sí, claro. En mi opinión, un sistema sanitario con las competencias transferidas en materia sanitaria da la posibilidad de gestionar adaptándote a la singularidad de cada lugar.
Por otro lado, hay una tendencia a hacer una reinterpretación negativa de la historia. La descentralización de las competencias supuso un incremento presupuestario tremendamente notable, así como un incremento en número de profesionales importante. Lo que ocurre es que dar autonomía para gestionar genera diferencias. Entonces, lo que tenemos que intentar nosotros es que esas diferencias no generen desigualdades, sino que lo que generen sea una adaptación de cada cual. No debemos ver diecisiete motores de desigualdad, sino diecisiete aceleradores de experiencias que pueden ser universalizables. El ministerio tiene que identificar esos elementos que son un avance e intentar, como si fuera un globo, soplar desde dentro para intentar dirigirlo hacia donde queremos. Por ejemplo, cuando llegamos al ministerio, nos encontramos con que solamente estaban incluidas en la cartera de servicio siete cribados neonatales, que son la prueba del talón —la prueba que se le hace a los niños y niñas según nacen para detectar enfermedades congénitas que pueden desembocar en un daño neurológico irreversible—. Pues bien, había comunidades que ya estaban haciendo cuarenta o treinta o veinte, pero había comunidades que hacían las siete, que marcaba el ministerio o la comunidad autónoma. Ahora ya se ha acordado ampliación y ya hay hasta un total de veintitrés que están en tramitación.
Somos totalmente conscientes de que los equilibrios son actualmente los que son y eso no es una aspiración.
Poder establecer un suelo de financiación para atención primaria, eso yo creo que es una cosa que, dentro del respeto a la descentralización, sí que podría ser algo deseable. Pero hacemos política en el ámbito de lo real y eso, ahora, es política-ficción.
—Cuando hay distintos colores políticos, con comunidades que tienden a la privatización de la sanidad pública, ¿cómo podemos garantizar un servicio igual a todos los españoles?
Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, o cualquier comunidad autónoma, privatiza porque hay un marco legislativo estatal que se lo permite. En el año 97 se aprueba la ley 15/1997, que es la que permite eso que se denomina "nuevas formas de gestión". En la práctica esto es lo que llamamos modelo concesional —por ejemplo, de los centros sanitarios—.
—Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, o cualquier comunidad autónoma, privatiza porque hay un marco legislativo estatal que se lo permite. En el año 97 se aprueba la ley 15/1997, que es la que permite eso que se denomina "nuevas formas de gestión". En la práctica esto es lo que llamamos modelo concesional —por ejemplo, de los centros sanitarios—.
El asunto de la cohesión también está en cómo se amplía o no se amplía o hacia dónde se amplía, porque el terreno de juego siempre es más grande para unos lugares que para otros. Incluso el mismo partido desempeña políticas que no siempre son totalmente alineadas y unísonas en diferentes regiones, porque, como en todos los lados, estos partidos también tienen sus diferentes sensibilidades allí donde están. Esto se debe también al hecho de que las presiones en términos de la ciudadanía son distintas.
—Ha dicho que esta ley es de 1997.
—Del 97, sí. Afortunadamente, ahora mismo ha habido ya algún parlamentario que ha visto que eso abrió lo que se llamaba en su momento el "modelo Alzira". Alguno de esos centros del modelo Alzira es lo que se revirtió durante la última legislatura del Gobierno valenciano.
Revertir esas cosas cuesta muchísimo, no solo en términos administrativos, sino en términos políticos. Y todavía hay gente allí que está pagando judicialmente las presiones de quienes han desarrollado ese negocio
Somos conscientes de que revertir esas cosas cuesta muchísimo, no solo en términos administrativos, sino en términos políticos. Y todavía hay gente allí que está pagando judicialmente las presiones de quienes han desarrollado ese negocio.
—¿Está satisfecho con la igualdad que hay entre los españoles en cuanto a la prestación del servicio público de sanidad? Dicho de otra forma, ¿podemos comparar las prestaciones cuando hay casos de mayor privatización?
—Desde luego yo creo que hay una heterogeneidad que no es solamente geográfica. Creo que hay una heterogeneidad que incluso en países como el nuestro, con una gran prevalencia de sistema público de salud, intracomunitariamente e intrarregionalmente, también representa desigualdades que, más allá del aspecto geográfico, son sociales. Hemos podido leer en algún medio de comunicación sobre las desigualdades, desde la prescripción de medicamentos hasta el acceso a médico de atención primaria, en función de cuál fuera tu territorialidad.
He trabajado como médico de familia en Parla, en Vallecas, en Fuencarral…, y durante el tiempo que yo trabajaba en Parla, mi pareja era médica de familia en Príncipe de Vergara. Te aseguro que esas no eran las diferencias entre Madrid y Euskadi, esas eran las diferencias entre un código postal de Madrid y otro código postal de Madrid. Hay diferencias interterritoriales y luego, desde de la diferencia entre las diferentes CC. AA.
Yo he trabajado como médico de familia en Parla, en Vallecas, en Fuencarral…, y durante el tiempo que yo trabajaba en Parla, mi pareja era médica de familia en Príncipe de Vergara. Te aseguro que esas no eran las diferencias entre Madrid y Euskadi, esas eran las diferencias entre un código postal de Madrid y otro código postal de Madrid. Hay diferencias interterritoriales y luego, desde de la diferencia entre las diferentes CC. AA., hay un elemento que sí que suele tener un peso importante: la financiación de los servicios de salud. Estamos hablando de que hay en torno a un 40 o un 50% de diferencia entre la comunidad que menos invierte y la que más.
Para esto da igual el indicador que utilicemos. Ahora, cuando se utiliza el porcentaje del producto interior bruto (PIB), hay quien lo cuestiona. Cuando se utiliza el gasto del euro por habitante, hay que lo cuestiona. Pero la realidad es que hay casos como el de la Comunidad de Madrid, que es la última como porcentaje del PIB y la última o la penúltima en euros por habitante. Luego sí que es verdad que hay otras en las que hay una mayor diferencia. Euskadi, por ejemplo, es la primera en euros por habitante, pero no es la primera ni mucho menos en porcentaje del PIB. Entonces, yo creo que en el ámbito financiador sí que sería deseable conseguir una mayor cohesión.
Desde mi punto de vista, a través de la vía del establecimiento de suelos de gasto, para evitar casos como el de la Comunidad de Madrid. Que, por cierto, gasta menos del 5% famoso de defensa. Pero sobre todo es la última en porcentaje de gasto en atención primaria.
Creo que, más allá de la brocha gorda, merece la pena mucho entrar por debajo, porque sí que puede haber comunidades como el caso de Andalucía. Allí, con un gasto bajo, lo que tenía era un porcentaje de gasto de atención primaria mucho más alto. La atención primaria tiene precisamente la capacidad de amortiguar o revertir las desigualdades que se producen en salud. Este gasto ayuda más a reducir esas desigualdades que, por ejemplo, el gasto a nivel hospitalario
Creo que, más allá de la brocha gorda, merece la pena mucho entrar por debajo, porque sí que puede haber comunidades como el caso de Andalucía. Allí, con un gasto bajo, lo que tenía era un porcentaje de gasto de atención primaria mucho más alto. La atención primaria tiene precisamente la capacidad de amortiguar o revertir las desigualdades que se producen en salud. Este gasto ayuda más a reducir esas desigualdades que, por ejemplo, el gasto a nivel hospitalario.
Volviendo al peso de la privatización, esta es un factor de desigualdad, pero en España no creo que sea el factor que tenga una mayor capacidad explicativa de la diferencia entre los sistemas de salud. Sí que considero que en muchas ocasiones puede ser una especie de "proxy" del interés que tienen los gobernantes de liderar reformas en ese sistema de salud. No solamente está alineado con una cierta ideología, sino que además es mucho más fácil concesionar un servicio con una empresa privada y ya está. Ni ofertas públicas de empleo, ni problemas con otro tipo de financiaciones de infraestructuras, incorporación de material, etc. Simplemente auditar y pelearte en los juzgados con las auditorías. También es un "proxy" del músculo que tiene el sistema sanitario para hacer frente a posibles modificaciones y posibles cosas que puedan venir. Por ejemplo, en la época de la crisis económica. Diría que esta repercute en el gasto público en 2010, aunque la crisis empieza en 2008. Entonces, nos encontramos con que hay CC. AA. en las cuales no tienen centros hospitalarios en régimen de concesión y entonces, cuando tienen que repercutir esa disminución —ese recorte—, lo que hacen es distribuirlo entre todos esos centros de manera más o menos homogénea.
¿Qué ocurre en las comunidades que sí que tienen esa concesión? Que tales contratos pueden estar tremendamente blindados y además lo que hacen es tener comprometidos unos pagos que van ligados al IPC más dos puntos. Entonces, no solo no le repercute la disminución de la financiación, sino que le sigues financiando al alza, mientras que tus centros públicos, que además suelen acoger una mayor carga de complejidad, que en muchas ocasiones están en zonas más depauperadas socialmente, resulta que les tienes que repercutir lo que "les correspondería" ellos y lo que "les corresponde" a los otros.
Es una pérdida total y absoluta de la gobernanza del sistema. La privatización no solamente supone el enriquecimiento de un ente privado, sino que además supone una renuncia del gestor a gobernar el propio sistema. Y eso, desde mi punto de vista, genera un daño muy notable a la capacidad del sistema para responder a su objetivo fundamental, que es dar respuesta a las necesidades de la población
Por tanto, es una pérdida total y absoluta de la gobernanza del sistema. La privatización no solamente supone el enriquecimiento de un ente privado, sino que además supone una renuncia del gestor a gobernar el propio sistema. Y eso, desde mi punto de vista, genera un daño muy notable a la capacidad del sistema para responder a su objetivo fundamental, que es dar respuesta a las necesidades de la población.
—¿En qué medida se está trabajando para atender a una autonomía estratégica, también europea, en materia de producción de fármacos?
—España tiene una dotación de capacidades en materia de producción bastante notable. Sí que es verdad que una parte de esto tiene una dependencia de suministros, bien de materias primas o bien de materias intermedias. Ahora mismo estamos en una especie de doble camino, en el cual hay varios países interesándose por aumentar sus capacidades industriales. España es uno de ellos. También se está favoreciendo de eso que se ha llamado "nearshoring".
Es verdad que somos competitivos en materia de implicación en lugar, salarial, pero también porque es un sistema en el que tienes unos beneficios sociales, sistema sanitario, educativo, etcétera, que hace que no se tenga que sufragar eso también a los empleados. Lo cual hace que haya grandes empresas, como puede ser AstraZeneca, que decidan plantar su "hub" de innovación en Barcelona.
Hay diferentes países en Europa avanzando en esa línea y la UE ha intentado avanzar también. En este punto yo pienso que hay varios riesgos.
Uno es que el marco europeo acabe siendo simplemente un paraguas de lo que se está haciendo a nivel nacional. Si esto pasa acabaríamos con una Europa que favorece que los países que ya tenían industria tengan más industria, pero que no favorecen que, por ejemplo, los países del este de Europa puedan resolver sus problemas de suministro allí
Uno es que el marco europeo acabe siendo simplemente un paraguas de lo que se está haciendo a nivel nacional. Si esto pasa acabaríamos con una Europa que favorece que los países que ya tenían industria tengan más industria, pero que no favorecen que, por ejemplo, los países del este de Europa puedan resolver sus problemas de suministro allí.
Otro de los riesgos es que el concepto de autonomía estratégica acabe tomando una derivada casi exclusivamente de seguridad y, entonces, la vertiente securitaria en materia de salud sería simplemente destinada a lo que se viene a denominar medicamentos esenciales, que es lo que cubre la ley de medicamentos críticos —la Critical Medicines Act—, y que viene a decir: en Europa tenemos que garantizar que al menos los medicamentos esenciales tengan su producción aquí y de aquí podamos distribuir a los países de la región.
En mi opinión, el problema de esto es que esto no responde a ninguno de los retos que tiene Europa. El concepto de autonomía estratégica que debemos abrazar tiene que ser un concepto que, evidentemente, considere que todo lo relacionado con salud es un elemento de seguridad. Pero también es necesario que se entienda que no es solamente generar industria para producir lo que es como más esencial, sino que el ecosistema industrial tiene que integrar también todo lo relativo a innovación.
España tiene la singularidad de que posee una industria un poco dual y sin ningún gran nombre
A este respecto, los países europeos se suelen dividir entre los que tienen industria o los que tienen grandes empresas con nombre y apellido: Dinamarca, Novo Nordisk; Alemania, Bayer; y los que tienen a lo mejor una mayor fabricación de genéricos.
España tiene la singularidad de que posee una industria un poco dual y sin ningún gran nombre. Tenemos Grifols en el IBEX-35, pero además es una empresa muy centrada en un tipo de productos concretos. Eso nos dota de una cierta independencia en cuanto a que las decisiones del Gobierno no vienen dictadas por la dependencia económica de una empresa. Desde aquí estamos avanzando en la Reserva Estratégica de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero luego, además, a nivel de industrias se está avanzando en eso que se llama la RECAPI, la Reserva Estatal de Capacidades de Producción Industrial. Esta habla no solamente de acumular producto, sino de tener en reserva las capacidades para que, pase lo que pase, podamos tirar de ello.
Cuando aquí vino la pandemia, quienes arrimaron el hombro no eran las empresas a las que nadie conocía, aquí arrimaron empresas con nombres y apellidos, con las que había contacto y las cuales dijeron: "Nos ponemos a vuestra disposición"
Y yo creo que la estrategia de la industria farmacéutica supone un gran avance a este respecto, entre otras cosas porque la autonomía estratégica, y esto se aprendió mucho durante la pandemia, también depende mucho del grado de interlocución que tú tengas con la industria. Cuando aquí vino la pandemia, quienes arrimaron el hombro no eran las empresas a las que nadie conocía, aquí arrimaron empresas con nombres y apellidos, con las que había contacto y las cuales dijeron: "Nos ponemos a vuestra disposición". Ahí se vio de qué manera podían apoyar y reformar sus cadenas de producción para producir lo que necesitábamos. Ese marco de diálogo también es una base importante para todo esto.
—¿Estamos más preparados para una nueva pandemia? Porque la habrá.
—La habrá, sin duda. Estamos, de largo, más preparados. Nunca estaremos totalmente preparados. La demanda de preparación siempre es infinita. Pero lo estamos, primero, como sociedad: algo de aprendizaje se ha tenido que quedar. Como sistema sanitario estamos más "aprendidos". El aprendizaje tiene también una parte de sesgo y una parte de que las últimas respuestas lastran un poco cuáles serán las siguientes respuestas.
—Porque se puede estar marcado por las últimas (respuestas).
Estamos, de largo, más preparados. Nunca estaremos totalmente preparados. La demanda de preparación siempre es infinita. Pero lo estamos, primero, como sociedad: algo de aprendizaje se ha tenido que quedar. Como sistema sanitario estamos más "aprendidos"
—Claro, por la experiencia vivida. Sí que es verdad que contamos con planes de contingencia para adaptación de los servicios sanitarios, para ampliación o reducción de UCIs. También tenemos ciertas reservas estratégicas. Por ejemplo, es muy difícil que volvamos a tener falta de respiradores, porque hay empresas que podrían transitar de fabricar una bien a fabricar mascarillas o equipos de protección individual, ya que es algo que se hizo antes y sabemos cómo se tiene que hacer. Hay ciertas ideas que ya tenemos en marcha: se han mejorado los sistemas de información sanitaria. Mejoraron en dos años lo que no habían mejorado en una década y eso se ha seguido mejorando con posterioridad.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud diría que fue la segunda conferencia sectorial que más se reunió el año pasado, sin existir pandemia. Además, se ha generado ya una rutina de un número de reuniones y de interacción. En el lado negativo, evidentemente tenemos profesionales sanitarios en los cuales se hizo mella la pandemia y eso se ha quedado. Luego, claro, mantenemos sesgos de la última que tuvimos. Lo próximo que tengamos no tiene por qué ser un Covid, pero sí que es verdad que la respuesta, de una forma o de otra, va a estar marcada por la Covid.
Tendremos la Agencia de Salud para la próxima pandemia, que también permitirá tener una mayor autonomía a ese respecto. Y luego tenemos unos mecanismos de protección social que no estaban en marcha en 2020. Es un elemento fundamental de cómo afrontan las sociedades las pandemias
Tendremos la Agencia de Salud para la próxima pandemia, que también permitirá tener una mayor autonomía a ese respecto. Y luego tenemos unos mecanismos de protección social que no estaban en marcha en 2020. Es un elemento fundamental de cómo afrontan las sociedades las pandemias. ¿Por qué en España hubo confinamiento y hubo países de la América Latina con cifras similares o incluso peores a las que tenía España en ese y no pudieron confinarse? Pues básicamente porque no tenían los sistemas de protección social que permitían que hubiera gente que se quedara en casa cobrando un ERTE.
En consecuencia, creo que hay sistemas de protección social que sí que capacitan para eso. Ya funcionan y podrían volver a funcionar. Por ello, pienso que se puede responder de forma rotunda que sí, de la misma manera que hay que responder de forma rotunda que nunca estaremos lo suficientemente preparados y que cada vez tenemos que estar un poco mejor preparados.
Hace unos meses, parecía bastante claro que el riesgo que podíamos tener como más inminente podía ser el de la gripe aviar. Luego ha pasado de ocupar todos los titulares a nada o casi nada. No sabemos tanto si por una disminución del impacto o por una disminución en la comunicación
Hace unos meses, parecía bastante claro que el riesgo que podíamos tener como más inminente podía ser el de la gripe aviar. Luego ha pasado de ocupar todos los titulares a nada o casi nada. No sabemos tanto si por una disminución del impacto o por una disminución en la comunicación. Y luego sí hay un elemento que sí que a lo mejor nos puede preocupar un poco más: la aceptación social. Se publicó el estudio de FECYT sobre la aceptación social o el posicionamiento de la sociedad sobre la ciencia, y ha señalado un incremento de posiciones dudosas en el ámbito de la vacunación y en general de conocimiento científico. Entonces, por poner en el "en contra", ese sería uno de los elementos que sí que nos harían pensar en una peor preparación social.
—El presidente del Gobierno se ha posicionado en contra de aumentar el gasto en defensa más allá del 3% ¿Cómo afectaría el incremento hasta un 5% del PIB dedicado a defensa?
En el ámbito sanitario, si yo tuviera que pensar cuál sería el primer elemento que se resentiría dentro del sistema… en ese escenario de subida de defensa, con lo que eso supone de limitaciones de crecimiento para nuestro sistema sanitario, probablemente lo primero que se resentiría sería la incorporación de innovaciones terapéuticas de nuevos medicamentos, dando pie a la generación de más retrasos o a la financiación de menos medicamento
—Hay una comparación que yo creo que es muy simbólica, y es que gastar el 5% supondría gastar más porcentaje del PIB en defensa que en educación. En educación se llegó a un tope en el 5,07 en 2009. En el ámbito sanitario, si yo tuviera que pensar cuál sería el primer elemento que se resentiría dentro del sistema… en ese escenario de subida de defensa, con lo que eso supone de limitaciones de crecimiento para nuestro sistema sanitario, probablemente lo primero que se resentiría sería la incorporación de innovaciones terapéuticas de nuevos medicamentos, dando pie a la generación de más retrasos o a la financiación de menos medicamentos.
Pienso que ese sería seguramente el primer elemento, a diferencia a lo mejor de lo que ocurrió en el año 2010. ¿Por qué? En el año 2010, donde principalmente se repercutió los recortes económicos del sistema sanitario fue en los profesionales.
Yo creo que ahora mismo, si hubiera falta de más profesionales, los servicios sanitarios gastarían más en profesionales. O sea, el factor limitante en la demanda lo tenemos por el lado de la oferta, mientras que en la incorporación de medicamentos es justamente la demanda la que supone una mayor limitación u otra. Entonces, si actuamos sobre la demanda, tendríamos problemas en el ámbito de la incorporación de medicamentos. Y creo que sería un tiro en el pie enorme, nunca mejor dicho. Justamente hemos conseguido revertir una tendencia que llevábamos ya muchos años, de mayores tiempos de espera, de menor porcentaje de medicamentos, etc. Y ahora mismo somos el único país en toda Europa que está reduciendo los tiempos de espera de financiación de medicamentos, a la vez que amplía el porcentaje de medicamentos financiados.
Menor innovación y menos tratamientos innovadores, y las condiciones de los profesionales. Por otro lado, sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras se va adaptando más a lo largo del tiempo y de los vaivenes, en muchas ocasiones un contrato de largo recorrido
Esa sería la primera parte. Luego, sin ningún tipo de lugar a dudas, el segundo elemento que sufriría sería el que se lleva el mayor montante de nuestro gasto sanitario: la partida de profesionales. Bien fuera por un freno al crecimiento o bien incluso, dependiendo de cuál fuera la repercusión, por un recorte de algún tipo, que además no suele ser simplemente un empeoramiento de los que ya están, sino también suele ser una precarización de los que se incorporan.
Por resumir, esos serían los dos aspectos fundamentales: menor innovación y menos tratamientos innovadores, y las condiciones de los profesionales. Por otro lado, sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras se va adaptando más a lo largo del tiempo y de los vaivenes, en muchas ocasiones un contrato de largo recorrido.
Creo que nadie puede pensar que se pueden coger tres puntos porcentuales del PIB y ampliarlos solo en una cosa. De la misma manera que si mañana me dijeras que vamos a crecer tres puntos porcentuales en un margen de dos o tres años en sanidad. En ese caso, probablemente habría otras partidas del gasto que tendrían que resentirse.
—¿Tenemos que seguir insistiendo en que la droga mata? ¿Realmente sigue siendo un problema en nuestra sociedad?
—Claro. No estamos como estábamos en la crisis de la heroína, sin ningún tipo de lugar a dudar. Eso sí: tanto las sustancias como los patrones de consumo han cambiado.
Las drogas tienen más impacto sobre la salud y que más enfermedades y muerte generan, son las legales. El tabaco y el alcohol son, con diferencia, las que tienen un mayor impacto sobre la salud y son ahora mismo, son objeto de nuestro impulso normativo también de este ministerio
En España, nosotros, en el Ministerio de Sanidad, tenemos la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Este plan tiene los mejores estudios que hay en España, además con una serie histórica muy larga, sobre consumo de drogas, tanto de las legales como de las ilegales. Lo primero es ser consciente de que las drogas tienen más impacto sobre la salud y que más enfermedades y muerte generan, son las legales. El tabaco y el alcohol son, con diferencia, las que tienen un mayor impacto sobre la salud y son ahora mismo, son objeto de nuestro impulso normativo también de este ministerio.
Y luego de las drogas ilegales, hay principalmente dos que son las protagonistas de muchos de nuestros análisis: el cannabis y los hipnosedantes. Hipnosedantes porque tienen un acceso dual, ya sea con receta —de forma legal— o ya sea sin receta, de forma ilegal. En muchas ocasiones, además, la parte sin receta no es por menudeo en un parque, sino que se han adquirido de forma legal por otra persona. Luego hay una normalización, por ejemplo, del uso de benzodiacepinas.
Y también está el cannabis. Hoy hay un imaginario social que no está muy en consonancia con la realidad de los datos. Hay una cierta idea, desde mi punto de vista muy alimentada por una derecha, que ha intentado importar visiones estadounidenses que aquí no acaban de cuadrarles con los números. Estoy hablando principalmente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y su cruzada contra el cannabis. Si miramos las cifras de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, vemos cómo hay una bajada de ese consumo. Y ya hay una bajada en las últimas dos décadas. Es decir, estamos hablando de que en términos generales hay una tendencia a estancamiento o bajada en el consumo de las drogas y muy especialmente en el consumo este último año. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones se utilizan cifras que son incluso técnicamente incorrectas. Como, por ejemplo, decir que ha aumentado el número de personas que alguna vez en su vida han consumido cannabis, si ha disminuido el número de personas que lo han consumido en el último año.
Lo que ocurre es que en muchas ocasiones se utilizan cifras que son incluso técnicamente incorrectas. Como, por ejemplo, decir que ha aumentado el número de personas que alguna vez en su vida han consumido cannabis, si ha disminuido el número de personas que lo han consumido en el último año
Básicamente, lo que estamos comparando ahí es una incidencia acumulada y eso ya irá bajando con lo que ha ocurrido en los últimos doce meses, que es lo que nos debería preocupar. Doce meses, último mes, o consumo diario. Así pues, con sus vaivenes en grupos concretos de población, tenemos una sociedad en la que no estamos viviendo ningún tipo de apocalipsis yonqui, como en muchas ocasiones se quiere representar. Sí es cierto que se tiene unos consumos tanto de drogas legales como ilegales que generan un impacto sobre la salud. Y el impacto sobre la salud de esta droga tiene que quedar muy claro.
Por otro lado, tenemos que trabajar para intentar que eso que a día de hoy llamamos riesgo para la salud pública —delitos contra la salud pública— sean verdaderamente delitos contra la salud pública. Porque a nadie se le escapa que, en términos generales, lo que en Estados Unidos se llamó "The War on Drugs", ha sido un elemento de encarcelamiento de las clases bajas. Y eso tiene una repercusión dentro de políticas sociales también muy notable, y además de entornos casi circulares en los cuales quien entra —a la cárcel— vuelve a salir y vuelve a hacer un poco lo mismo.
Por estos motivos, hay que asumir también como política de drogas en materia de salud pública, el perseguir a todo lo que tiene que ver con el tráfico ilegal, etc. Y luego poder delimitar. Por ejemplo, tenemos pendiente avanzar en la regulación del CBD como sustancia que no tiene potencial psicoactivo. Mientras tanto, sabemos que hay otras drogas que además se pueden ir avanzando, como las sintéticas, que sí que tenemos que regular.
Sin lugar a duda, la droga sigue teniendo un impacto importante sobre la salud, tanto las legales como las ilegales
Nosotros trabajamos mucho también con el marco internacional. Por ejemplo, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde recientemente hemos mediado para una fiscalización de nuevos sintéticos que tienen muchísimo potencial de daño. Pero, sin lugar a duda, la droga sigue teniendo un impacto importante sobre la salud, tanto las legales como las ilegales.
—Los expertos dicen que una parte del crecimiento económico español se debe a la incorporación de una masa laboral de inmigrantes. ¿Tensiona esto el sistema público de sanidad, como se dice desde la derecha y la extrema derecha?
España ha aumentado el ratio de recursos sanitarios por habitante de forma casi constante en las últimas dos décadas. No hemos aumentado solo en términos absolutos, sino que en términos ajustados por población también
—España ha aumentado el ratio de recursos sanitarios por habitante de forma casi constante en las últimas dos décadas. No hemos aumentado solo en términos absolutos, sino que en términos ajustados por población también.
En general, la población migrante que viene es población más sana y hace un consumo de recursos inferior a la población española. Incluso a la población española equivalente. Y es una cosa totalmente estudiada y que tiene su lógica, porque quien migra es quien tiene la capacidad para migrar y además porque en términos generales piensa que va a tener la capacidad para desarrollarse productivamente en el lugar de destino. Los incrementos poblacionales, especialmente los debidos a la migración, que son relativamente modestos en mi opinión, no suponen tanto. Por ejemplo, recientemente hacíamos cálculos sobre lo que supondría incorporar a la población mutualista de Muface con sanidad privada dentro del sistema público. Suponía un 2,1%. Consideramos que era razonable en tanto anualmente, de un año para otro, muchos servicios de salud regionales asumen una incorporación de un 1,5% en muchos años, sin que eso ponga un problema.
Desde el punto de vista de la demanda, el problema que tenemos no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, del tipo de población que estamos teniendo que atender. Claro, el que se incorporen, no sé, 500.000 migrantes en una franja entre los 20 y los 50 años, va a tener una repercusión muy relativa
Desde el punto de vista de la demanda, el problema que tenemos no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, del tipo de población que estamos teniendo que atender. Claro, el que se incorporen, no sé, 500.000 migrantes en una franja entre los 20 y los 50 años, va a tener una repercusión muy relativa.
Pero que en una franja de 5 años o de 10 años dupliques el porcentaje de población mayor de 80 años sí que cambia, no solamente el número de asistencias, sino incluso el tipo de asistencia que tienes que prestar. Se trata de una asistencia que va a necesitar más de recursos de larga estancia y con una intensidad de cuidados mucho mayor. Entonces, si yo tuviera que señalar cuáles son los principales retos en términos demográficos del sistema de salud, la migración no la pondría entre los cinco elementos que más tensionan, ni muchísimo menos. Luego tenemos una tarea pendiente y es el de que cuando hablamos de la migración en términos sanitarios, tenemos que hablar también de la inmigración de profesionales en términos sanitarios. En España, todos los años se van quinientos médicos y llegan ocho mil. Vas a un médico público y lo ves. Somos un país netamente importador. Y en lo privado también. En muchas ocasiones porque tienen dificultades para la homologación de los títulos de especialista, porque estas especialidades duran menos en otros países.
La derecha, especialmente la derecha más reaccionaria, y xenófoba, utiliza esto como un arma arrojadiza. Y esto lo hace, entre otras cosas, porque en el año 2012, con el Real Decreto 16/2012, se rompió la universalidad en nuestro país y se utilizó a los inmigrantes indocumentados como grupo de población al que señala
Sí que es verdad que la derecha, especialmente la derecha más reaccionaria, y xenófoba, utiliza esto como un arma arrojadiza. Y esto lo hace, entre otras cosas, porque en el año 2012, con el Real Decreto 16/2012, se rompió la universalidad en nuestro país y se utilizó a los inmigrantes indocumentados como grupo de población al que señalar. Bajo esta visión, ellos suponían la insostenibilidad del sistema, sin ningún tipo de sustento técnico-económico que pudiera dar argumento a eso. Desde entonces se ha convertido casi en una especie de "running gag" hasta ahora.
Por eso en este momento estamos viendo si podemos darle tramitación parlamentaria a la universalidad. En el año 2018, el Real Decreto Ley 7/2018 hizo un apaño y avanzó algo a este respecto, pero sigue habiendo grupos de población que no tienen acceso totalmente normalizado. Hay que tener muy claro que nuestra sanidad no es sostenible a pesar de ser universal. Es sostenible gracias a que es universal. Gracias a que internaliza el conjunto de la población que tiene y porque además eso hace que una persona que tiene que ser atendido en atención primaria, sea atendido en atención primaria y no en urgencias donde es mucho más caro. O sea, que el principio de sostenibilidad parte de la base de que cada uno se le atiende en el lugar donde es más eficiente.
Creo que no tiene que hacerlo, por eso pienso que no tienen que existir las mutualidades
—La última: ¿Por qué tengo que pagar yo como ciudadano, que un funcionario público elija la privada?
—Yo creo que no tiene que hacerlo, por eso pienso que no tienen que existir las mutualidades.
Muchas gracias por su tiempo, Javier
6. El paracetamol no provoca autismo y se puede usar durante el embarazo
Artículo en The Conversation de Nicholas Wood, University of Sydney, Debra Kennedy, UNSW Sydney.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a las mujeres embarazadas a evitar el paracetamol, salvo en casos de fiebre muy alta, debido a su posible relación con el autismo
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a las mujeres embarazadas a evitar el paracetamol, salvo en casos de fiebre muy alta, debido a su posible relación con el autismo.
El paracetamol, conocido por el nombre comercial Tylenol en EE. UU., se utiliza comúnmente para aliviar dolores, como el dolor de espalda y de cabeza, y para reducir la fiebre durante el embarazo.
Este fármaco está clasificado como un medicamento de categoría A por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esto significa que muchas mujeres embarazadas y en edad fértil lo han utilizado durante mucho tiempo sin que se haya producido un aumento de los defectos congénitos ni efectos nocivos para el feto.
Y es que es importante tratar la fiebre durante el embarazo. La temperatura corporal alta no tratada al principio de la gestación está relacionada con abortos espontáneos, defectos del tubo neural, labio leporino y paladar hendido, y defectos cardíacos
Y es que es importante tratar la fiebre durante el embarazo. La temperatura corporal alta no tratada al principio de la gestación está relacionada con abortos espontáneos, defectos del tubo neural, labio leporino y paladar hendido, y defectos cardíacos. Las infecciones durante el embarazo también se han relacionado con un mayor riesgo de autismo.
¿Cómo ha evolucionado la investigación en los últimos años?
En 2021, un panel internacional de expertos analizó las pruebas de estudios en humanos y animales sobre el uso del paracetamol durante el embarazo. Su declaración de consenso advirtió de que puede alterar el desarrollo fetal, con efectos negativos para la salud del niño.
Más recientemente, el mes pasado, un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard examinó la asociación entre el paracetamol y los trastornos del desarrollo neurológico, incluidos el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), en las investigaciones existentes.
Identificaron 46 estudios y encontraron que 27 de ellos informaban de una relación entre el consumo del medicamento durante la gestación y los trastornos del desarrollo neurológico en los hijos, mientras que nueve no mostraban ninguna relación significativa y cuatro indicaban que se asociaba con un menor riesgo.
Sin embargo, cuando los investigadores analizaron pares de hermanos completos emparejados, para tener en cuenta las influencias genéticas y ambientales que compartían, no encontraron pruebas de un mayor riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual asociado al consumo del fármaco en cuestión
El trabajo más destacado de su revisión, debido a su sofisticado análisis estadístico, abarcó a casi 2,5 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, y se publicó en 2024.
Los autores descubrieron que existía un riesgo ligeramente mayor de autismo y TDAH asociado al uso de paracetamol durante el embarazo. Sin embargo, cuando los investigadores analizaron pares de hermanos completos emparejados, para tener en cuenta las influencias genéticas y ambientales que compartían, no encontraron pruebas de un mayor riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual asociado al consumo del fármaco en cuestión.
Los hermanos de niños autistas tienen un 20 % de probabilidades de ser también autistas. Así mismo, los factores ambientales dentro del hogar pueden incrementar el riesgo. Para tener en cuenta estas influencias, los investigadores compararon los resultados de hermanos en los que uno de los niños había estado expuesto al paracetamol en el útero y el otro no, o cuando los hermanos tenían diferentes niveles de exposición.
Los autores del trabajo de 2024 concluyeron que las asociaciones encontradas en otros estudios pueden atribuirse a factores “confusos”: influencias que pueden distorsionar los resultados de la investigación.
Los autores del trabajo de 2024 concluyeron que las asociaciones encontradas en otros estudios pueden atribuirse a factores “confusos”: influencias que pueden distorsionar los resultados de la investigación
Además, otra revisión publicada en febrero examinó los puntos fuertes y las limitaciones de la bibliografía publicada sobre el efecto del uso del paracetamol durante el embarazo en el riesgo de que el niño desarrollara TDAH y autismo. Los autores señalaron que la mayoría de los estudios eran difíciles de interpretar porque tenían sesgos, incluso en la selección de los participantes, y no tenían en cuenta los factores de confusión.
Cuando se tuvieron en cuenta los factores de confusión entre hermanos, se observó que cualquier asociación se debilitaba sustancialmente. Esto sugiere que los factores genéticos y ambientales compartidos pueden haber causado sesgos en las observaciones originales.
Determinar qué causa o aumenta el riesgo de autismo
Un aspecto clave a tener en cuenta al evaluar el riesgo del paracetamol y cualquier relación con los trastornos del desarrollo neurológico es cómo tener en cuenta de la mejor manera posible muchos otros factores potencialmente relevantes.
Aún no conocemos todas las causas del autismo, pero se han implicado varios factores genéticos y no genéticos: el uso de medicamentos por parte de la madre, enfermedades, índice de masa corporal, consumo de alcohol, tabaquismo, complicaciones durante el embarazo (como preeclampsia y restricción del crecimiento fetal), la edad de la madre y el padre, si el niño es el mayor o el menor de los hermanos, el llamado test de Apgar del recién nacido para determinar su estado de salud, la lactancia materna, la genética, el estatus socioeconómico y las características sociales.
En otras ocasiones, puede que lo importante no sea el uso del paracetamol, sino la enfermedad subyacente o la razón por la que se toma el medicamento, como la fiebre asociada a una infección, lo que influye en el desarrollo del niño
Es especialmente difícil medir las tres últimas características, por lo que a menudo no se tienen debidamente en cuenta en los estudios.
En otras ocasiones, puede que lo importante no sea el uso del paracetamol, sino la enfermedad subyacente o la razón por la que se toma el medicamento, como la fiebre asociada a una infección, lo que influye en el desarrollo del niño.
Estoy embarazada, ¿qué significa esto para mí?
No hay pruebas claras de que el paracetamol tenga efectos nocivos para el feto. Sin embargo, al igual que con cualquier medicamento que se tome durante el embarazo, debe utilizarse en la dosis mínima eficaz y durante el menor tiempo posible.
Si está embarazada y tiene fiebre, es importante tratarla, incluso con paracetamol.
Si está embarazada y tiene fiebre, es importante tratarla, incluso con paracetamol
Si la dosis recomendada no controla sus síntomas o siente dolor, póngase en contacto con su médico, comadrona o hospital materno para obtener más asesoramiento médico.
Y, por último, recuerde que las recomendaciones para tomar ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) durante el embarazo son diferentes. El ibuprofeno no debe administrarse durante el embarazo.
7. El fracaso de la lucha contra la hipertensión: no avisa, no duele, causa ictus, infartos, demencias y 46.000 muertes al año
Existen un centenar de formas para tratar la hipertensión, pero solo un tercio de quienes la padecen la tiene controlada. El resto camina cada día con una bomba de relojería silenciosa en las arterias. No avisa, no duele, y es la mayor causante de enfermedades cardiovasculares, que a su vez son las que más morbimortalidad producen: está detrás de infartos, de ictus, de demencias
Pablo Linde en El País.
Existen un centenar de formas para tratar la hipertensión, pero solo un tercio de quienes la padecen la tiene controlada. El resto camina cada día con una bomba de relojería silenciosa en las arterias. No avisa, no duele, y es la mayor causante de enfermedades cardiovasculares, que a su vez son las que más morbimortalidad producen: está detrás de infartos, de ictus, de demencias. En España afecta a diez millones de adultos y causa 46.000 muertes al año que podrían haberse evitado, según datos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).
Como todas las enfermedades causadas por los malos hábitos de vida ―y la hipertensión lo es en la gran mayoría de las ocasiones―, la solución parece sencilla: cambiar esos hábitos, lo que pasaría por reducir la sal, las grasas nocivas, hacer dieta mediterránea, ejercicio físico, evitar el estrés. En la práctica, el estilo de vida saludable funciona individualmente a quien lo consigue practicar, pero se ha mostrado muy complicado generalizarlo a toda la población.
Como dice el cardiólogo José Abellán, que divulga de salud en redes sociales, “el sistema no está pensado para la prevención”. La mayoría de los médicos no tiene el suficiente tiempo para pautar y seguir estos estilos de vida. Lo más frecuente es pasar a la segunda opción: las pastillas. Pero tampoco se está mostrado del todo eficaz. Aunque el porcentaje de pacientes controlados (hipertensos que consiguen mantener la presión en niveles saludables) ha aumentado en las últimas décadas en España, está muy lejos de llegar a cifras óptimas.
Lo más frecuente es pasar a la segunda opción: las pastillas. Pero tampoco se está mostrado del todo eficaz. Aunque el porcentaje de pacientes controlados (hipertensos que consiguen mantener la presión en niveles saludables) ha aumentado en las últimas décadas en España, está muy lejos de llegar a cifras óptimas
La Sociedad Española de Hipertensión (SEHLELHA) tiene como objetivo antes de acabar la década duplicar el porcentaje, del 30% de pacientes controlados al 60%, un guarismo tremendamente ambicioso, pero al que pueden ayudar nuevos medicamentos. Algunos de estos fármacos se han presentado en el Congreso Mundial de Cardiología, que se está celebrando este fin de semana en Madrid. Hay dos muy avanzados que son prometedores (Baxdrostad y Zilebesiran), y se suman a la familia de los agonistas del receptor de GLP-1 (como el Ozempic) que están dando muy buenos resultados porque, al bajar el peso, lo hace también de forma casi lineal la presión.
Pero no hay balas de plata. Incluso con fármacos eficaces, que ya los hay, siete millones personas en España ―lo que representa un porcentaje similar al que se calcula en el resto del mundo― vive con la tensión descontrolada. Probablemente, sean más, porque este cálculo se hizo cuando los valores máximos de referencia eran 140 milímetros de mercurio de máxima y 90 de mínima, pero los últimos estudios han revelado que el riesgo sube significativamente por encima de 130/80 y el verano pasado las guías europeas rebajaron los umbrales, que se ajustan en función de algunas características concretas del sujeto. Con esta revisión, a buen seguro que el número de personas consideradas hipertensas ha subido, aunque no está claro cuánto. Como norma general, lo sano es mantenerla en torno a 120/70.
“El principal obstáculo es que al ser una enfermedad silenciosa, la mitad de las personas hipertensas no saben que los son. El segundo es que, incluso una vez diagnosticado, no es fácil que sigan el tratamiento de por vida para una enfermedad asintomática [salvo fuertes picos, que sí pueden manifestarse en forma de mareos, dolor de cabeza]”
¿Cuál es el problema? Obviando el principal, que es la falta de prevención, hay varios. Más de media docena de cardiólogos y médicos especialistas en hipertensión consultados por este diario coinciden en esencia con la respuesta que da Rosa Maria Bruno, del European Hospital Georges Pompidou, de París: “El principal obstáculo es que al ser una enfermedad silenciosa, la mitad de las personas hipertensas no saben que los son. El segundo es que, incluso una vez diagnosticado, no es fácil que sigan el tratamiento de por vida para una enfermedad asintomática [salvo fuertes picos, que sí pueden manifestarse en forma de mareos, dolor de cabeza]. Existe un problema de adherencia. Y luego hay una minoría de pacientes a los que les resulta particularmente difícil controlar la hipertensión, y en las que ni siquiera la terapia múltiple estándar, bien administrada, logra controlarla”.
Lo primero que habría que hacer es localizar a esos hipertensos que no conocen su condición para que fueran conscientes y tomasen medidas. Carlos Escobar, miembro de la SEC, cree que igual que a partir de los 50 años se recibe un aviso para un cribado de cáncer de colon por medio de la sangre oculta en heces, igual que existen revisiones para el cáncer de cérvix y mama en mujeres, debería haber un aviso para medir la presión arterial. “Deberían mandar una carta a toda la población recomendando tomarla cada tres años en sujetos menores de 40 años y anualmente en mayores”, sostiene.
Una vez detectada la hipertensión, lo ideal es modificarla con cambios en el estilo de vida. En la clínica donde trabajaba Abellán, el 70% de los pacientes lograban hacerlo así. Pero esto requiere un seguimiento y una implicación tanto del paciente como del médico que no siempre son posibles. Y solo funciona en las primeras fases. Llega un momento en el que las arterias están tan deterioradas que ya es demasiado tarde para revertir la condición con cambio de hábitos
El segundo paso sería tomar la tensión bien, algo que raramente se hace, según José Antonio García Donaire, presidente de la SEHLELHA. “No es como el colesterol, que da una medida en un análisis de sangre. La situación cuando se toma influye mucho: la psicológica, si has comido más sal en los últimos días, si has ganado peso, que el aparato sea adecuado, que el paciente no se mueva. Influye si te haces pis, si has fumado en los últimos 15 minutos. Tampoco se sabe que hay que medir tres veces consecutivas y quedarse con media de las dos últimas. Muchos médicos no saben que no vale una sola medida para considerar a una persona hipertensa. Si es necesario se puede recurrir a un aparato llamado MAPA, que se lleva durante todo el día y da una medida más precisa”, señala García Donaire.
Una vez detectada la hipertensión, lo ideal es modificarla con cambios en el estilo de vida. En la clínica donde trabajaba Abellán, el 70% de los pacientes lograban hacerlo así. Pero esto requiere un seguimiento y una implicación tanto del paciente como del médico que no siempre son posibles. Y solo funciona en las primeras fases. Llega un momento en el que las arterias están tan deterioradas que ya es demasiado tarde para revertir la condición con cambio de hábitos.
Para entender por qué, Abellán explica qué es la hipertensión: “Las arterias no son tubos estáticos que llevan sangre. Son elásticas. Se distienden y hacen más grandes en la sístole para almacenar sangre, y cuando el corazón no bombea vuelven a su posición original para impulsar la sangre, la exprimen. Los malos hábitos enferman las arterias, dejan de ser un órgano vivo y se endurecen. Dejan de hacer su función de distenderse y volver a su posición”. Llegado un punto en ese endurecimiento, no hay forma de revertirlo y controlar la hipertensión sin fármacos.
Los medicamentos que existen, a veces en combinación de varios, también mezclados con diuréticos, pueden dar muy buenos resultados si se dan dos condiciones: se encuentra la combinación adecuada y quien los toma sigue la pauta. Y esto no es solo responsabilidad del paciente. “Muchas veces no explicamos bien las cosas”
Los medicamentos que existen, a veces en combinación de varios, también mezclados con diuréticos, pueden dar muy buenos resultados si se dan dos condiciones: se encuentra la combinación adecuada y quien los toma sigue la pauta. Y esto no es solo responsabilidad del paciente. “Muchas veces no explicamos bien las cosas”, reconoce García Donaire. “Tiene que saber por qué toma cada mediación, no solo dársela en un papel. Y también que tiene que cambiar hábitos; los fármacos por sí solos no son suficiente”, continúa.
Bruno insiste en la sal. “Un consumo elevado no solo aumenta la presión arterial, sino que reduce la eficacia de los medicamentos habituales. Rebajándola se pueden reducir 20 milímetros de mercurio, que es muchísimo”, explica. El problema es que la mayoría está “escondida”. Se consume sobre todo en la comida procesada y en la de los restaurantes. La sal de mesa que se añade en la cocina no solo no suele ser un problema, sino que en cierta cantidad es recomendable. El sodio, en su justa medida, es imprescindible para la vida.
Nuevos medicamentos
La esperanza contra la hipertensión está en una gama de nuevos medicamentos. Miguel Ángel María Tablado, coordinador del grupo de trabajo de Hipertensión de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) cree que, por un lado están los fármacos de la familia del Ozempic, que además del adelgazamiento disminuyen la tensión: “Muchas veces desaparece y estamos viendo cómo en ocasiones pacientes crónicos que tomaban uno o dos fármacos para la hipertensión, pueden dejar de tomarlos”. En los próximos años viene lo que García Donaire califica como una “revolución brutal” en torno a estas moléculas.
Por otro lado, están los dos fármacos antes mencionados que pueden suponer un avance. El más avanzado es el Baxdrostad, desarrollado por Astrazeneca, que dio ayer resultados en el Congreso Mundial de Cardiología de su última fase en miles de pacientes resistentes al tratamiento en los que se consiguió reducir significativamente la presión.
“Pero pronto se hizo evidente que, en realidad, más de la mitad de las personas que reciben tratamiento nunca alcanzan los objetivos de presión arterial recomendados”
Bryan Williams, profesor del University College London que participó en el ensayo, explica que gran parte de la industria creyó que el problema de la hipertensión era solucionable con las terapias existentes. “Pero pronto se hizo evidente que, en realidad, más de la mitad de las personas que reciben tratamiento nunca alcanzan los objetivos de presión arterial recomendados”, señala.
El Baxdrostad aborda el problema a través de un mecanismo de acción diferente de los que se usaban hasta ahora. Inhibe una enzima que produce aldosterona, el principal regulador de la cantidad de sal que el cuerpo retiene. “Al bloquear su producción, se puede reducir eficazmente la presión arterial mediante el mecanismo fundamental por el cual se elevó originalmente. Ha sido un proceso fascinante, ya que inhibir esa enzima ha demostrado ser bastante difícil sin bloquear otras, y ahora que se ha logrado, lo que abre la oportunidad de tratar la presión arterial de una manera completamente diferente”, recalca Williams, que cree que si todo va bien, en 12 meses el fármaco podría estar en el mercado.
La gran ventaja es subcutáneo y solo hay que inyectarlo una vez cada seis meses, lo que supondría un enorme avance en los problemas de adherencia al tratamiento que presentan muchos pacientes
Los resultados del Zilebesiran, desarrollado por Roche y Alnylam, se presentan este domingo, pero están en una fase previa, la II, por lo que todavía no se sabe su eficacia exacta. Actúa inhibiendo la síntesis de angiotensinógeno, una de las hormonas que fabrica el hígado para regular la tensión arterial. La gran ventaja es subcutáneo y solo hay que inyectarlo una vez cada seis meses, lo que supondría un enorme avance en los problemas de adherencia al tratamiento que presentan muchos pacientes.
No está de más volver a recordar que antes de recurrir a los fármacos, incluso antes de llegar a la hipertensión, debería tratarse día a día, en cada comida, en las horas de movimiento, de ejercicio y de descanso. Esto, subraya Bruno, no es igual de fácil para todo el mundo y depende mucho del contexto social: “Puede ser más difícil en ciertos barrios, influye la alfabetización en salud, los recursos para hacer deporte, el tiempo, el acceso a la atención médica. Así pues, no se trata solo de la dieta ni del estilo de vida, sino de la sociedad misma, que debe cambiar para mejorar el control de la presión arterial”.
8. El 42% de las muertes por cáncer están vinculadas a 44 factores de riesgo evitables
Artículo de Jessica Mouzo en El País.
Los autores del estudio han advertido también del peligro de perpetuar comportamientos nocivos: el 42% de los 10,4 millones de muertes por cáncer registradas en 2023 están vinculadas a un puñado de factores de riesgo evitables
La sombra del cáncer se expande: es la primera causa de muerte en el mundo y su incidencia está disparada. Según un estudio publicado este miércoles en The Lancet con datos de 200 países, en 2023 se le diagnosticó un tumor a 18,5 millones de personas. Esto es el doble que en 1990 y la tendencia sigue al alza. La previsión es que en 2050, los nuevos casos crezcan un 61%, aupados, sobre todo, por el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población. Pero los autores del estudio han advertido también del peligro de perpetuar comportamientos nocivos: el 42% de los 10,4 millones de muertes por cáncer registradas en 2023 están vinculadas a un puñado de factores de riesgo evitables.
El ejemplo más claro es el tabaco. Este hábito tóxico abona el desarrollo de una quincena de tumores y contribuye a una de cada cinco muertes por cáncer. Pero hay más. Los autores señalan, en total, 44 factores de riesgo modificables que están relacionados con casi la mitad de las muertes por cáncer entre los hombres y más de un tercio de los decesos en mujeres. Todos son viejos conocidos para los científicos: la obesidad, niveles altos de azúcar en sangre, dietas poco saludables, el consumo de alcohol y otras drogas, el sedentarismo, etc. Y hay un buen puñado que no suelen estar en manos de la gente, como la contaminación o la exposición a radón, amianto o arsénico (ver lista abajo).
“También realizamos estimaciones del cáncer de hígado debido a las hepatitis B y C, pero no se incluyen en el 40% que citamos como debido a factores de riesgo. Si pudiéramos tener en cuenta todos estos factores, la proporción explicada se acercaría al 50%”
Theo Vos, autor del estudio e investigador del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, puntualiza que en ese cómputo de factores de riesgo no han tenido en cuenta agentes infecciosos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano (VPH), que provoca cáncer de cuello uterino y de faringe, o la bacteria Helicobacter pylori, causante de la mayoría de los casos de cáncer de estómago. “También realizamos estimaciones del cáncer de hígado debido a las hepatitis B y C, pero no se incluyen en el 40% que citamos como debido a factores de riesgo. Si pudiéramos tener en cuenta todos estos factores, la proporción explicada se acercaría al 50%”, abunda el científico.
Los autores consideran que, en buena medida, la carga de cáncer asociada a factores de riesgo evitables, podría “mitigarse mediante medidas de prevención”. Por ejemplo, a través de medidas fiscales para poner coto al tabaco o con vacunación y programas de cribado para combatir el VPH. En un comentario adjunto, los investigadores Qingwei Luo y David Smith, de la Universidad de Sídney, enfatizan, además, que muchos de estos riesgos identificados son comunes para el cáncer y otras enfermedades, por lo que “la prevención primaria para reducir la exposición a estos comportamientos modificables ofrece beneficios más amplios que la reducción de la carga del cáncer”, señalan. Hay enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que tienen factores de riesgo similares.
La comunidad científica también sospecha que algunos de estos comportamientos nocivos prevenibles están detrás de un fenómeno que trae de cabeza a los oncólogos: el incremento de tumores en los adultos jóvenes
La comunidad científica también sospecha que algunos de estos comportamientos nocivos prevenibles están detrás de un fenómeno que trae de cabeza a los oncólogos: el incremento de tumores en los adultos jóvenes. El cáncer siempre se ha considerado una enfermedad asociada al envejecimiento, pero desde hace un tiempo, los científicos han identificado una tendencia al alza de algunos tipos de cáncer en adultos menores de 50 años. Por ejemplo, en tumores colorrectales, destaca Jesús García Foncillas, presidente de la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología: “Nos preocupa muchísimo”.
Este médico, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y director del Instituto Oncológico OncoHealth, recuerda que hay investigaciones que señalan que detrás del auge del cáncer de colon en adultos jóvenes hay “un cambio en la flora intestinal inducido por hábitos alimenticios”.
Y llama a “reeducar a los adultos” en hábitos saludables, pero, sobre todo, a trabajar también, desde la primera infancia, con las nuevas generaciones. “Hay que trabajar de forma proactiva ya. Nuestro objetivo es que las nuevas generaciones sean saludables. Hay que fomentar el ejercicio físico, la dieta saludable y trabajar por una generación sin tabaco ni vapeo: en fumar, en todas sus formas, no hay ningún beneficio”
El oncólogo pide no bajar la guardia, ni siquiera con alguno de los factores de riesgo que ya se ha logrado reducir, como la población fumadora. “No podemos abandonar la batalla contra el tabaco. No podemos concebir una sociedad que fume”, sentencia. Y llama a “reeducar a los adultos” en hábitos saludables, pero, sobre todo, a trabajar también, desde la primera infancia, con las nuevas generaciones. “Hay que trabajar de forma proactiva ya. Nuestro objetivo es que las nuevas generaciones sean saludables. Hay que fomentar el ejercicio físico, la dieta saludable y trabajar por una generación sin tabaco ni vapeo: en fumar, en todas sus formas, no hay ningún beneficio”, reclama.
García Foncillas, que no ha participado en este estudio que publica The Lancet, dice que las proyecciones del cáncer que estima van en la misma línea de lo reportado en otros estudios. Pero pone el acento en las desigualdades del cáncer alrededor del globo: “Los países con bajos recursos van a ser los que más sufran”.
La carga de cáncer en el mundo no es homogénea. En términos absolutos, crecen los nuevos diagnósticos y también las muertes a nivel global (la previsión es que en 2050 haya 30,5 millones de nuevos casos y 18,6 millones de fallecidos). Pero cuando la tasa de fallecimientos se ajusta por edad —para que no esté influenciada por el crecimiento y el envejecimiento de la población—, se observa un descenso del 24% a nivel mundial entre 1990 y 2023. Y también la tasa de incidencia ajustada por edad registra un descenso de 7% en el mismo período. “En general, las tasas de mortalidad han disminuido más que las de incidencia, lo que sugiere una mejora en la supervivencia entre los casos de cáncer”, apunta Vos.
“Las mayores mejoras en las tasas de mortalidad, en comparación con las tasas de incidencia, se deben a un gran esfuerzo de los servicios de salud para identificar y tratar el cáncer. Las tendencias adversas en los países con menos recursos reflejan un acceso deficiente al tratamiento, que a menudo es costoso y requiere un sistema de salud que funcione correctamente para mantenerse”
Los autores matizan, eso sí, que esta tendencia parece estar impulsada por los países ricos. En las regiones con menos ingresos, la ratio de incidencia ajustada por edad aumentó hasta un 29% en el mismo período. Y la tasa de muertes ajustada por edad ascendió hasta un 17%. “Las mayores mejoras en las tasas de mortalidad, en comparación con las tasas de incidencia, se deben a un gran esfuerzo de los servicios de salud para identificar y tratar el cáncer. Las tendencias adversas en los países con menos recursos reflejan un acceso deficiente al tratamiento, que a menudo es costoso y requiere un sistema de salud que funcione correctamente para mantenerse”, incide el autor.
“Una llamada de atención”
En España, por ejemplo, la tasa de mortalidad ajustada por edad cayó un 28% en los últimos 30 años: en 2023, de cada 100.000 habitantes, 117 morían por cáncer (en los noventa, eran 162). En Estados Unidos, esta variable también cayó casi un 33% y en China, un 43%. En cambio, en el mismo período, en Líbano subió un 80% y en India, un 21%. Para explicar estos fenómenos concretos en cada territorio, Vos señala que harían falta estudios específicos, pero sugiere que “es probable que los programas de cribado en EE UU y la disminución del consumo de tabaco sean impulsores importantes” de la tendencia observada en ese país. Y, de la misma forma, cree que para el descenso de las tasas de mortalidad en China habrá contribuido “la gran disminución de las altísimas tasas de cáncer de estómago”.
Vos pone deberes para mejorar las tendencias en cáncer. A los países ricos: “Reducir el consumo de tabaco y alcohol; lograr una alta cobertura de vacunación contra la hepatitis B y el VPH. Tratar la hepatitis C. Detener el aumento de la obesidad. Y seguir invirtiendo en el tratamiento del cáncer, centrándose en mejoras con una trayectoria comprobada”. A las zonas con menos recursos: “Un mayor enfoque en la prevención debido a la asequibilidad, pero también la creación de una infraestructura para un tratamiento sostenible del cáncer”.
“Hay que armonizar un plan de acción con medidas de prevención para trabajar los factores de riesgo, pero también plantearnos medidas de diagnóstico precoz para poder curar pacientes y reducir la mortalidad”
García Foncillas coincide en que los datos que revela este estudio deben interpretarse como “una llamada de atención para anticiparse” y “poner medidas urgentes”. “Hay que armonizar un plan de acción con medidas de prevención para trabajar los factores de riesgo, pero también plantearnos medidas de diagnóstico precoz para poder curar pacientes y reducir la mortalidad”, asegura.
En la misma línea, Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), apunta: “Todo el artículo y los resultados que se presentan van muy en línea con los mensajes que desde SEOM se quiere hacer llegar a la población: el cáncer es un problema de primer orden, su incidencia está en aumento por el incremento poblacional y el envejecimiento, pero es importante concienciar a la sociedad de que controlando ciertos factores de riesgo podría reducirse su incidencia y mortalidad”.
44 factores de riesgo
1 . Contaminación y aire que respiramos
—Aire contaminado por partículas → cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
—Humo en el hogar por combustibles sólidos → cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
—Radón en viviendas → cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
2. Exposiciones laborales
—Arsénico → cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
—Amianto → laringe, mesotelioma, ovario, pulmón.
—Benceno → leucemias (aguda linfoblástica, mieloide, crónica linfocítica, crónica mieloide, otras).
—Berilio, cadmio, cromo, diésel, níquel, hidrocarburos aromáticos policíclicos, sílice → pulmón.
—Formaldehído → leucemias, nasofaringe.
—Ácido sulfúrico → laringe.
—Tricloroetileno → riñón.
3. Tabaco en todas sus formas
—Fumador activo → leucemias, vejiga, mama, cuello uterino, colon, esófago, riñón, laringe, labios y boca, hígado, nasofaringe, páncreas, próstata, estómago, tráquea, bronquios y pulmón.
—Fumador pasivo → mama, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
—Masticar tabaco → esófago, laringe, labios y boca, nasofaringe, faringe.
4. Alcohol y otras drogas
—Consumo elevado de alcohol → mama, colon, esófago, laringe, boca, hígado, faringe, páncreas, próstata, estómago.
—Consumo de drogas → hígado.
5. Alimentación
—Exceso de carne procesada → colon.
—Exceso de carne roja → mama, colon.
—Exceso de sal → estómago.
—Falta de calcio → colon, próstata.
—Falta de fibra → colon.
—Falta de frutas → cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
—Falta de leche → colon, próstata.
—Falta de verduras → esófago.
—Falta de cereales integrales → colon.
6. Prácticas sexuales
—Sexo sin protección → cuello uterino.
7. Sedentarismo
—Baja actividad física → mama, colon.
8. Obesidad y metabolismo
—Sobrepeso/obesidad (IMC alto) → leucemias, mama, linfomas, colon, vesícula y vías biliares, riñón, hígado, mieloma múltiple, ovario, páncreas, tiroides, útero.
—Exceso de glucosa en sangre (prediabetes/diabetes) → vejiga, mama, colon, hígado, páncreas, pulmón.
9. Un estudio demuestra que aumentar la variedad de alimentos en la dieta puede alargar la vida. Además, tiene beneficios para el planeta
Artículo de The Conversation en Cadena Ser.
Desde la nutrición solemos hablar de tres pilares clave: equilibrio, moderación y suficiencia de los alimentos. Pero hay un cuarto pilar que muchas veces olvidamos: la variedad. Dicho de otro modo, la diversidad de especies que forman parte de nuestra dieta diaria
Desde los orígenes de la humanidad hemos buscado formas de comer mejor para vivir más y con mejor salud. Una senda que hoy continúa la ciencia de la nutrición.
Aunque existe un gran conocimiento sobre el equilibrio de calorías, proteínas, grasas, vitaminas y minerales que necesita nuestro organismo para llevar una dieta óptima, se trata de un campo del que todavía queda mucho por descubrir. Y, si bien estamos acostumbrados a escuchar consejos sobre los alimentos que nos hacen daño y que debemos evitar, también es importante hablar de los que son beneficiosos, lo que entronca con un concepto muy interesante: la biodiversidad alimentaria.
Desde la nutrición solemos hablar de tres pilares clave: equilibrio, moderación y suficiencia de los alimentos. Pero hay un cuarto pilar que muchas veces olvidamos: la variedad. Dicho de otro modo, la diversidad de especies que forman parte de nuestra dieta diaria.
Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo:
- Persona A: comió pan, queso parmesano, tomate, leche, un filete de ternera y dos manzanas; en total, 4 tipos de especies de animales y vegetales distintos.
- Persona B: comió, en cambio, pan, queso, arroz, pollo, tomate, berenjena, cebolla, una naranja y un plátano. Lo que hace un total de 9 especies.
Aunque ambas personas ingirieron más o menos la misma cantidad de calorías y grupos de alimentos, la dieta de la persona B resultó mucho más heterogénea.
¿Por qué importa la biodiversidad en la dieta?
- La diversidad en lo que comemos es fundamental desde dos perspectivas:
- La salud humana: Una dieta más variada aporta más nutrientes y compuestos beneficiosos, y podría favorecer una microbiota intestinal más saludable.
- La salud del planeta: Al no depender siempre de las mismas y pocas especies, se reduce la presión sobre los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
- Pero la gran pregunta es: ¿un patrón de alimentación más variado podría además ayudarnos a vivir más años?
El caso de PREDIMED: biodiversidad y longevidad en España
Para dar respuesta a esta incógnita, nuestro grupo de investigación del Grupo Alimentación, Nutrición, Desarrollo y Salud Mental (ANUT-DSM) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) llevamos a cabo el estudio conocido como PREDIMED, enfocado en evaluar si una mayor biodiversidad alimentaria se asociaba efectivamente con una menor mortalidad en adultos mayores.
Este trabajo, publicado en la revista Science of the Total Environment, analizó la dieta de 7 200 personas de entre 60 y 80 años con alto riesgo cardiovascular, a quienes se les hizo un riguroso seguimiento de una media de seis años. A través de cuestionarios alimentarios validados y herramientas estadísticas avanzadas, pudimos evaluar el número de especies diferentes que habían consumido mediante un indicador que creamos y al que llamamos Riqueza de Especies Dietéticas (DSR).
En otras palabras, nuestro trabajo evidencia que una mayor diversidad en los alimentos se traduce en una vida más longeva y saludable
Con este índice pudimos no sólo estimar el número de especies animales y vegetales diferentes incluidas en la dieta habitual de cada uno de los participantes en nuestro estudio, sino también el el riesgo de mortalidad que presentaban.
Los resultados fueron sorprendentes: cada especie adicional consumida regularmente reducía en un 9 % el riesgo de morir por cualquier causa. Dado que los fallecimientos pueden ocurrir por motivos no directamente relacionados con la dieta –como accidentes, infecciones respiratorias, etc.–, intentamos analizar las causas específicas de las muertes vinculadas a la alimentación. Y encontramos que el riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares disminuía en un 7 % y por cáncer en un 8 %.
En otras palabras, nuestro trabajo evidencia que una mayor diversidad en los alimentos se traduce en una vida más longeva y saludable.
Otra de las conclusiones relevantes del análisis es que la asociación entre biodiversidad de la dieta y mortalidad era independiente de la calidad nutricional de los alimentos consumidos. No todos los participantes que seguían una dieta mediterránea mostraban hábitos de una alimentación diversa y viceversa.
¿Cómo funciona esta relación?
Aunque todavía no entendemos del todo esta relación entre heterogeneidad y longevidad, sí contamos con algunas pistas:
- Más especies significa más variedad de nutrientes y compuestos beneficiosos.
- También podría significar una microbiota intestinal más equilibrada y saludable.
Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de nuestros resultados? Aunque comamos la cantidad adecuada de calorías y los grupos de alimentos recomendados, aumentar la variedad de especies en nuestra dieta suma beneficios adicionales. Una alimentación biodiversa no solo ayuda al planeta, también podría darnos más años de vida. Y lo mejor: hace que comer sea más entretenido y menos monótono.
Como apunta la traducción de una expresión muy común en inglés: "La variedad es la sal de la vida". Y, según revela la ciencia, ¡también podría ser uno de los secretos para la longevidad!
10. El 'psicólogo' ChatGPT: buscar ayuda emocional en la inteligencia artificial supone riesgos para los adolescentes
Reemplazar la terapia tradicional por la IA puede derivar en dependencia, diagnósticos erróneos o el agravamiento de cuadros no tratados: “No tienen aún la capacidad crítica para detectar que se trata de una máquina y muchas respuestas están sesgadas y carecen del respaldo clínico”.
El caso de un joven de 16 años que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT ha generado una gran polémica en redes sociales
Artículo en elDiario.es de Paula Más.
Desde hace unos días, el caso de un joven de 16 años que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT ha generado una gran polémica en redes sociales. Los padres de Adam Raine presentaron hace unos días una demanda contra OpenAI y su dueño, Sam Altman, por su responsabilidad en la muerte del adolescente, al supuestamente apresurarse a comercializar la versión GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad.
Por su parte, OpenAI ha admitido fallos y ha anunciado el viernes que lanzará un control parental que permitirá a los padres supervisar el uso que sus hijos menores hacen del chatbot.
La empresa explicó en una publicación que el mes que viene ya estará disponible la posibilidad de establecer límites en el uso, desactivar la memoria del chat o recibir alertas en caso de que haya consultas o conversaciones consideradas de riesgo
La empresa explicó en una publicación que el mes que viene ya estará disponible la posibilidad de establecer límites en el uso, desactivar la memoria del chat o recibir alertas en caso de que haya consultas o conversaciones consideradas de riesgo.
Este trágico caso de este adolescente ha puesto sobre la mesa una realidad que es necesario abordar: los límites y riesgos del acompañamiento emocional que puede ofrecer una Inteligencia Artificial, sobre todo en los más jóvenes.
“Cada vez es más frecuente ver a pacientes que acuden a consulta con un autodiagnóstico. Antes lo hacían a través de libros de autoayuda, ahora porque se lo han preguntado a ChatGPT”, explica Amaya Prado Piña, experta en Psicología Educativa.
Prado, también especializada en Psicología Clínica en Infancia y Adolescencia, pone el foco especialmente en los jóvenes y adolescentes, que son el grupo de edad más vulnerable: “No han desarrollado aún la capacidad crítica para saber y detectar que se trata de una máquina y que, por tanto, muchas respuestas están sesgadas y carecen del respaldo clínico necesario para poder ofrecer una ayuda psicológica adecuada ”, advierte.
“La palabra ‘inteligencia’ induce a pensar que las respuestas son cien por cien correctas, pero muchas veces las respuestas están bajo sesgos y no hay un profesional detrás”
La psicóloga señala que el principal peligro es que muchos jóvenes están acudiendo a la IA para como primera opción para pedir ayuda de cualquier tipo, sin medir que delante tienen una máquina y que no es igual resolver un problema matemático o resolver una duda con evaluar una situación anímica o afectiva.
“La palabra ‘inteligencia’ induce a pensar que las respuestas son cien por cien correctas, pero muchas veces las respuestas están bajo sesgos y no hay un profesional detrás”, añade.
Terapeuta 'inteligente'
Leyre López, científica de datos, coincide con Prado en que se trata de una herramienta cuyo funcionamiento se basa en “aprender de la información que el usuario da y que la propia IA lee”. “Por ejemplo, en función de en qué idioma le preguntes, las respuestas son diferentes. Es decir, aprende de la información a su alcance en ese idioma, por lo que en el caso de España las respuestas tienen el sesgo de lo que más se haya buscado publicado en español”, añade.
“La palabra ‘inteligencia’ induce a pensar que las respuestas son cien por cien correctas, pero muchas veces las respuestas están bajo sesgos y no hay un profesional detrás”
Ninguna de las expertas consultadas ve lejana la idea de que la inteligencia artificial pueda convivir de cierto modo con la terapia tradicional, aunque con límites. “Puede servir de ayuda siempre y cuando no dé un diagnóstico al paciente. Es decir, puede ser un añadido, pero nunca una sustitución del trabajo profesional”, opina Prado. Para López, la clave está en que se desarrolle “una regulación adecuada y que garantice la protección del usuario”.
La normalización del uso cotidiano de la inteligencia artificial se traduce en que esta se haya convertido en “un refugio cercano que da todas las respuestas que uno quiere oír”. Para la psicóloga, esto deriva en la generación de un falso refuerzo que puede traducirse en dependencia emocional. “Se ha convertido en un amigo virtual”, insiste.
La inmediatez es una de las ventajas que los usuarios achacan al uso de la herramienta. “Nos hemos acostumbrado tanto a usarla que la hemos incorporado en nuestra vida de forma automática. Recibir la información de manera inmediata es uno de los síntomas del uso cada vez más frecuente de estas tecnologías”, sentencia.
11. Los epidemiólogos alertan de que la industria se sirve de los cigarrillos electrónicos para minar la lucha contra el tabaco
Artículo de Oriol Güell en El País.
La industria del tabaco ha convertido las políticas de reducción de daños, una herramienta clave en la lucha contra la adicción a la nicotina, en una estrategia de marketing que dificulta el abandono de esta droga legal y busca captar a nuevos consumidores
La industria del tabaco ha convertido las políticas de reducción de daños, una herramienta clave en la lucha contra la adicción a la nicotina, en una estrategia de marketing que dificulta el abandono de esta droga legal y busca captar a nuevos consumidores. Este es el aviso lanzado por los expertos en la lucha contra el tabaquismo durante el congreso de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que esta semana se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. “La industria ha secuestrado el concepto”, ha lamentado este jueves Iñaki Galán, investigador científico del Centro Nacional de Epidemiología en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Las políticas de reducción de daños son un amplio paquete de medidas, recogidas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, que buscan paliar el impacto de un problema de salud pública que está detrás de hasta 60.000 muertes anuales en España. El principal objetivo es impulsar el abandono del tabaco y evitar la exposición al humo de los no fumadores al humo con acciones que van, entre muchas otras, desde el uso de fármacos para el dejar la adicción a la prohibición de fumar en espacios públicos.
Estos productos no están libres de muchos de los daños que genera el tabaco, aunque suelen ser de menor intensidad, y su uso puede ser una alternativa de último recurso para personas que ya sufren problemas de salud a causa del tabaco pero no logran dejar de consumirlo
En algunos casos, aunque este es un punto que genera debate entre médicos y científicos, la reducción de daños también puede conseguirse mediante el uso de dispositivos como los cigarrillos electrónicos y vapeadores, o presentaciones como las bolsitas de nicotina. Estos productos no están libres de muchos de los daños que genera el tabaco, aunque suelen ser de menor intensidad, y su uso puede ser una alternativa de último recurso para personas que ya sufren problemas de salud a causa del tabaco pero no logran dejar de consumirlo.
Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya y una de las figuras de referencia de la lucha contra el tabaquismo en España, ha detallado como la industria ha aprovechado esta brecha para “vender” una imagen inocua y atractiva de los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina con sofisticadas campañas de comunicación.
Mientras la política de reducción de años, tal y como está planteada por la OMS, debe estar impulsada por gobiernos y sistemas sanitarios con el objetivo de reducir los daños en la población, la industria busca “mantener o ampliar el mercado y preservar la dependencia a la nicotina bajo una imagen de producto más seguro”.
En el primer caso, los mensajes y estrategias “están basados en la evidencia científica, con intervenciones diseñadas a partir de investigaciones independientes y revisadas por expertos”, mientras la industria promueve y difunde “una selección parcial de estudios favorables y financia investigaciones propias” cuyos autores a menudo incurren en “conflictos de interés”
En el primer caso, los mensajes y estrategias “están basados en la evidencia científica, con intervenciones diseñadas a partir de investigaciones independientes y revisadas por expertos”, mientras la industria promueve y difunde “una selección parcial de estudios favorables y financia investigaciones propias” cuyos autores a menudo incurren en “conflictos de interés”.
Otra diferencia clave es que mientras los mensajes de las autoridades sanitarias están dirigidos a la personas fumadoras y con conductas de riesgo, la industria desarrolla sus campañas con el objetivo de llegar “a fumadores y no fumadores, con especial penetración en jóvenes y nuevos usuarios”.
El mensaje central es, en el primer caso, que los cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina pueden ser “una opción menos nociva si no se consigue abandonar ahora el consumo y siempre mientras se busca hacerlo en el futuro”. La industria, en su lugar, promociona estos productos como “una alternativa saludable o moderna” que permite “seguir consumiendo sin preocuparse tanto”. Esto lo hace mediante “mensajes atractivos” difundidos por influencers y el recurso a “diseños tecnológicos y sabores dulces”, entre otras estrategias.
Por último, el impacto a largo plazo buscado por las autoridades y médicos es la disminución sostenida del número de fumadores y de los daños asociados a la dependencia del tabaco, mientras la industria pretende mantener o aumentar la cifra de consumidores, con una “sustitución parcial de los productos pero no una eliminación del riesgo global”, sin olvidar la búsqueda de nuevos consumidores.
Los daños del tabaco han ocupado un lugar destacado entre las ponencias técnicas y mesas de debate del congreso de la SEE, en el que también se ha presentado una monografía que ha analizado las estrategias desarrolladas en los últimos 20 años para hacer frente al tabaquismo
Los daños del tabaco han ocupado un lugar destacado entre las ponencias técnicas y mesas de debate del congreso de la SEE, en el que también se ha presentado una monografía que ha analizado las estrategias desarrolladas en los últimos 20 años para hacer frente al tabaquismo. Unas campañas que han obtenido algunos buenos resultados, como un descenso del consumo en los últimos años, aunque una quinta parte de los españoles sigue fumando a diario.
Los responsables de la SEE han insistido en que la respuesta al tabaquismo requiere un nuevo impulso y debe ser “internacional, coordinada, intensificando medidas estructurales, como los impuestos, una regulación firme y la prevención, pero abierta a otras que vayan más lejos que las implementadas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ya que la prevalencia de fumadores no ha disminuido tan rápido como se esperaba”.
Los expertos han insistido en dos fenómenos preocupantes que están observando en relación al tabaco. El primero es la desigualdad, ya que mientras “el consumo ha disminuido en los sectores más privilegiados, este se concentra más en los grupos desfavorecidos, con menos recursos y menor acceso a las estrategias de prevención y abandono”.
La “carga de mortalidad atribuida al consumo de tabaco está disminuyendo en hombres, pero aumenta en mujeres, debido a un patrón de consumo más tardío, lo que requiere aplicar perspectiva de género en las estrategias de prevención y control
El segundo es que la “carga de mortalidad atribuida al consumo de tabaco está disminuyendo en hombres, pero aumenta en mujeres, debido a un patrón de consumo más tardío, lo que requiere aplicar perspectiva de género en las estrategias de prevención y control”.
Entre los logros alcanzados, Galán ha destacado “la reducción de la exposición al humo ambiental del tabaco y la desnormalización de su consumo”, algo en lo que ha contribuido de forma determinante prohibiciones aprobadas en las dos últimas décadas como las de fumar en bares, restaurantes y centros de trabajo.
Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud, ha asistido al congreso de la SEE y ha afirmado que el Ministerio de Sanidad prevé en los próximos meses completar la tramitación de la nueva ley antitabaco, que plantea ampliar los espacios libres de humos a terrazas y marquesinas, entre otros.
12. Continuidad de la atención en la medicina general y resultados de los pacientes en Dinamarca: un estudio de cohorte de base poblacional
Artículo en The Lancet, de Anders Prior, Linda Aagaard Rasmussen, Línea Flytkjær Virgilsen, Profesor Peter Vedsted, Prof. Mogens Vestergaard.
La continuidad de la atención en medicina general se ha asociado con mejores resultados para los pacientes, pero la influencia de permanecer en la misma clínica a lo largo del tiempo no se ha estudiado exhaustivamente a nivel nacional.
La continuidad de la atención en medicina general se ha asociado con mejores resultados para los pacientes, pero la influencia de permanecer en la misma clínica a lo largo del tiempo no se ha estudiado exhaustivamente a nivel nacional. Nuestro objetivo fue evaluar si la continuidad clínica en medicina general se asociaba con los resultados para los pacientes en Dinamarca.
Métodos
Realizamos un estudio de cohorte poblacional utilizando datos de múltiples registros nacionales daneses desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2021, incluyendo a todos los ciudadanos de 18 años o más que estaban registrados en una clínica de medicina general el 1 de enero de 2022. Durante el seguimiento de 12 meses desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 (es decir, final del estudio), emigración o muerte, lo que ocurriera primero, examinamos la asociación de la duración del registro clínico actual y el número de cambios de clínica previos con el riesgo de mortalidad por cualquier causa mediante un modelo de regresión de Cox, con baja continuidad intersectorial de la atención mediante un modelo de regresión logística, y con contactos hospitalarios no planificados y contactos fuera de horario mediante modelos de regresión binomial negativa. Estos modelos se ajustaron para características demográficas, factores socioeconómicos y comorbilidades.
Recomendaciones
Nuestro estudio sugiere que la continuidad longitudinal a nivel clínico en la medicina general puede reducir potencialmente los resultados adversos de los pacientes y mejorar la continuidad en los distintos sectores de la salud
La población del estudio estuvo compuesta por 4.530.293 adultos (2.305.856 [50,9%] mujeres, 2.224.437 [49,1%] hombres; 546.753 [12,1%] inmigrantes o descendientes de inmigrantes). En modelos con ajustes completos, una menor permanencia en la clínica se asoció con peores resultados para los pacientes. En comparación con un paciente registrado en la misma clínica de medicina general durante 10 años o más, un paciente registrado durante 0-1 años tuvo un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa (cociente de riesgos instantáneos 1,21, IC del 95 % 1,17-1,25), menor grado de continuidad intersectorial de la atención (odds ratio 1,20, IC del 95 % 1,13-1,27), más contactos hospitalarios no planificados (cociente de tasas de incidencia 1,25, IC del 95 % 1,21-1,30) y más contactos fuera del horario laboral (1,21, 1,17-1,26). Más cambios de clínica previos también se asociaron con un mayor riesgo de estos cuatro resultados. Algunas asociaciones entre los cambios frecuentes de clínica y los resultados de salud se mitigaron mediante la lista a largo plazo en la clínica actual.
Interpretación
Nuestro estudio sugiere que la continuidad longitudinal a nivel clínico en la medicina general puede reducir potencialmente los resultados adversos de los pacientes y mejorar la continuidad en los distintos sectores de la salud. Nuestros hallazgos respaldan las iniciativas para mantener la continuidad en la medicina general y plantean la cuestión de si el cambio de clínica debería impulsar una mayor atención clínica.
13. Un estudio revela que el cambio de hora contribuye a miles de infartos cerebrales y defiende dejar fijo el horario de invierno
Un equipo de la Universidad de Stanford concluye que cambiar la hora dos veces al año es “la peor decisión” para la salud de la población y revertirlo evitaría miles de accidentes cerebrovasculares y ayudaría a rebajar la obesidad en EEUU
Un equipo de la Universidad de Stanford concluye que cambiar la hora dos veces al año es “la peor decisión” para la salud de la población y revertirlo evitaría miles de accidentes cerebrovasculares y ayudaría a rebajar la obesidad en EEUU.
Antonio Martínez Ron en elDiario.es.
Si en Estados Unidos no se cambiara la hora dos veces al año, habría una menor incidencia de obesidad y de accidentes cerebrovasculares, según un estudio realizado por científicos de la Universidad Stanford y publicado este lunes en la revista PNAS, cuyos resultados se pueden extrapolar parcialmente a España.
Los autores han comparado, mediante modelos matemáticos, cómo podrían afectar a los ritmos circadianos y a la salud de la población tres políticas horarias diferentes: el horario estándar permanente (dejar fijo el horario de invierno), el horario de verano permanente y el cambio bianual como el que se realiza actualmente en EEUU y España. “Descubrimos que mantener el horario estándar [de invierno] o el horario de verano es definitivamente mejor que cambiar dos veces al año”, resume Jamie Zeitzer, autor principal del estudio junto a Lara Weed.
“Cuanta más exposición a la luz se recibe en momentos inadecuados, más débil es el reloj circadiano. Todos estos factores que influyen en el ciclo vital —por ejemplo, el sistema inmunitario y la energía— no se sincronizan tan bien”, sostiene Zeitzer. En definitiva, un ciclo circadiano desincronizado se asocia a una peor salud
Los investigadores se han basado en un valor que han denominado “carga circadiana”, que sirve para valorar cuánto debe cambiar el reloj innato de una persona para mantenerse al día con un día de 24 horas. “Cuanta más exposición a la luz se recibe en momentos inadecuados, más débil es el reloj circadiano. Todos estos factores que influyen en el ciclo vital —por ejemplo, el sistema inmunitario y la energía— no se sincronizan tan bien”, sostiene Zeitzer. En definitiva, un ciclo circadiano desincronizado se asocia a una peor salud.
Para medirlo, el equipo de Zeitzer y Weed usó un modelo matemático para traducir la exposición a la luz bajo cada política horaria, basada en las horas locales de salida y puesta del sol, en carga circadiana. Y la conclusión es que, mientras que el horario de verano permanente proporcionaría una mayor iluminación durante la tarde y ofrece a la gente más posibilidades de aprovechar el tiempo libre después del trabajo, un horario estándar permanente, que prioriza la luz matutina, sería el más beneficioso para la mayoría de las personas, por una menor carga circadiana.
Riesgos de obesidad e ictus
Al mejorar la exposición a la luz, los impactos circadianos y las características de salud a escala local, los autores del estudio estiman que el horario estándar permanente (de invierno) evitaría unos 300.000 casos de accidente cerebrovascular al año en EEUU y reduciría en 2,6 millones el número de personas con obesidad, en comparación con el cambio bianual. El horario de verano permanente también sería positivo, aunque con un impacto menor.
Según este resultado, la hora estándar permanente reduciría la prevalencia nacional de obesidad en un 0,78% y la de accidentes cerebrovasculares en un 0,09%. Con el horario de verano permanente, la prevalencia nacional de obesidad disminuiría en un 0,51%, o 1,7 millones de personas, y la de accidentes cerebrovasculares en un 0,04%, o 220.000 casos
En números relativos el porcentaje es pequeño, pero el cambio tendría un gran impacto en números absolutos. Según este resultado, la hora estándar permanente reduciría la prevalencia nacional de obesidad en un 0,78% y la de accidentes cerebrovasculares en un 0,09%. Con el horario de verano permanente, la prevalencia nacional de obesidad disminuiría en un 0,51%, o 1,7 millones de personas, y la de accidentes cerebrovasculares en un 0,04%, o 220.000 casos.
“La peor decisión”
El trabajo se une a evidencias anteriores de que la pérdida colectiva de una hora de sueño en primavera se correlaciona en los días posteriores con más infartos y muertes por accidentes de tráfico. Lo que señala esta modelización de los investigadores de Stanford es que existen riesgos a más largo plazo y mejores alternativas.
Según los autores, desde una perspectiva circadiana, los países que realizamos el cambio de hora hemos tomado la peor decisión, ya que tanto el horario estándar permanente como el horario de verano permanente serían más saludables que nuestra fluctuación estacional actual.
“Cuando hay luz por la mañana, se acelera el ciclo circadiano. Cuando hay luz por la tarde, se ralentiza”, explica Zeitzer. “Generalmente se necesita más luz matutina y menos luz vespertina para mantener una buena sincronización con un día de 24 horas”. Eso sí, admite, los beneficios varían ligeramente según la ubicación de la persona dentro de una zona horaria y su cronotipo: si prefiere madrugar, acostarse tarde o algo intermedio.
“Generalmente se necesita más luz matutina y menos luz vespertina para mantener una buena sincronización con un día de 24 horas”. Eso sí, admite, los beneficios varían ligeramente según la ubicación de la persona dentro de una zona horaria y su cronotipo: si prefiere madrugar, acostarse tarde o algo intermedio
Los investigadores son conscientes de que los resultados no son lo suficientemente concluyentes como para eclipsar otras consideraciones y que hay otros muchos factores que no han tenido en cuenta y que podrían influir en la exposición a la luz en la vida real, incluido el clima, la geografía y el comportamiento humano. “Los hábitos de iluminación de la gente probablemente sean mucho peores de lo que suponen los modelos”, añade Zeitzer. “Incluso en California, donde el clima es estupendo, la gente pasa menos del 5% del día al aire libre”.
¿Extrapolable a España?
Sobre cómo podemos extender este resultado en EEUU a nuestro país, entre los expertos hay división de opiniones. “Estos resultados serían extrapolables también a otros países con grandes diferencias entre el horario oficial y el solar como es el caso de España”, afirma Juan Antonio Madrid Pérez, catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología en Universidad de Murcia, al SMC.
Rocío Barragán, investigadora de la Universidad de Valencia, cree, en cambio, que “los datos exactos no se podrían extrapolar a España debido a las diferencias en latitud, el huso horario, patrones de horarios, datos sociodemográficos y de salud, entre otros”, aunque admite que los hallazgos podían ser similares en lo referente a la disrupción circadiana producida por los cambios horarios bianuales.
“En España, que también cuenta con el cambio bianual, estos resultados reforzarían la idea de que abolir el cambio de hora sería lo más beneficioso para la salud”, añade María Ángeles Bonmatí, investigadora de la Universidad de Murcia, al SMC
“En España, que también cuenta con el cambio bianual, estos resultados reforzarían la idea de que abolir el cambio de hora sería lo más beneficioso para la salud”, añade María Ángeles Bonmatí, investigadora de la Universidad de Murcia, al SMC. “Sin embargo, debido al desfase entre el horario solar y social de nuestro país, existente incluso con el horario estándar, es posible que el beneficio de mantener el horario de supuesto ahorro energético durante todo el año fuera aún menor que en el caso del presente estudio realizado en EEUU”.
Alinearse con el sol
María José Martínez, investigadora de la Universidad de Murcia y coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño, añade otro matiz, que es que nuestro país vive desde hace décadas en un huso horario que no le corresponde por posición geográfica. “Vamos adelantados al sol alrededor de una hora”, señala al SMC. “Eso favorece hábitos más vespertinos, nos acostamos más tarde y acumulamos deuda de sueño”. Por tanto, opina, aquí no basta con decidir si mantener o no los cambios de hora: también habría que apostar por el horario más saludable, que sería el que nos corresponde naturalmente. “El mensaje de fondo es claro: cuanto más alineados estemos con el sol, mejor para nuestra salud circadiana, metabólica y cardiovascular”.
María de los Ángeles Rol de Lama, catedrática de la Universidad de Murcia y miembro de la comisión del Gobierno de España para el estudio de la reforma de la hora oficial, cree que la principal pega de este estudio es que se limita a tres modelos con condiciones simplificadas que no se dan en las condiciones reales. “En España un horario de sueño de 10:00 pm a 7:00 am durante los días de trabajo es poco probable”, advierte. “La diferencia en la extensión geográfica también podría implicar que los resultados obtenidos no fueran tan concluyentes en nuestro país, ya que las diferencias de longitud entre este y oeste son mucho menores que en EEUU, pero esto no resta validez a los datos obtenidos, ni a las conclusiones”.
“En la latitud de España (que coincide con la de la franja norte de los EEUU), el sol sale tres horas más tarde en diciembre que en junio, y se pone tres horas antes en diciembre que en junio. O sea, el día es seis horas (o más) más largo en junio que en diciembre” asegura. “Por lo tanto, no se puede ir a piñón fijo con la hora como en los países tropicales”
Jorge Mira, físico de la Universidad de Santiago de Compostela que también ha sido miembro de la comisión para la reforma de la hora oficial, cree que lo que proponen los autores de establecer un horario fijo de invierno tiene ciertos riesgos. “En la latitud de España (que coincide con la de la franja norte de los EEUU), el sol sale tres horas más tarde en diciembre que en junio, y se pone tres horas antes en diciembre que en junio. O sea, el día es seis horas (o más) más largo en junio que en diciembre” asegura. “Por lo tanto, no se puede ir a piñón fijo con la hora como en los países tropicales”.
Según Mira, si en España o gran parte de EEUU bloqueas la hora oficial en el horario de invierno, en los meses centrales del año te va a amanecer muy temprano, y la activación de las personas promedio se desfasará y tendrá lugar cuando el sol ya muy alto en el horizonte. Y ocurre lo inverso si bloqueas la hora oficial en el horario de verano. Por otro lado, señala, los autores no tienen en cuenta cuál sería la reacción social y las consecuencias de esa medida, como que muchas personas podrían verse forzadas a cambiar sus horarios.
En este sentido, José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, recuerda que la jornada tipo no existe en realidad: hay una distribución de jornadas y, particularmente, quienes madrugan y quienes no. No es cuestión solo de preferencias (cronotipo) sino, muchas veces, de tipo de actividad. “El cambio estacional de la hora amortigua estas diferencias: quienes madrugan no lo hacen tanto en invierno, porque la hora se retrasa en otoño; y quienes se activan más tarde, no lo hacen tan tarde en verano, porque la hora se adelanta en primavera”.
Si se elimina el cambio de hora y se adopta la hora de invierno permanente, argumenta Martín Olalla, amanecerá más temprano en primavera-verano y algunas personas encontrarán ventajoso empezar su jornada antes
Si se elimina el cambio de hora y se adopta la hora de invierno permanente, argumenta Martín Olalla, amanecerá más temprano en primavera-verano y algunas personas encontrarán ventajoso empezar su jornada antes. “Esta componente social es muy difícil de incluir en estos estudios y es una limitación importante”, asegura. “Esas preferencias estables interfieren con el hecho insoslayable de que, en ciertas latitudes, amanece bastante antes en verano que en invierno”, recalca. “Dado que la luz matinal activa la fisiología humana, quienes viven a una cierta latitud pueden ser propensos a preferir activarse más temprano en verano y más tarde en invierno, algo que no se tiene en cuenta en este trabajo”.
14. Cristina Maragall: “A la administración pública le ha ido muy bien que las mujeres se hicieran cargo de los enfermos de alzheimer”
Ana Pantaleoni y Jessica Mouzo en El País.
Él ya no es consciente de su propia encomienda, la enfermedad ha borrado cualquier traza de recuerdo de esos primeros años de empeño personal, pero su hija, Cristina Maragall (Barcelona, 58 años), presidenta de la institución, mantiene vivo el legado de su padre y lúcido su propósito
Han pasado casi dos décadas desde que el expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, anunciase que padecía alzhéimer. En una multitudinaria rueda de prensa y sin remilgos, el que fuera también alcalde de Barcelona levantó de un golpe todos los velos de estigma que caían sobre esta dolencia neurodegenerativa y alzó la voz: reveló su diagnóstico, sacó la enfermedad a la calle y se conjuró para combatirla desde la ciencia más puntera. La Fundación Pasqual Maragall es hoy un centro de investigación de referencia internacional. Él ya no es consciente de su propia encomienda, la enfermedad ha borrado cualquier traza de recuerdo de esos primeros años de empeño personal, pero su hija, Cristina Maragall (Barcelona, 58 años), presidenta de la institución, mantiene vivo el legado de su padre y lúcido su propósito.
"Me gusta cuidarle. Me compensa. Si veo que está bien ese día, ya es suficiente. Pero a la que te pones a mirar para atrás o para adelante… Hay que vivir al día, no puedes dibujar un camino porque eso es horrible"
Atiende en su despacho de la fundación, en Barcelona. Habla tranquila, no rehúye preguntas. Ni siquiera las más íntimas. Se explaya con naturalidad sobre su padre. “Si veo las imágenes de mi padre de hace años, es ahí donde me duele... En el día a día no porque es mi padre y me lo paso bien con él, aunque no me conozca. Me gusta cuidarle. Me compensa. Si veo que está bien ese día, ya es suficiente. Pero a la que te pones a mirar para atrás o para adelante… Hay que vivir al día, no puedes dibujar un camino porque eso es horrible", reflexiona.
El tiempo está demostrando que tenía razón y nos vamos acercando a esa meta poco a poco
—“En ningún sitio está escrito que esta enfermedad sea invencible”, dijo su padre cuando anunció que padecía alzhéimer. ¿Lo cree usted?
—Absolutamente. El tiempo está demostrando que tenía razón y nos vamos acercando a esa meta poco a poco.
—¿Cómo se encuentra su padre?
Lleva 18 años enfermo, es una persona muy dependiente y ya empieza a ser mayor porque tiene 84 años. Pero la verdad es que él físicamente se encuentra muy bien. Está muy tranquilo. Sigue una vida muy rutinaria, la misma desde hace muchos años, desde que murió mi madre [Diana Garrigosa falleció en febrero del 2020]
—Bien. Lleva 18 años enfermo, es una persona muy dependiente y ya empieza a ser mayor porque tiene 84 años. Pero la verdad es que él físicamente se encuentra muy bien. Está muy tranquilo. Sigue una vida muy rutinaria, la misma desde hace muchos años, desde que murió mi madre [Diana Garrigosa falleció en febrero del 2020]. Vive en casa con los cuidadores, va al centro de día diariamente, sale a pasear, escucha música, recibe visitas, le vamos a ver cada tarde alguno de los hermanos, algún amigo. Y está tranquilo.
—En la calle, del alzhéimer se habla entre el miedo y la distancia. Pero cuando entra en una casa, ¿qué es lo más difícil de ver?
—Uno de los propósitos que tenemos en la fundación, y que ya se propuso mi padre, es romper estos estigmas, porque el desconocimiento y el miedo hacen que las familias no estén preparadas ni informadas y cuando llega este diagnóstico, no reciben la atención que merecen. La enfermedad es muy compleja, evoluciona y, además, no solo comporta una pérdida de memoria, sino también, por ejemplo, reacciones de conducta que en muchas ocasiones son muy complejas de gestionar para los cuidadores. En el primer momento del diagnóstico, lo óptimo sería que las familias recibieran muchísima información y apoyo psicológico, que en este momento no es así todavía.
—En el documental Bicicleta, cuchara, manzana, se ve cómo su padre se rebela contra el control familiar. “Más vida y libertad a los enfermos”, decía. ¿Cómo encajan esos deseos de autonomía con las nuevas dinámicas familiares?
Esta es la parte más difícil del trabajo de los cuidadores. Porque hay que acompañar, pero también hay que respetar al máximo la libertad de estas personas, siempre que no se perjudiquen a sí mismas ni a nadie. No es fácil
—Esta es la parte más difícil del trabajo de los cuidadores. Porque hay que acompañar, pero también hay que respetar al máximo la libertad de estas personas, siempre que no se perjudiquen a sí mismas ni a nadie. No es fácil. Ya el simple hecho de cambiar el rol respecto a estas personas es complicado porque ha sido tu padre toda tu vida y ahora le tienes que decir que no puede coger el coche… Es muy complicado.
—Con el tema del coche, sorprende que no haya una ayuda o esté regulado.
—Sí… Esto se podría incluir como una de las medidas a tener en cuenta porque es una de las cuestiones más difíciles. En esa etapa que se ve en la película es cuando ellos reclaman más libertad: mi padre tuvo un diagnóstico muy temprano, era totalmente capaz de ser autónomo y él quería disfrutar al máximo del tiempo que le quedaba de consciencia. Es lógico. Y eso, en todos los casos, no solo en el de mi padre, comporta ciertas dificultades de relación con la familia.
—Hay toda una generación de hijos que hoy está cuidando a sus padres con alzhéimer. ¿Padecerán la enfermedad o ya habrá cura?
Generacionalmente estamos en un momento muy interesante a nivel de investigación porque, por primera vez, hay cambios en el conocimiento respecto a la enfermedad y a los fármacos
—Generacionalmente estamos en un momento muy interesante a nivel de investigación porque, por primera vez, hay cambios en el conocimiento respecto a la enfermedad y a los fármacos. Como mínimo, somos una generación que sabemos que podemos actuar preventivamente y esto puede retrasar la aparición de la enfermedad: todos los hábitos que sabemos que son buenos para el corazón, como evitar tóxicos, una buena alimentación, dormir bien, evitar el estrés, socializar muchísimo, es muy bueno para la salud cerebral. Todo esto los protege y retrasa la aparición del alzhéimer. También el hecho de haber recibido una educación en la infancia.
—¿Entonces? ¿Habrá cura?
—Esto no lo sabe nadie. Hoy en día hay dos fármacos que se han aprobado a nivel global, no en España todavía, que sirven para algunos casos muy tempranos. Esto sirve para un número muy reducido de personas. Pero en este momento hay más de 100 fármacos que están en fase de experimentación.
En este momento hay más de 100 fármacos que están en fase de experimentación
—¿Cómo se convive con una incertidumbre?
—Yo realmente podría saber mucho más de lo que sé de mi historial, porque formo parte del estudio Alfa [una cohorte de voluntarios sanos, descendientes de personas con alzhéimer, para investigar en prevención de la enfermedad], y he preferido de momento no tener más información, porque ¿para qué vivir con esa incertidumbre si de momento no vamos a poder hacer nada? Las herramientas preventivas yo ya las conozco e intento cuidarme.
¿Para qué vivir con esa incertidumbre si de momento no vamos a poder hacer nada? Las herramientas preventivas yo ya las conozco e intento cuidarme
—El 76% de cuidadores son mujeres, 70 horas de dedicación semanal, según la fundación, y un coste anual por persona que va de 42.000 a 77.000 euros. ¿El alzhéimer arrasa familias?
—Tengo la suerte de que mi padre puede pagar sus cuidadores, pero hay muchísimas familias que no y esto es una absoluta catástrofe, no se puede soportar. Lo único que pueden hacer es confiar que les vaya a tocar una plaza en una residencia pública. O tienes medios para pagar a un cuidador, o tienes que dejar el trabajo. Y si no hay nadie que les cuide, ¿qué pasa? Pues que se mueren antes. Una persona con alzhéimer no puede vivir sin un cuidador al lado.
—¿Sigue estigmatizada la residencia?
—Para mí lo óptimo es que las personas puedan quedarse en su casa y conservar su independencia el máximo tiempo posible. Para eso necesitamos más recursos para que estas personas estén bien cuidadas, tengan servicios de asistencia domiciliaria o centros de día, para poder quedarse el máximo de tiempo en su casa. Ahora bien, hay momentos y casos en los que esto es imposible, entonces ahí tiene que haber una residencia.
Lo óptimo es que las personas puedan quedarse en su casa y conservar su independencia el máximo tiempo posible
—Cuando habla de cuidador, al final no es un cuidador. Son tres, cuatro…
—Claro. Hay varias etapas en la enfermedad y cada vez va a necesitar más cuidados, hasta 24 horas, lo cual significa tres cuidadores, un dineral que la gente no puede asumir. Las residencias no hay que estigmatizarlas, pero sí que hay que cambiar el modelo: el 90% de las cuidadoras profesionales piden más formación.
—Dice que falta atención psicológica, formación, cuidadores… ¿Se está dejando en la estacada al alzhéimer?
Tradicionalmente, se ha escondido la enfermedad, se ha pensado que esto era normal que le pasara a la gente mayor; y, por otro lado, vivimos en una sociedad patriarcal que ha confiado los cuidados a las mujeres en la familia. A la Administración pública le ha ido muy bien que las mujeres se hicieran cargo de estas personas durante muchísimos años. Pero esto ya no es así y, además, tenemos más casos. Por lo tanto, exigimos que se aumente la inversión en cuidados de dependencia
—Totalmente. Tradicionalmente, se ha escondido la enfermedad, se ha pensado que esto era normal que le pasara a la gente mayor; y, por otro lado, vivimos en una sociedad patriarcal que ha confiado los cuidados a las mujeres en la familia. A la Administración pública le ha ido muy bien que las mujeres se hicieran cargo de estas personas durante muchísimos años. Pero esto ya no es así y, además, tenemos más casos. Por lo tanto, exigimos que se aumente la inversión en cuidados de dependencia.
—La eutanasia se aprobó hace cuatro años en España. ¿Es compatible con la demencia?
—Sí, lo que pasa que hay que hacer el documento antes. Nosotros redactamos un documento anexo a las voluntades anticipadas que ayuda a definir [como proceder].
—Ha dicho que “luchar contra el alzhéimer es un posicionamiento político”. ¿Qué significa eso?
—Muchas veces me dicen que mi padre fue muy valiente por hacer pública su enfermedad. No, fue consecuente con lo que él hizo toda su vida, que es preocuparse por mejorar la vida de sus conciudadanos. Para él hubiera sido imposible quedarse en casa y no posicionarse y decir: esta enfermedad está aquí, cualquiera la puede padecer y yo voy a hacer lo posible con mi capacidad de influencia para que se pueda investigar y acabar antes con esta enfermedad. Es por eso que es un posicionamiento político.
—¿Cómo ha cambiado la percepción social de la enfermedad?
—Notamos que muchas personas empiezan a pedir ayuda, exigen recursos. Tenemos 100.000 socios que están pagando para que sigamos investigando y eso es romper una barrera ya muy importante. Pero queda mucho. Hay personas que todavía lo esconden. Así que se trata de bombardear con esta información para que nadie se sienta avergonzado y pueda salir a la calle a pedir ayuda y sentirse apoyado por la sociedad. Es importante la divulgación.
Hay personas que todavía lo esconden. Así que se trata de bombardear con esta información para que nadie se sienta avergonzado y pueda salir a la calle a pedir ayuda y sentirse apoyado por la sociedad. Es importante la divulgación
——La investigación en alzhéimer ha experimentado muchos cambios en los últimos años. ¿En qué punto está ahora?
—La enfermedad de Alzheimer se describió hace más de 120 años y durante todos estos años no se ha conseguido ningún tratamiento que modifique el curso de la enfermedad. Los fármacos que hay tratan la sintomatología, como un frenadol con la gripe, pero no curan ni frenan. Lo que se está haciendo ahora es trabajar en las etapas mucho más tempranas de la enfermedad e incluso en la prevención a nivel farmacológico, y por eso se han empezado a obtener resultados positivos. Estamos en un momento muy esperanzador.
—Los fármacos que han empezado a aprobar han sido controvertidos, por su coste y su eficacia limitada. ¿Dónde se posiciona en ese debate?
Para la comunidad científica y para las familias es imprescindible que se empiecen a usar estos fármacos
—Los que se han aprobado ahora no son el mejor fármaco del mundo y solo están indicados en algunas etapas y para algunos enfermos en concreto. No es la panacea. Para la comunidad científica y para las familias es imprescindible que se empiecen a usar estos fármacos, porque van a permitir que mejoremos su calidad y sepamos cuándo funcionan. Hay que empezar en algún momento.
A él lo diagnosticaron de forma temprana, joven; físicamente está estupendo y luego tiene mucha reserva cognitiva. El hecho de tener mucha formación te protege porque el cerebro es muy plástico
—Cuando Pasqual Maragall anunció su enfermedad, hace 18 años, ¿esperaba que continuara bien tanto tiempo?
No, es bastante excepcional. A él lo diagnosticaron de forma temprana, joven; físicamente está estupendo y luego tiene mucha reserva cognitiva. El hecho de tener mucha formación te protege porque el cerebro es muy plástico.
—¿Es realista pensar que se podrá prevenir el alzhéimer?
—Igual prevenir al 100% no, pero si tú vas retrasando la edad de la aparición de la enfermedad, estás ganando muchos años de calidad de vida para esta persona y para su familia. Si se consigue que los diagnósticos sean a los 88 años en vez de a los 60, pues yo ya firmo.
—¿Qué cree que pensaría ahora su padre si fuese consciente de esta nueva era en la lucha contra el alzhéimer?
—Estaría como loco. Él estaría yendo a todos los congresos y mi madre leyéndolo todo porque era muy aficionada a la ciencia… Lo pienso muchas veces. Me ayuda mucho. Estarían muy felices.
15. El tweet de @AntelmPujol: Ejercicio: el antidepresivo más infravalorado
El ejercicio físico es un antidepresivo probado:
✔️ Reduce síntomas depresivos en un 30–40%
✔️ Disminuye recaídas hasta en un 50%
✔️ Reduce ideación suicida en un 30%
✔️ Mejora salud cardiovascular y metabólica
✔️ Sin efectos adversos relevantes
16. La falta de tiempo en consulta limita el diagnóstico temprano de Alzheimer en Andalucía, según expertos
Los tiempos de espera, la escasa formación específica sobre la patología en Atención Primaria y la reducida coordinación entre niveles asistenciales son algunas de las “principales barreras” para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer en Andalucía, tal y como se recoge en dos proyectos presentados por Lilly, mapEA y Alma-Care, en los que han participado más de 140 expertos de diferentes especialidades y de todas las regiones de España, de los cuales 20 son andaluces.
Artículo en La Vanguardia.
Los tiempos de espera, la escasa formación específica sobre la patología en Atención Primaria y la reducida coordinación entre niveles asistenciales son algunas de las “principales barreras” para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer en Andalucía
Los tiempos de espera, la escasa formación específica sobre la patología en Atención Primaria y la reducida coordinación entre niveles asistenciales son algunas de las “principales barreras” para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer en Andalucía, tal y como se recoge en dos proyectos presentados por Lilly, mapEA y Alma-Care, en los que han participado más de 140 expertos de diferentes especialidades y de todas las regiones de España, de los cuales 20 son andaluces.
Como explica Lilly en una nota de prensa, estos proyectos tienen como objetivo identificar cómo afrontar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con enfermedad de Alzheimer en España a nivel sanitario, político y social, así como preparar el sistema para incorporar los últimos avances terapéuticos.
En Andalucía, la falta de tiempo en consulta y de conocimiento de los profesionales sanitarios sobre la patología es la principal barrera para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer, según el 100% de los expertos consultados. A esta situación se suman los problemas en la capacidad e infraestructura del sistema (90%).
Y, aunque la mitad de los expertos indica que existe un protocolo de derivación desde Atención Primaria hacia Neurología o Geriatría, con un moderado grado de conocimiento sobre el mismo, la facilidad de derivación entre niveles asistenciales es baja. Sobre la información dada a los pacientes en fases tempranas, un 80% considera que es insuficiente, y un 70% cree también insuficiente el soporte en la planificación de decisiones anticipada.
Según el director científico del Centro de Investigación y Clínica Memoria de la Fundación CITA-Alzheimer, el doctor Pablo Martínez Lage, “sigue existiendo desigualdad en función del código postal en el acceso de las personas a un diagnóstico a tiempo y certero. En España hay zonas en las que la coordinación entre Atención Primaria, la atención especializada y, más aún, la atención superespecializada en deterioro cognitivo, es más ágil y eficaz que en otras. Afortunadamente, los nuevos datos de mapEA constatan, en comparación con la anterior edición, que el número de unidades especializadas o de consultas monográficas en deterioro cognitivo ha crecido sensiblemente”.
“Es fundamental avanzar en el diagnóstico temprano y de precisión y mejorar la gestión del alzhéimer para ofrecer a los pacientes más años de vida autónoma e independiente. Si tomamos ahora las medidas necesarias, y desarrollamos una ruta asistencial sencilla y eficiente, podríamos ayudar a revolucionar el abordaje de la enfermedad de Alzheimer en beneficio de los pacientes y sus familias”
Desde la perspectiva de los pacientes, el director ejecutivo de Ceafa, Jesús Rodrigo, ha apuntado que las necesidades más urgentes por resolver, además de concienciar a la población sobre la observación de los factores de riesgo y su intervención activa sobre ellos, pasan por cubrir “el acceso al diagnóstico temprano, comenzando por eliminar el estigma que todavía hoy existe en el seno de la familia para reconocer determinadas situaciones anómalas como un verdadero problema, continuando por las dificultades de detección y derivación dentro del sistema sanitario que genera importantes listas de espera, así como la dilatación temporal en el acceso a consultas”.
“Es fundamental avanzar en el diagnóstico temprano y de precisión y mejorar la gestión del alzhéimer para ofrecer a los pacientes más años de vida autónoma e independiente. Si tomamos ahora las medidas necesarias, y desarrollamos una ruta asistencial sencilla y eficiente, podríamos ayudar a revolucionar el abordaje de la enfermedad de Alzheimer en beneficio de los pacientes y sus familias”, ha señalado el doctor José A. Sacristán, director médico de Lilly España y Portugal.
En este contexto, resulta clave el papel de Atención Primaria. El doctor Pablo Baz, del Grupo de Trabajo de Neurología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), recuerda que “para garantizar un diagnóstico temprano y de precisión, es necesario aumentar las capacidades de Atención Primaria. Solo así podremos ofrecer tratamientos más efectivos, mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, reducir los costes sanitarios y facilitar la planificación de la enfermedad a las familias”. POCO CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES Y OTRAS CARENCIAS
En el primero de los estudios, el Mapa de Recursos Políticos, Sociales y Sanitarios para la enfermedad de Alzheimer (MapEA), el panel de expertos concluye que existe un bajo nivel de conocimiento e implementación tanto de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud (2016) como del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019 - 2023) a nivel nacional, pese a que fueron “elaborados hace más de cinco años”, además de la escasez de planes regionales específicos.
Entre los retos a los que se enfrenta el SNS a la hora de abordar la enfermedad de Alzheimer se encuentran la necesidad de implementar mejoras en la coordinación entre niveles asistenciales, la sobrecarga asistencial como barrera para el diagnóstico temprano y de precisión, la necesidad de formación específica para los profesionales, la falta de recursos o la necesidad de adaptar al sistema para el uso eficaz de los nuevos tratamientos
Entre los retos a los que se enfrenta el SNS a la hora de abordar la enfermedad de Alzheimer se encuentran la necesidad de implementar mejoras en la coordinación entre niveles asistenciales, la sobrecarga asistencial como barrera para el diagnóstico temprano y de precisión, la necesidad de formación específica para los profesionales, la falta de recursos o la necesidad de adaptar al sistema para el uso eficaz de los nuevos tratamientos.
Tal y como explica el doctor Martínez Lage, “los resultados de mapEA señalan que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ha mejorado algo en los últimos diez años, pero queda mucho trabajo aún por acercar a la población los avances en la investigación en lo que se refiere al uso de biomarcadores y a la comunicación de un diagnóstico temprano y fiable. Es de destacar que estos avances no se han realizado ni con el plan nacional ni con la estrategia de enfermedades neurodegenerativas, sino que se ha debido fundamentalmente al interés, esfuerzo y dedicación de profesionales de Atención Primaria, Neurología, Geriatría, Psiquiatría o Enfermería, por decir algunas, así como de las propias asociaciones de familiares”.
Trasladar a la práctica clínica las innovaciones terapéuticas
Por su parte, el proyecto Alma-Care se centra en identificar los puntos críticos y los recursos necesarios para trasladar a la práctica clínica las innovaciones terapéuticas en enfermedad de Alzheimer, así como en establecer modelos de organización asistencial óptima en los servicios, hospitales, áreas y comunidades autónomas del territorio nacional.
De las más de 40 recomendaciones elaboradas por un grupo de 50 expertos de diferentes especialidades, catorce de ellas se identificaron como prioritarias.
“Estos catorce puntos”, ha recordado la doctora Sánchez-Valle, “son condición sine qua non para llevar a cabo la selección de personas candidatas a las nuevas terapias y la administración de fármacos y su monitorización. De ahí su carácter prioritario”
Según la doctora Raquel Sánchez-Valle, neuróloga en el Hospital Clínic de Barcelona y coordinadora del Grupo de estudio de conducta y demencias de la Sociedad Española de Neurología, “necesitamos diagnósticos tempranos y de precisión, y para ello, urge establecer circuitos ágiles de derivación entre niveles asistenciales y disponer de las herramientas adecuadas, incluyendo biomarcadores. Y no solo eso: necesitamos equipos clínicos expertos bien dimensionados, y que cuenten con neurólogos, enfermeras, neurorradiólogos, entre otros profesionales sanitarios; así como los recursos adecuados, como hospitales de día, resonancias magnéticas y atención continuada”.
“Estos catorce puntos”, ha recordado la doctora Sánchez-Valle, “son condición sine qua non para llevar a cabo la selección de personas candidatas a las nuevas terapias y la administración de fármacos y su monitorización. De ahí su carácter prioritario”. “En resumen, el estudio Alma-Care subraya la necesidad de un abordaje coordinado, multidisciplinar y ágil para adaptar el manejo actual de la enfermedad de Alzheimer a las nuevas terapias en nuestro SNS”, apunta.
“Debemos fomentar el cribado mediante pruebas específicas, formar a todos los profesionales de Atención Primaria en las características de las primeras fases de la enfermedad, desarrollar políticas sociosanitarias más ambiciosas y fortalecer la coordinación entre niveles asistenciales mediante la creación de canales de comunicación estandarizados y replicables en todo el territorio nacional”, ha insistido el doctor Baz.
17. Empieza una nueva era contra el alzheimer: fármacos efectivos y diagnóstico precoz auguran un futuro sin demencia
Artículo de Josep Corbella en La Vanguardia.
“Es un punto de inflexión, uno de esos momentos que se escribirán en la historia de la medicina”
Cuando dentro de unos años se escriba la historia de cómo el alzheimer dejó de ser una enfermedad grave, la década actual se verá como el punto de inflexión en que llegaron los primeros fármacos que frenan la neurodegeneración, se extendió el diagnóstico precoz y se abrió la vía hacia un futuro sin demencias causadas por el alzheimer (aunque seguiría habiendo la minoría de demencias debidas a otras causas). Esta es la visión compartida por neurólogos entrevistados por La Vanguardia con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra hoy.
“Estamos al principio de una nueva era”, declara Alberto Lleó, director de la Unidad de Memoria en el hospital de Sant Pau en Barcelona. Queda atrás el tiempo en que el alzheimer se veía como una fatalidad frente a la que nada se podía hacer y empieza una época en que se podrá prevenir y tratar. “Es un punto de inflexión, uno de esos momentos que se escribirán en la historia de la medicina”, coincide Mercè Boada, directora médica de la Fundación ACE.
Los avances que se esperan en los próximos meses y años, advierten los neurólogos, podrán frenar la progresión de la enfermedad, pero no revertirla ni curarla, por lo que no llegarán a tiempo para ayudar a personas con alzheimer avanzado
Los avances que se esperan en los próximos meses y años, advierten los neurólogos, podrán frenar la progresión de la enfermedad, pero no revertirla ni curarla, por lo que no llegarán a tiempo para ayudar a personas con alzheimer avanzado. Su gran utilidad será para personas en las que se detecte alzheimer en fases iniciales, lo que supondrá un reto para el sistema sanitario, que deberá adaptarse para diagnosticar y atender al enorme volumen de población afectada.
Los fármacos que llegan: anticuerpos contra la neurodegeneración
El primer fármaco que frena la progresión de la enfermedad, el lecanemab de las compañías Eisai y Biogen, está aprobado en la Unión Europea desde el 15 de abril. El segundo, el donanemab de Eli Lilly, ha recibido luz verde de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y se espera que la Comisión Europea lo apruebe próximamente.
Ambos son anticuerpos que actúan contra la proteína beta-amiloide, que es una de las dos proteínas principales involucradas en el alzheimer (la otra es la tau). Se administran por vía endovenosa (cada dos semanas el lecanemab y cada cuatro el donanemab), por lo que requieren ir al hospital. En ensayos clínicos han reducido las acumulaciones de beta-amiloide en el cerebro y han frenado la progresión de los síntomas en personas con alzheimer en fases iniciales, aunque “en este momento aún no sabemos qué beneficio aportarán exactamente estos fármacos”, declara Raquel Sánchez-Valle, neuróloga del hospital Clínic y jefa del grupo de investigación de alzheimer en el instituto Idibaps.
El lecanemab está disponible en Austria desde el 25 de agosto y en Alemania desde el 1 de septiembre, los dos primeros países europeos que lo han introducido. En España las compañías farmacéuticas y el ministerio de Sanidad están negociando el precio, un proceso que suele durar meses, paso previo imprescindible para su comercialización.
Dado que la seguridad de la semaglutida ya se ha establecido en estudios anteriores en personas con diabetes y obesidad, Novo Nordisk ha optado por realizar directamente ensayos clínicos de fase 3, los requeridos para demostrar eficacia en muestras amplias de pacientes. Si los resultados son positivos y concluyentes, la semaglutida se aprobaría próximamente para el tratamiento del alzheimer
Fármacos futuros: expectativas por el Ozempic y contra la inflamación
El descubrimiento fortuito de que la semaglutida (el popular Ozempic) parece reducir el riesgo de demencia en personas que toman el fármaco para la diabetes ha llevado a la compañía Novo Nordisk a realizar dos ensayos clínicos para evaluar su eficacia en personas con alzheimer en fases iniciales. Los primeros resultados de ambos ensayos, en los que participan nueve hospitales españoles, deben presentarse en diciembre en San Diego en el congreso CTAD (por las iniciales en inglés de Ensayos Clínicos de la Enfermedad de Alzheimer).
Dado que la seguridad de la semaglutida ya se ha establecido en estudios anteriores en personas con diabetes y obesidad, Novo Nordisk ha optado por realizar directamente ensayos clínicos de fase 3, los requeridos para demostrar eficacia en muestras amplias de pacientes. Si los resultados son positivos y concluyentes, la semaglutida se aprobaría próximamente para el tratamiento del alzheimer.
En comparación con el lecanemab y el donanemab -y suponiendo que su eficacia sea equivalente o superior-, la semaglutida tendría las ventajas de que puede tomarse por vía oral, probablemente será más barata, estará disponible en mayor cantidad y tendrá menos riesgo de efectos secundarios. “Pueden ser otro punto de inflexión en el tratamiento, espero que tengamos buenas noticias”, declara Mercè Boada.
En el campo de los anticuerpos contra la beta-amiloide, “el lecanemab y el donanemab son solo el principio; ya se están desarrollando más y mejores fármacos”, informa Marc Suárez-Calvet, neurólogo del Barcelona Brain Research Center y del hospital del Mar. Por ejemplo, fármacos que penetran mejor en el cerebro, por lo que se espera que sean más eficaces con dosis menores. O que se administrarán por vía subcutánea, en lugar de endovenosa, y no requerirán hospitalización.
“Vamos hacia un futuro de terapias combinadas, igual que ha ocurrido en el campo del cáncer y del VIH, en que dispondremos de diferentes dianas para atacar la enfermedad, y buscaremos la opción más adecuada para cada paciente”
También “son muy prometedoras las terapias para reducir la neuroinflamación”, que es uno de los fenómenos que más contribuye a la progresión del alzheimer, añade Suárez-Calvet. “Vamos hacia un futuro de terapias combinadas, igual que ha ocurrido en el campo del cáncer y del VIH, en que dispondremos de diferentes dianas para atacar la enfermedad, y buscaremos la opción más adecuada para cada paciente”.
Asimismo, se están explorando terapias contra la proteína tau, sin pruebas de eficacia hasta la fecha.
Diagnóstico precoz: detección con un análisis de sangre
Dado que los nuevos tratamientos frenan la progresión del alzheimer, pero no reparan los daños que ya se han producido en el cerebro, es necesario un diagnóstico precoz para iniciar la terapia antes de que se produzcan los daños.
Con este análisis, ya no será necesario extraer líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, ni hacer una tomografía del cerebro para visualizar las placas de beta-amiloide, pruebas eficaces pero costosas y complejas que no se pueden ofrecer a todas las personas con síntomas incipientes de deterioro cognitivo
Desde hace alrededor de un año, algunos hospitales ya ofrecen diagnóstico precoz con análisis de sangre en la práctica clínica (y no solo con fines de investigación como anteriormente). Concretamente, se analiza el nivel de la proteína p-tau217, que viene del cerebro y aumenta en la sangre desde las fases iniciales del alzheimer. “Es una revolución en el diagnóstico”, destaca Raquel Sánchez-Valle, del hospital Clínic, que también es coordinadora del grupo de demencias de la Sociedad Española de Neurología.
Con este análisis, ya no será necesario extraer líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, ni hacer una tomografía del cerebro para visualizar las placas de beta-amiloide, pruebas eficaces pero costosas y complejas que no se pueden ofrecer a todas las personas con síntomas incipientes de deterioro cognitivo.
Por otro lado, “la eclosión de la IA permite el diseño y análisis de tests cognitivos cortos, rápidos, sencillos y asequibles que nos ayudarán mucho en el cribado y el diagnóstico precoz”, añade Mercè Boada.
El futuro que viene: el alzheimer no causará demencia ni discapacidad
Con el análisis de la proteína p-tau 217 en la sangre, se abre la vía a identificar correctamente a todas las personas con alzheimer en fases iniciales. Con los fármacos que frenan la progresión de la enfermedad, se abre la vía a prevenir la neurodegeneración y a evitar que el alzheimer progrese hacia la demencia. “No curaremos el alzheimer pero retrasaremos tanto su evolución que evitaremos la discapacidad”, vaticina Alberto Lleó, del hospital de Sant Pau.
“Si un tratamiento retrasa significativamente la aparición de síntomas, se planteará realizar un cribado a toda la población a partir de determinada edad”, vaticina Lleó. Este cribado tendría la misma lógica que los análisis de colesterol que se hacen para la prevención cardiovascular. En los casos en que se detecten niveles excesivos, se iniciaría una terapia para evitar daños
Los neurólogos esperan que estos fármacos, que en un primer momento se administrarán solo a personas que ya tienen síntomas, se puedan ofrecer en un futuro también antes de que aparezcan los síntomas. Hay un ensayo clínico en curso en que se administra lecanemab a personas con acumulaciones de proteína amiloide en el cerebro pero todavía sin síntomas de alzheimer. Los resultados, muy esperados, se prevén para dentro de dos años.
“Si un tratamiento retrasa significativamente la aparición de síntomas, se planteará realizar un cribado a toda la población a partir de determinada edad”, vaticina Lleó. Este cribado tendría la misma lógica que los análisis de colesterol que se hacen para la prevención cardiovascular. En los casos en que se detecten niveles excesivos, se iniciaría una terapia para evitar daños.
“Aún no hemos llegado a este punto, pero tenemos que empezar a debatir qué haremos cuando sea posible”, declara Marc Suárez-Calvet, del hospital del Mar.
Retos pendientes: faltan neurólogos y equipos de resonancia
El 20% de la población tiene placas de proteína beta-amiloide en el cerebro a los 75 años y el porcentaje aumenta con la edad, informa Raquel Sánchez-Valle. Con más de 7 millones de personas mayores de 70 años en España, el sistema sanitario no tiene medios para diagnosticar y ofrecer tratamiento en el futuro inmediato a todas las personas con alzheimer en fases iniciales.
“Pienso que las terapias se extenderán como una mancha de aceite, no como un tsunami. Se empezará con pocos pacientes que cumplan criterios precisos y se ampliará a volúmenes cada vez mayores de población”, declara Alberto Lleó.
Además, los anticuerpos contra la proteína beta-amiloide conllevan un riesgo de microhemorragias o edema en el cerebro, un posible efecto secundario que obliga a monitorizar a los pacientes con resonancias magnéticas del cerebro. Los equipos de resonancia magnética de los hospitales, sin embargo, suelen estar al límite de su capacidad y no pueden incorporar a muchos nuevos pacientes en poco tiempo
Un primer cuello de botella es que el lecanemab, el primer fármaco que frena la progresión de la enfermedad, debe administrarse en hospitales y los centros sanitarios deberán habilitar espacios para hacerlo.
Además, los anticuerpos contra la proteína beta-amiloide conllevan un riesgo de microhemorragias o edema en el cerebro, un posible efecto secundario que obliga a monitorizar a los pacientes con resonancias magnéticas del cerebro. Los equipos de resonancia magnética de los hospitales, sin embargo, suelen estar al límite de su capacidad y no pueden incorporar a muchos nuevos pacientes en poco tiempo.
Pero el cuello de botella que se antoja más difícil de resolver es la falta de personal. Según coinciden en destacar los especialistas consultados por La Vanguardia, faltan neurólogos y enfermeras especialistas en alzheimer para atender al gran volumen de pacientes que habrá que tratar.
Con la creación del HUB Alzheimer Barcelona en diciembre de 2024, los profesionales de las principales instituciones que trabajan en alzheimer se han dotado de un foro para analizar las nuevas necesidades sanitarias, coordinarse entre ellos y facilitar que los avances en el diagnóstico y el tratamiento lleguen cuanto antes a los pacientes.
Prevención: qué puede hacer cada uno para reducir su riesgo
A la espera de que lleguen los tratamientos que frenarán la neurodegeneración y se extiendan los tests de diagnóstico precoz, en los últimos años se han identificado medidas de prevención que los ciudadanos pueden adoptar para reducir su riesgo individual de desarrollar alzheimer.
La Comisión Lancet sobre demencia -un grupo de expertos internacional convocado por la revista The Lancet- presentó el año pasado 14 factores de riesgo modificables que podrían evitar el 45% de todos los casos de demencia. Los más importantes son el exceso de colesterol (que se puede reducir con dieta y fármacos) y la pérdida de audición (que se puede corregir con audífonos).
“Como norma general, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro”, señala Raquel Sánchez-Valle: actividad física, dieta sana, tensión arterial controlada y niveles de colesterol adecuados, además de evitar las agresiones del tabaco y la contaminación del aire, favorecen un buen riego sanguíneo del cerebro y reducen el riesgo de alzheimer
“Como norma general, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro”, señala Raquel Sánchez-Valle: actividad física, dieta sana, tensión arterial controlada y niveles de colesterol adecuados, además de evitar las agresiones del tabaco y la contaminación del aire, favorecen un buen riego sanguíneo del cerebro y reducen el riesgo de alzheimer.
Una buena higiene del sueño emerge también como un hábito que ayuda a prevenir el alzheimer. El efecto protector se atribuye a que el cerebro activa su sistema de limpieza durante el sueño, eliminando residuos a través del llamado sistema glinfático -entre ellos, formas de la proteína beta-amiloide que, si no se eliminan, se acumulan-.
Una mejor prevención hace prever que en un futuro muchos ciudadanos llegarán a edades avanzadas con buena salud neurológica y que la incidencia del alzheimer no se disparará por el envejecimiento de la población.
“Prevención y predicción supondrán un cambio copernicano” en la medicina del alzheimer, declara Mercè Boada, que observa entusiasmada cómo décadas de investigación están fructificando por fin en avances en prevención, diagnóstico y terapias. “Llegará un punto en que el alzheimer tendrá una sintomatología banal, insignificante para nuestra funcionalidad y autonomía”, vaticina. “Será una enfermedad crónica estabilizada. Nos faltan unos años, pero es el futuro hacia el que vamos”.
18. Mas de la mitad de los usuarios de fármacos adelgazantes los abandona en menos de un año
Artículo de Enrique Alpañés en El País.
Nadie abandona un milagro. Los fármacos adelgazantes han sido calificados insistentemente como tal, sin embargo, su tasa de abandono es inexplicablemente alta
Nadie abandona un milagro. Los fármacos adelgazantes han sido calificados insistentemente como tal, sin embargo, su tasa de abandono es inexplicablemente alta. Un nuevo estudio poblacional, presentado en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes este sábado, en Viena, revela que poco más de la mitad de los adultos sin diabetes que comienzan a tomar semaglutida en Dinamarca lo interrumpió en el plazo de un año. “Es un nivel de disminución preocupante, pues estos medicamentos no están pensados para ser una solución temporal”, explicó el autor principal, el profesor Reimar W. Thomsen, del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad de Aarhus. “Para que sean eficaces, deben tomarse a largo plazo”.
El estudio fue realizado con una base de más de 77.000 adultos obesos sin diabetes. Transcurrido un año, el 52% había abandonado el tratamiento. Hubo una mayor probabilidad de interrupción entre los hombres (12% más de riesgo que las mujeres), los jóvenes (quienes están en la franja 18–30 años tienen aproximadamente un 50% más de probabilidad que los adultos de 45 a 60 años) y quienes vivían en barrios de bajos ingresos (14% más de riesgo). Los datos de este estudio son contundentes por su gran base, pero no sorprenden. Un estudio similar realizado en Canadá en 2020 llegó a la misma conclusión.
“Muchos pacientes no se lo pueden permitir económicamente, recordemos que son medicamentos caros y la obesidad está muy golpeada por los factores psicosociales, esto hace que la brecha todavía sea más importante”
“El estudio reproduce la percepción que tenemos aquí en España”, explica el endocrino del Hospital Vithas de Sevilla, Cristóbal Morales. Mucha gente abandona a pesar de estar viendo los resultados, quizá adelgazando por primera vez después de una vida entera a dieta. ¿Por qué? “La primera causa son los motivos económicos”, señala el médico. “Muchos pacientes no se lo pueden permitir económicamente, recordemos que son medicamentos caros y la obesidad está muy golpeada por los factores psicosociales, esto hace que la brecha todavía sea más importante”.
En España los agonistas del GLP-1 no están subvencionados en casos de obesidad, como sucede en otros países de nuestro entorno como Inglaterra o Suiza. Para seguir un tratamiento, el paciente debe pagar entre 170 y 400 euros al mes. Algunas personas pueden hacer un esfuerzo dos, tres, seis meses, pero después, una vez han visto resultados, abandonan. La obesidad es ya una enfermedad clasista, afecta el doble a los niños de familias con rentas más bajas que al resto. Pero gracias a estos medicamentos, tan eficaces como caros, la diferencia puede ser aún mayor.
Otra posible causa de abandono son los efectos secundarios. Este medicamento genera una sensación constante de saciedad y vivir empachado en un mundo obesogénico no es fácil
Otra posible causa de abandono son los efectos secundarios. Este medicamento genera una sensación constante de saciedad y vivir empachado en un mundo obesogénico no es fácil. En nuestro día a día, muchos planes sociales orbitan en torno a la mesa o la barra del bar. Ozempic quita las ganas de comer, en muchos casos también las de beber. Y esto obliga a muchos pacientes a renunciar a planes sociales, algo que se puede hacer puntualmente, pero que cuesta más mantener de forma constante.
Por último, estos medicamentos son efectivos, pero tienen efectos secundarios. En muchos casos pueden dar náuseas y molestias intestinales. Esto sucede especialmente al principio del tratamiento, o cuando el paciente se pone en manos no expertas, denuncia Morales.“Hay gente que igual se pincha más dosis de la que debería”, explica. También médicos que lo recetan y luego no hacen un seguimiento constante del paciente. La popularidad de estos fármacos ha hecho que muchas clínicas privadas los receten, que familiares y amigos médicos los consigan bajo mano. Ahora no hay tanta escasez como hace unos años, así que su uso se ha popularizado. También su abuso. “Son fármacos muy potentes que van directamente hacia el control biológico y se tienen que mantener a largo plazo”, señala Morales. “Un uso de un mes, dos meses, para una operación biquini no es aconsejable. Esto no es bótox”.
“Son fármacos muy potentes que van directamente hacia el control biológico y se tienen que mantener a largo plazo”, señala Morales. “Un uso de un mes, dos meses, para una operación biquini no es aconsejable. Esto no es bótox”
Los agonistas del receptor GLP-1 han demostrado propiciar una pérdida de alrededor del 15% del peso del paciente. Hay compuestos aún no aprobados que superan esas tasas, con pérdidas del 24%. Imitan los efectos del péptido GLP-1, el que le dice a nuestro cerebro que hemos comido, que estamos llenos. El GLP-1 natural se segrega en nuestro intestino y dura unos minutos, pero sus análogos pueden prolongar esta señal hasta siete días, dando una sensación de saciedad constante. Por eso estos medicamentos son tan eficaces. Pero por eso, también, cuando se dejan de tomar, dejan de tener efecto. Ya no hay una hormona que le diga a tu cerebro que estás lleno. Vuelves a tener hambre. Y engordas.
Las consecuencias de usar fármacos adelgazantes de manera puntual son bien conocidas. “Cuando te pones con este tratamiento, normalmente pierdes grasa y músculo. Pero cuando lo dejas y tienes el efecto rebote solo ganas grasa, así que parece que estés en el mismo peso, pero en realidad tu composición corporal está mucho peor”, explica Morales. El experto señala que la obesidad es una enfermedad crónica y que su tratamiento debería serlo también.
Sin embargo, se empiezan a ver pequeños resquicios. Alternativas para ese 50% de pacientes que por los motivos que sean decide dejar el tratamiento. Unos investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) comprobaron que, un año después de dejar el tratamiento, había un porcentaje de pacientes que habían mantenido un peso saludable. En todos ellos encontraron un mismo patrón: habían empezado a hacer ejercicio.
“Pero vemos en la vida real a muchos pacientes que con el tiempo van abandonando la medicación, pero consiguen mantener un peso saludable con ejercicio y hábitos saludables. Otros pacientes utilizan microdosis, y otros, dosis intermitentes”
“Lo que más hemos estudiado son tratamientos a largo plazo”, explica Morales. “Pero vemos en la vida real a muchos pacientes que con el tiempo van abandonando la medicación, pero consiguen mantener un peso saludable con ejercicio y hábitos saludables. Otros pacientes utilizan microdosis, y otros, dosis intermitentes”, reconoce. De momento esto es una simple anécdota, sin demostración científica. Hay ensayos que están estudiando si esto funciona a nivel global y en qué porcentaje, pero aún no se han publicado. Mientras tanto, los expertos recuerdan que la obesidad es una enfermedad crónica. Y que su tratamiento también debería serlo.
19. El ruido de los coches es el elemento que más afecta a la salud de los menores, por encima de la contaminación atmosférica
La vuelta al colegio resucita el debate sobre la contaminación en los entornos escolares: dos expertos explican que la nueva directiva europea otorga herramientas a la ciudadanía para adoptar un papel más activo y reclamar a la administración
Artículo de Daniel Sánchez Caballero en elDiario.es.
Con la vuelta al colegio vuelve también la preocupación entre las familias por la contaminación atmosférica alrededor de las escuelas, pero realmente el ruido que provocan los vehículos de las familias que llevan a sus hijos en coche tiene más impacto en la salud de los pequeños
Es el ruido. Con la vuelta al colegio vuelve también la preocupación entre las familias por la contaminación atmosférica alrededor de las escuelas, pero realmente el ruido que provocan los vehículos de las familias que llevan a sus hijos en coche tiene más impacto en la salud de los pequeños, según han recordado Julio Díaz, profesor de Investigación del Instituto de Salud Carlos III y Cristina Linares, Investigadora Científica del Instituto de Salud Carlos III, en un briefing sobre los efectos que tiene la contaminación en la salud de los menores, organizado por el Science Media Centre (SMC) español.
La contaminación atmosférica, sobre todo el NO2 y las PM (partículas en suspensión) tienen una afectación importante en niños”, ha explicado Díaz, pero “en un estudio hecho para Madrid –es quizá la única ciudad del mundo que mide esta variable que es el ruido del tráfico desde hace años– se observa que a los menores de 14 años les afecta el NO2, pero el ruido, lo que más”, argumenta el físico citando un estudio específico que toma como indicador los ingresos hospitalarios.
“El ruido produce mortalidad, mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes... Se relaciona con partos prematuros, bajo peso al nacer, influye en el desarrollo cognitivo, en ansiedad, en depresión, en suicidios”
Y no es un elemento inocuo, ha añadido el experto. “El ruido produce mortalidad, mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes... Se relaciona con partos prematuros, bajo peso al nacer, influye en el desarrollo cognitivo, en ansiedad, en depresión, en suicidios”. “Si queremos bajar el impacto de las variables ambientales en la salud de los niños hay que fijarse en estos dos elementos, que curiosamente tienen el mismo origen, el tráfico rodado”, ha rematado.
Los expertos, coordinadores científicos del Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) y codirectores de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), han insistido en que hay estudios que identifican picos de contaminación en las horas de salida y entrada en los colegios, coincidiendo con esa tendencia de las familias de llevar a sus hijos en coche a la escuela.
Linares opina que debería haber una legislación específica para los entornos escolares, una reivindicación que ondean las familias que participan en la llamada Revuelta Escolar, un movimiento ciudadano que aboga por pacificar los colegios limitando el tráfico rodado a su alrededor y que lleva años protestando, especialmente en Barcelona y Madrid. “Soy muy partidaria de establecer zonas bajas de emisión alrededor de los colegios, de las escuelas infantiles o de las residencias de ancianos dentro de la ciudad”, ha valorado. Díaz ha añadido que, en el caso del ruido, a solo 50 metros se reduce a la mitad.
Los problemas que genera la contaminación atmosférica a nivel local (que no hay que confundir con los efectos del cambio climático, aunque estos exacerben todo lo demás) son más conocidos y también afectan a los menores. En algunos casos, les afectan especialmente por serlo
Los problemas que genera la contaminación atmosférica a nivel local (que no hay que confundir con los efectos del cambio climático, aunque estos exacerben todo lo demás) son más conocidos y también afectan a los menores. En algunos casos, les afectan especialmente por serlo. Por si hacía falta, Linares ha recordado que los pequeños son más vulnerables a todo tipo de contaminación por cuestiones naturales (están en desarrollo y sus vías de detoxificación no son completamente maduras, tampoco tienen el sistema inmunológico desarrollado del todo), pero también porque hacen más vida al aire libre (están más expuestos a la contaminación y el ruido) o incluso por su altura (al ser más bajos están más en contacto con los contaminantes más pesados del aire, que se acumulan en zonas más bajas).
Un papel activo de la ciudadanía
La preventivista ha recordado que en 2021 la Organización Mundial de la Salud (MOS) publicó sus nuevas directrices, en las que “ha dado un golpe encima de la mesa en pos de la protección de la calidad del aire” y ha bajado “drásticamente” los valores a los cuales se considera segura la exposición al riesgo ambiental. Unas directrices que aún deben incorporarse a las directivas europeas y de ahí a las nacionales y autonómicas y locales, pero que también permitirán a la ciudadanía ejercer un papel más activo en la denuncia. “Las familias pueden informarse, organizarse y reclamar por ley aire limpio para sus hijos”, sostiene esta experta. “Tenemos que pedir a los políticos que limiten el tráfico cerca de los colegios”.
La directiva dice: “Cuando se hayan producido daños a la salud humana como consecuencia de una infracción de las normas nacionales de transposición del artículo 19 y el artículo 20 de la presente Directiva y dicha infracción se haya cometido con intencionalidad o por negligencia, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas por tales infracciones tengan derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de la autoridad competente pertinente”
Porque esta directiva, ha explicado, otorga herramientas. “Hasta ahora, se podían establecer demandas frente a una mala calidad del aire, pero no estaban amparadas por el incumplimiento de unos niveles límite que hay en la legislación”, ha explicado Linares. Pero a futuro, aunque habrá que ver cómo se traspone la directiva europea a la legislación española, habrá un respaldo.
La directiva dice: “Cuando se hayan producido daños a la salud humana como consecuencia de una infracción de las normas nacionales de transposición del artículo 19 y el artículo 20 de la presente Directiva y dicha infracción se haya cometido con intencionalidad o por negligencia, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas por tales infracciones tengan derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de la autoridad competente pertinente”.
Blanco y en botella, dice la experta. “Hay que denunciar y reclamar”, insta. “Al final es la única forma que tenemos. También, por supuesto, estar informados. Y luego organizarse para hacer uso de este derecho que se otorga al ciudadano”, anima.
20. 200.000 españoles no reciben los cuidados paliativos que necesitan: "Les aboca a un sufrimiento evitable"
España sigue en el puesto 25 de los 53 países analizados en el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa, justo en la media del continente, pero aún lejos de los estados como Austria, Suiza o Suecia
Artículo de Nieves Salinas en El Periódico.
Los recursos en cuidados paliativos ha mejorado en España. Pero siguen siendo insuficientes: se estima que 200.000 personas continúan sin recibir la atención que necesitan lo que les aboca a "un sufrimiento evitable"
Los recursos en cuidados paliativos ha mejorado en España. Pero siguen siendo insuficientes: se estima que 200.000 personas continúan sin recibir la atención que necesitan lo que les aboca a "un sufrimiento evitable". Así lo ha dicho este viernes la doctora Elia Martínez Moreno, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) con motivo de las XV Jornadas Internacionales que la sociedad científica ha organizado en Zaragoza, junto a las VII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos (CUSIRAR), y que se celebrarán hasta mañana viernes.
La situación que atraviesan los cuidados paliativos "no nos dan un aprobado a día de hoy" ha asegurado. Aludió, por ejemplo, a los últimos datos del ATLANTES Global Observatory of Palliative Care que indican que menos de la mitad de las facultades de Medicina que existen en España imparten una asignatura obligatoria sobre esta especialidad.
Los recursos
Si se habla de recursos, aunque los datos que arroja el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa 2025 ofrecen motivos para la esperanza, todavía ponen sobre la mesa importantes desafíos. Según este informe, en los últimos años se ha incrementado el número de equipos especializados en nuestro país, con un total de 450, lo que supone 0,96 servicios por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,6 registrados en el análisis anterior, realizado en 2019. Pero, matizó, sigue habiendo una "manifiesta" escasez de recursos.
España continúa en el puesto 25 de los 53 países analizados en este estudio, justo en la media del continente, pero aún lejos de los Estados con mayores recursos, como Austria, Suiza o Suecia. Además, el estudio subraya la creciente heterogeneidad de los servicios específicos de atención paliativa en el sistema sanitario español
España continúa en el puesto 25 de los 53 países analizados en este estudio, justo en la media del continente, pero aún lejos de los Estados con mayores recursos, como Austria, Suiza o Suecia. Además, el estudio subraya la creciente heterogeneidad de los servicios específicos de atención paliativa en el sistema sanitario español.
Desigualdad en la atención
Además de la necesidad de potenciar e incrementar los recursos disponibles, la representante de SECPAL ha recordado que el pleno desarrollo de los paliativos en nuestro país requiere dar respuesta a otros retos: asegurar que los futuros profesionales de la salud adquieran formación y competencias; reconocer y acreditar oficialmente a los profesionales que ya trabajan en este ámbito e impulsar la aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos que asegure la igualdad en el acceso a este derecho fundamental. Una ley, dijo, que tanto tiempo se lleva reclamando y no ha sido posible conseguir "y ayudaría a homogeneizar la atención en España, actualmente muy diferente en cada comunidad".
"Queremos que la mirada paliativa llegue a la sociedad", ha reclamado el doctor Santiago Trueba Insa, presidente del Comité Organizador de las jornadas y presidente de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, sobre el objetivo del encuentro. Si se habla de inequidad, ha puesto el ejemplo de su comunidad, donde "no disponemos de consultas externas de paliativos ni de unidades o profesionales paliativistas dentro de los hospitales generales". "En paliativos el código postal va a determinar cómo vas a fallecer", se ha dicho en la rueda de prensa.
El reto de la cronicidad
"Es complejo navegar en el sistema de salud si tienes una enfermedad crónica; si tienes varias enfermedades crónicas, la complejidad aumenta exponencialmente. Nuestro sistema de salud actual no está preparado para asumir este reto"
"Es complejo navegar en el sistema de salud si tienes una enfermedad crónica; si tienes varias enfermedades crónicas, la complejidad aumenta exponencialmente. Nuestro sistema de salud actual no está preparado para asumir este reto", ha señalado por su parte Rafael Bengoa, reconocido experto en salud pública y gestión sanitaria, durante la presentación de las jornadas, que reúnen a cerca de 700 profesionales en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
Según Bengoa, reconocido por su amplia trayectoria en la OMS y en la reforma de modelos sanitarios, la razón de esta limitación para hacer frente a las implicaciones de la cronicidad es que el sistema de salud, tanto público como privado, "está organizado para atender a través de especialidades individuales, en general fragmentadas entre sí; eso puede ser satisfactorio para un problema de salud agudo y puntual, pero no lo es para atender la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en nuestra sociedad".
“Seguimos más obsesionados con la longevidadque con la vitalidad. Tenemos que modificar esa lógica; el modelo organizativo asistencial debe cambiar para ofrecer calidad también en la respuesta a lo crónico, no solo a los procesos agudos",
“Seguimos más obsesionados con la longevidadque con la vitalidad. Tenemos que modificar esa lógica; el modelo organizativo asistencial debe cambiar para ofrecer calidad también en la respuesta a lo crónico, no solo a los procesos agudos", ha asegurado.
Investigación
Marisa de la Rica, presidenta del Comité Científico, ha subrayado que, en España, tanto la práctica clínica como la investigación en cuidados paliativos "han alcanzado un nivel sobresaliente, gracias a equipos altamente comprometidos en todo el territorio". Sin embargo, añade, "este potencial aún no se corresponde con una apuesta decidida de las instituciones ni con un reconocimiento académico y profesional acorde".
El programa de las XV Jornadas Internacionales de SECPAL y VII Jornadas de CUSIRAR incorpora enfoques especialmente innovadores y necesarios, como la musicoterapia, la exploración de nuevas credenciales formativas, el papel del periodismo como disciplina clave en la comunicación vinculada a la atención paliativa o la integración de los cuidados paliativos en la asistencia de las personas que participan en ensayos clínicos, entre otros.