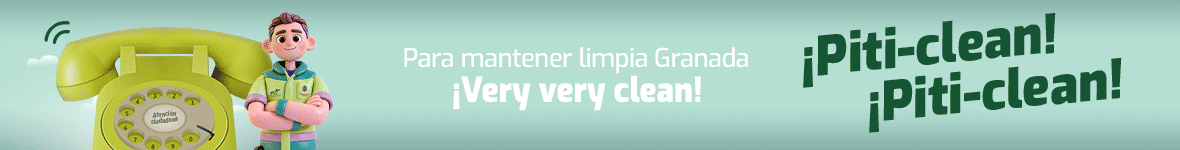Trump, Montesquieu y la última línea de defensa de la democracia

'En un gobierno bien constituido las leyes se ordenan según el bien público y no según las ambiciones de unos pocos'. Nicolás Maquiavelo
La democracia es frágil, con estas palabras culminaba visiblemente emocionado su improvisado discurso el presidente electo de los EEUU, Joseph Biden, mientras pedía al presidente Trump que defendiera la constitución que había jurado cumplir. Trump, cada día más desquiciado, arrastrando a fanáticos y políticos del partido republicano a una esquizofrénica espiral tiránica. Lo vivido en la ceremonia del 6 de enero, puramente formal, donde el Congreso y el Vicepresidente certificaban los votos del Colegio Electoral que ha elegido a Biden como presidente de los EEUU, es inaudito en una democracia tan asentada, pero los barbaros que tratan de destruir ésta y otras democracias, como la nuestra, ya están aquí. Lo ocurrido en los EEUU es una situación con pocos precedentes en su historia. El aún presidente Trump en un mitin pocas horas antes había animado a sus seguidores a las marchas hacía el Capitolio de Washington, que culminarían con su asalto ante la vergüenza de millones de estadounidenses, de izquierda, liberales, de centro o conservadores. Su única reacción al asalto fue un video donde repetía sus falacias acerca del robo de las elecciones, diciendo a los asaltantes lo especiales que eran, y que tenían razón, pero que de momento abandonaran. En lugar de tratarles como lo que son, criminales que asaltan una institución democrática, parecía mostrarse orgulloso de ellos.
Las culpas están repartidas para que un personaje como éste haya alcanzado el culmen del poder político. Trump es el colofón, pero hay muchos culpables. Cómo sino sería posible que una democracia que tan bien ha funcionado en sus engranajes, al menos formalmente, durante más de dos siglos, se vea asediada por tentaciones tiránicas que están a punto de descoser sus instituciones
Las culpas están repartidas para que un personaje como éste haya alcanzado el culmen del poder político. Trump es el colofón, pero hay muchos culpables. Cómo sino sería posible que una democracia que tan bien ha funcionado en sus engranajes, al menos formalmente, durante más de dos siglos, se vea asediada por tentaciones tiránicas que están a punto de descoser sus instituciones. Esto es posible, no por un personaje como Trump, que debería haber sido algo anecdótico, sino por todos aquellos que a su abrigo han optado por primar la ambición personal a los principios democráticos. Por un partido, que en tiempos fue el de Lincoln, defensor de los derechos humanos, que ha sacrificado su alma por el mero poder, sin importar el coste. Medios de comunicación, tradicionales y nuevos, grandes corporaciones tecnológicas pasivas, que han primado la posverdad con tal de conseguir audiencia, dinero y poder.
Uno de los dilemas en política más complicados es discernir hasta qué punto el factor humano altera, para bien o para mal, el funcionamiento de los sistemas políticos de los que nos dotamos para convivir
Uno de los dilemas en política más complicados es discernir hasta qué punto el factor humano altera, para bien o para mal, el funcionamiento de los sistemas políticos de los que nos dotamos para convivir. De ahí, que una de las principales preocupaciones de aquellos pensadores que diseñaron los sistemas democráticos en los que basamos nuestros sistemas políticos, fuera diseñar contrapesos e instituciones que garantizaran, más allá de las vicisitudes de la gestión concreta, que estos sistemas sobrevivieran como pilares de la democracia. El establecimiento de constituciones con amplio respaldo democrático no es sino la plasmación concreta de estos anhelos. Así como los mecanismos diseñados para protegerlas de esas turbulencias, de esas tentaciones tiránicas, y tratar de evitar que se quebraran las instituciones democráticas. La historia ha demostrado lo frágil que la democracia se vuelve ante crisis inesperadas. La pandemia de gripe que devoró el mundo de 1918 a 1920 dio paso a las décadas en las que, poco a poco, fueron creciendo los populismos que resultarían en el auge del fascismo y del nazismo, devorando desde dentro la credibilidad de esos sistemas democráticos, de esas constituciones, que eran los pilares de una sociedad libre, y que terminaron por derrumbarse. Si algo hemos aprendido, a través de la sangre derramada en la historia del siglo XX, es que la superioridad moral de los valores democráticos, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia, se convierten en polvo cuando el hambre entra por la puerta y la dignidad, junto a la libertad, sale por la ventana. Cuando el discurso del odio, de la intolerancia, del fanatismo dirigido por profesionales del odio canaliza la indignación de los que legítimamente sufren, todo se pierde.
Pero lo que debe hacer sólido un sistema democrático es precisamente su resistencia a las tempestades de turno, que debido a ese escalón débil del factor humano, pueda debilitarlo hasta quebrar sus costuras
Las alertas están ahí, y en nuestra mano se encuentra volver a repensar qué fragiliza nuestras democracias y qué las fortalece. Un sistema es tan bueno como aquellos que lo dirigen, o tan malo como aquellos que lo corrompen. Al menos eso se suele decir, pero lo que debe hacer sólido un sistema democrático es precisamente su resistencia a las tempestades de turno, que debido a ese escalón débil del factor humano, pueda debilitarlo hasta quebrar sus costuras. Todo sistema político democrático necesita someterse a test de estrés, y pocos test más exigentes que esta pandemia y el auge de la extrema derecha, para revisarlos y actualizarlos, ver qué funciona, y qué necesita cambiarse. Y hasta el momento no podríamos decir que estamos aprobando, más bien que nos encontramos cayendo por un precipicio apenas manteniéndonos en pie, haciendo equilibrios a ver si terminamos de derrumbarnos o no. Aún no hemos llegado al final del abismo, está por ver.
Buenos y malos políticos, independientemente de su ideología, los hubo, los hay y los habrá. Diferentes sistemas políticos democráticos pueden ser igualmente aptos. La democracia británica, la estadounidense, u otras, difieren en algunos aspectos de la nuestra, pero cada una tiene sus ventajas, y sus inconvenientes. Uno de los pilares que sustenta el vigor y la relevancia de un sistema democrático, su capacidad de resistir y adaptarse a las virulencias políticas de turno, es su capacidad de instaurar suficientes contrapesos; para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder controle al poder, decía Montesquieu, tan nombrado por algunos políticos, como poco comprendido por estos mismos políticos que lo utilizan sin ton ni son.
Algo de lo que deberíamos tomar nota para frenar las tentaciones intolerantes que someten a estrés nuestro sistema democrático. Si no somos capaces de frenar esas tentaciones autoritarias, al minusvalorarlas o utilizarlas para ganar poder, aumentará su extensión social.
Siempre crítico, con la iglesia y su papel retrogrado, con las costumbres que encanallaban la vitalidad de la sociedad francesa prerrevolucionaria, desgranaremos algunas de sus principales aportaciones, comenzando por la importancia que atribuye a los factores geográficos, culturales, históricos, en la elaboración de los sistemas políticos de cada territorio. Viene a decirnos que nos gobernamos tal y como somos. Una sociedad con tendencias intolerantes tiende a someterse a sistemas políticos intolerantes. Esa sería la conclusión, si estiramos el hilo de su argumentación sobre la importancia del contexto social, a la hora de elegir cómo gobernar nuestras sociedades. Algo de lo que deberíamos tomar nota para frenar las tentaciones intolerantes que someten a estrés nuestro sistema democrático. Si no somos capaces de frenar esas tentaciones autoritarias, al minusvalorarlas o utilizarlas para ganar poder, aumentará su extensión social. Nuestra democracia lo terminará por pagar caro. Montesquieu admiraba la legislación inglesa que establecía una clara independencia de los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo. Su admiración por el sistema británico procedía, más que de una experiencia directa, de la lectura de la obra del filósofo inglés John Locke en su defensa de la segunda revolución inglesa. Su talante moderado permitió que amplias capas de la burguesía francesa se concienciaran de la necesidad de reformar el absolutismo monárquico. Sus escritos prepararon el ambiente para que otros autores, más radicalmente democráticos, promovieran la revolución de 1789 que derrocaría un sistema tiránico y absolutista. Montesquieu, su pensamiento, se centra más en los aspectos formales, como la diferencia de poderes que se equilibren y vigilen entre sí, que es esencial, como hemos visto en los recientes acontecimientos en los EEUU. Quién vigila a los vigilantes, como Alan Moore diría, pero sin una sustancia democrática, sin mecanismos correctores en el sistema de las desigualdades, que trascienda lo meramente formal, esa independencia de poderes no garantiza la supervivencia de un sistema democrático, como bien le señalarían sus críticos. EEUU ha resistido, sus instituciones, el asalto, gracias a esa independencia judicial y de los Estados Federales, sometida a un brutal acoso por Trump, pero los problemas sociales y políticos que han llevado a esta situación siguen ahí. Voltaire se acercaría al pensamiento político de su compatriota en la necesaria separación de poderes, y en la absoluta laicización de las administraciones y poderes del estado, pero se separa del liberalismo ingles que auspiciaba Montesquieu, preocupado porque sin reformas estructurales que garantizaran la igualdad, sustanciales, la democracia formal no fuera suficiente.
Si la justicia no funciona igual para todo el mundo, independientemente de su procedencia social, cargo político, o de representación, el sistema de justicia termina por pudrirse
Montesquieu tiene mucho de moralista, incluso más podríamos decir que de filósofo político, de ahí las inconsistencias entre su relativismo sociológico, el contexto que determina los sistemas políticos, y su necesidad de una normatividad natural que juzgue si una justicia particular es más o menos justa. Una de sus frases de más calado ético muestra su preocupación por la calidad de cada justicia particular: la injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. A la que añade otra demoledora sentencia: la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Si la justicia no funciona igual para todo el mundo, independientemente de su procedencia social, cargo político, o de representación, el sistema de justicia termina por pudrirse. Su faceta como moralista muestra una aguda comprensión de la naturaleza humana, que tanto determina el funcionamiento de los sistemas políticos, y la necesidad de esos mecanismos formales (separación de poderes): Si solo se tratara de ser felices no sería difícil: lo malo es que queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad. Una aguda reflexión que señala la vana envidia que corrompe con facilidad nuestra convivencia.
EEUU ha resistido el primer asalto a su democracia, gracias a que la separación de poderes, un sistema judicial comprometido con los valores de su constitución por encima de quienes les nombren o de su propia ideología, pero su convivencia se ha resquebrajado, porque algo está fallando, al igual que pudiera sucedernos en nuestro país
Su talante moderado igualmente nos advierte de todos esos discursos que aluden a la épica para justificar sus acciones; la mayor parte de los hombres son más capaces de grandes acciones que de buenas acciones. Lo épico no es sinónimo de bueno, sino que en la mayoría de las ocasiones, tal y como vemos en el uso de que ello hace el populismo, son palabras tan grandilocuentes como vacías, y peligrosas. Una de sus más conocidas sentencias podría ser perfectamente aplicable a las tensiones que se están produciendo tanto en los EEUU como aquí: los intereses particulares hacen olvidar fácilmente los públicos.
EEUU ha resistido el primer asalto a su democracia, gracias a que la separación de poderes, un sistema judicial comprometido con los valores de su constitución por encima de quienes les nombren o de su propia ideología, pero su convivencia se ha resquebrajado, porque algo está fallando, al igual que pudiera sucedernos en nuestro país. Ojala pudiéramos decir que nuestros poderes públicos e instituciones resistirían con fortaleza un asalto similar por partes de estos neofascismos, populismos de extrema derecha, o como queramos llamarlos, dudas hay. Lo que está claro es que más allá de la salud de las instituciones, y la necesaria independencia y separación de poderes que vele por nuestra democracia y nuestros valores, somos la ciudadanía la última línea de defensa. Aceptar la democracia nos guste o no los resultados que de ella emanen, respetar la pluralidad y las leyes que nos hemos dado para convivir, aceptar la tolerancia como mejor receta frente al fanatismo y la intolerancia, y por último, decir no con claridad a toda aquella política, políticos, o partidos que primen la mera ambición por el poder por encima de los principios democráticos que compartimos. O como decía Maquiavelo, velar porque lo que prime en cualquier poder, sus leyes y su funcionamiento, sea el bien público y no las ambiciones de unos pocos.