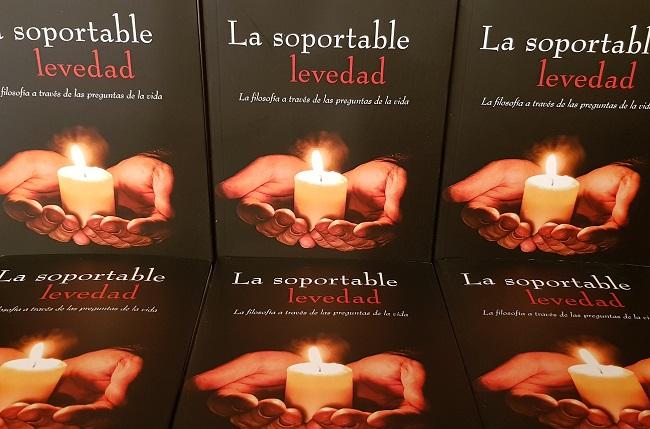El mercantilismo y los peligros para la salud

Todos somos consumidores, todos somos clientes, y por tanto todos somos parte de esa rueda consumista que define el mercantilismo, que devora productos a la misma velocidad con la que los desecha, para dar lugar a nuevos productos que sigan haciendo girar la rueda del consumo. Dos conceptos íntimamente relacionados de los tiempos actuales; la moda y el consumismo, criticados por el pensador polaco Zygmunt Bauman, nos ayudaran a entender los riesgos que hemos de afrontar como sociedad ante este panorama. Más aún en el ámbito de la salud. Un marcador, como les gusta decir a los sacerdotes del mercado, que define el bienestar de nuestra comunidad, más que esos otros marcadores bursátiles que miden el bienestar de las grandes corporaciones, a las que los gobiernos parecen rendir tanta pleitesía. Cuidar la salud, salvaguardarla de la rueda consumista debería ser una de las principales preocupaciones de cualquier acción pública, desde lo global a lo local. La alternativa es dejarla en manos del mercado y convertirla en un producto más de usar y tirar. Allí donde los beneficios mandan, el ámbito de la llamada iniciativa privada, del negocio, digámoslo claramente, tiene una sola prioridad, ganar dinero, todo lo demás, incluida la preocupación por la salud, son medios destinados a ese fin. Los ricos, o aquellos que se creen ricos, pueden permitirse jugar esa partida del mercado, porque juegan con los dados cargados, los que no lo son, ni se lo creen, tienen todo que perder, nada que ganar.
Veamos como el vértigo al que nos arrastra la moda en tiempos líquidos, unido a la inmisericordia del mercado, pone en grave peligro el principal indicador de felicidad y bienestar de una sociedad, su salud
Veamos como el vértigo al que nos arrastra la moda en tiempos líquidos, unido a la inmisericordia del mercado, pone en grave peligro el principal indicador de felicidad y bienestar de una sociedad, su salud.
La moda siempre ha existido, probablemente desde los inicios de nuestra vida en común, es parte del componente social de nuestra biología, tendemos por un lado a encajar en un determinado grupo social, y equipararnos estéticamente, en gustos y apariencias. Tratamos ante todo de encajar. Sea a favor de corrientes más mayoritarias, sea reafirmando ser parte de un pequeño grupo con identidad propia a contracorriente de esas modas mayoritarias. Nada nuevo bajo el sol. El problema en los tiempos que nos ha tocado vivir, es que la necesidad de movimiento perpetuo de la moda se ha acelerado considerablemente, y esa búsqueda identitaria, ese formar parte de algo, se ha vuelto más inestable que nunca, con la contraindicación de que la moda actual, en palabras de Bauman: logra reproducir en volúmenes constantemente crecientes las mismas divisiones, inequidades, discriminaciones y privaciones que pretende mitigar, allanar o eliminar. La moda se define por una tensión, por un lado de uniformidad con un grupo, por otro, de remarcar la individualidad ante otros grupos. Esa dualidad de difícil equilibrio entre seguridad y libertad es la misma que llevamos milenios tratando de resolver en la teoría y práctica política, con decepcionantes resultados, pues o nos arropamos hasta arriba dejando al albur nuestros pies, o los tapamos calentándolos, dejando descubiertas otras partes sensibles.
Las farmacias, o mejor dicho, los productos farmacéuticos, han entrado de lleno a formar parte del mercado, sometidos a las mismas reglas de negocio que otros productos, como los móviles o la ropa de Zara. Nadie se atreve a entrar de lleno a regular la especulación que se produce en el negocio farmacéutico, con tantos miles de millones de euros de beneficio, y con tantos lobbies presionando para que se regule lo mínimo. ¿Quién podría creerse que un medicamente se convirtiera en un producto de moda hace tan solo unos años?
El problema emerge cuando esta tensión interna que forma parte de nuestro ser, está más desconcertada que nunca con la aceleración sufrida, que vuelve líquida cualquier pretensión de durabilidad. Lo que ayer estuvo de moda se ve con mirada arqueológica, lo que hoy lo está se disuelve entre nuestros dedos, y lo que estará mañana de moda, ya nos tienta a romper los lazos con los que nos definimos hoy. Nada bueno puede salir de esa tendencia corrompida por el mercantilismo que ha colonizado aspectos esenciales de nuestra convivencia en común. Confundimos la necesidad de consumir, con el consumismo, la banalidad por consumir. Y lo más grave es que esto sucede en ámbitos que antes parecían estar salvaguardados de la necedad, o al menos protegidos, como la salud. Las farmacias, o mejor dicho, los productos farmacéuticos, han entrado de lleno a formar parte del mercado, sometidos a las mismas reglas de negocio que otros productos, como los móviles o la ropa de Zara. Nadie se atreve a entrar de lleno a regular la especulación que se produce en el negocio farmacéutico, con tantos miles de millones de euros de beneficio, y con tantos lobbies presionando para que se regule lo mínimo. ¿Quién podría creerse que un medicamente se convirtiera en un producto de moda hace tan solo unos años?
¿Quién paga las pruebas para evitar que se propague? ¿Quién va a pagar por todos los caros cuidados médicos o la vacuna cuando finalmente exista? Parece que todo ese negocio privado de la salud se lava las manos con este problema
El mercado, con EEUU como máximo ejemplo, trata de convertir la salud en un negocio más, que mueve muchísimo dinero, las aseguradoras hacen su agosto hasta que llegan crisis como la actual, y todo se viene abajo, pues solo los países como España, que han apostado por una salud universal y pública están preparados para estos retos. En EEUU existe un pánico a la extensión del coronavirus, porque, ¿quién paga las pruebas para evitar que se propague? ¿Quién va a pagar por todos los caros cuidados médicos o la vacuna cuando finalmente exista? Parece que todo ese negocio privado de la salud se lava las manos con este problema.
Bauman denuncia que el consumismo corrompe todo lo esencial: es la transformación del ser humano en consumidores, ante todo, y la degradación de todos los demás aspectos a un rango secundario, accesorio e inferior. Estamos viendo como la pandemia del coronavirus hace tambalear la economía porque el miedo nos paraliza, y por tanto paraliza ese consumismo que es la parte esencial de la rueda financiera que mueve el mundo, no ya económico, sino social y político. La normalidad pasa por consumir al ritmo habitual, si algo paraliza esta rueda en la que estamos inmersos, todo parece fragilizarse. Ser precavido es inteligente, tener miedo es estúpido. Obviando nuestra tara genética que hace que entremos en pánico con tal facilidad, el hecho es que si el consumismo se resiente, si el consumidor convulso en el que nos hemos convertido no cumple su papel, todo se viene al traste.
Se calcula que perdemos, debido a la contaminación, una media de 3 años de vida, sin contar, dado que estamos hablando de costes económicos, lo que representa para la economía los cuidados sanitarios, y el dinero empleados en fármacos, que engordan adecuadamente a las grandes corporaciones farmacéuticas. Dados los desorbitados gastos en medicamentos para problemas y enfermedades respiratorias, causados por nuestra acción contaminando el aire
Veamos un ejemplo, a ver si nos damos cuenta de nuestra estupidez endémica, ya sea por entrar en pánico por algo que debe preocuparnos, pero no paralizarnos, ni convertirnos en cromañones descerebrados, ya sea por pasar olímpicamente de otros temas que deberían preocuparnos con mucha más seriedad, y al que destinar más recursos: la contaminación del aire. Si la pandemia del coronavirus hace que el pilar económico se tambalee, el ridículo es aún mayor si observamos la nula preocupación por otra pandemia que lleva muchos más años con nosotros, y cuya solución va a ser mucho más complicada, y a un plazo definitivamente más largo que la del coronavirus. Un informe del Instituto Planck de Alemania establece en 8,8 millones de muertes al año las causadas por este problema medioambiental, producto humano, no del azar de la biología o de la naturaleza, como otras enfermedades. Se calcula que perdemos, debido a la contaminación, una media de 3 años de vida, sin contar, dado que estamos hablando de costes económicos, lo que representa para la economía los cuidados sanitarios, y el dinero empleados en fármacos, que engordan adecuadamente a las grandes corporaciones farmacéuticas. Dados los desorbitados gastos en medicamentos para problemas y enfermedades respiratorias, causados por nuestra acción contaminando el aire. El informe nos da un dato demoledor; si tan solo controláramos el acceso de los vehículos a las grandes ciudades podrían evitarse 5, 5 millones de muertes al año. Desde lo local a lo global, nadie parece asumir el coste político de decirle la verdad a la gente y tomar medidas para evitar el daño.
Es asombroso el ridículo que estamos haciendo con las mascarillas, que no son necesarias, salvo para los enfermos y en casos concretos como aquellos que sufren alergias, u otras enfermedades respiratorias, muchas causadas por esa contaminación, pero ahora las mascarillas están agotadas al convertirse en un artículo de moda, abriendo paso a la especulación y la picaresca tan propia de la avaricia consumista
Y ahí estamos, por un lado ciegos ante estos datos que deberían ponernos en alerta máxima, y sin embargo nos parecen anecdóticos, mientras seguimos minuto por minuto el conteo de contagios por el coronavirus, de sobresalto en sobresalto y corriendo a comprar mascarillas, que no nos sirven de nada. La necesidad de no perder el tren con el que otros en nuestro círculo social consumen llega al ridículo. No solo en móviles cuyo cristal se dobla, o Iphones que remarquen nuestro status, sino en productos que antes eran esenciales como los medicamentos, y que ahora han entrado a formar parte de nuestra vida. Si otros compran calmantes para cualquier insignificante molestia, nosotros también, hasta llegar a la situación de los estadounidenses donde los fármacos contra el dolor, multiplicados por mil, han convertido en drogodependientes a millones de estadounidenses. Es asombroso el ridículo que estamos haciendo con las mascarillas, que no son necesarias, salvo para los enfermos y en casos concretos como aquellos que sufren alergias, u otras enfermedades respiratorias, muchas causadas por esa contaminación, pero ahora las mascarillas están agotadas al convertirse en un artículo de moda, abriendo paso a la especulación y la picaresca tan propia de la avaricia consumista, y desabasteciendo a quienes realmente la necesitan. Ahí estamos, haciendo ricos a unos pocos, empobreciendo más a unos muchos, lo usual.
Las enfermedades, reales e imaginarias, las amenazas reales o imaginarias, han entrado de lleno en esta paranoia consumista propia de una sociedad donde el mercado manda
Las enfermedades, reales e imaginarias, las amenazas reales o imaginarias, han entrado de lleno en esta paranoia consumista propia de una sociedad donde el mercado manda. Hemos llegado a tal punto que cada crepúsculo, al llegar a casa soltamos un suspiro, y agradecemos no haber caído víctimas de penúltima amenaza pandémica, pongamos el coronavirus, como hace pocos años fue la llamada gripe A, y esculpimos en el mármol de nuestra mortalidad una proclama que parece decir: Gracias a los dioses por haber sobrevivido otro día más al coronavirus, sin preocuparnos lo más mínimo por ese aire contaminado, causante de enfermedades más graves y de una mayor mortalidad, y al que nos exponemos cada día, en cada una de nuestras contaminadas ciudades, y ante el que no hay protección ninguna.