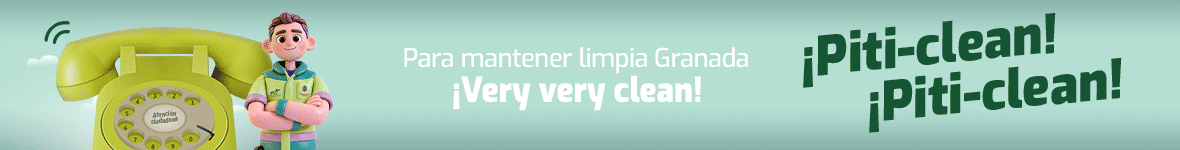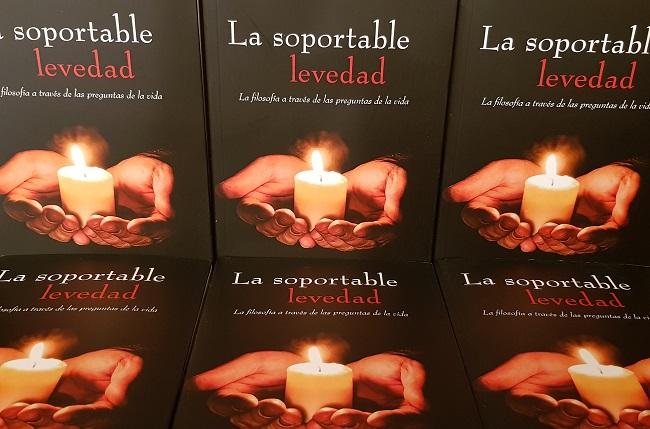El futuro en tiempos del Coronavirus

Nada más incierto que el futuro en tiempos del coronavirus. En escasas ocasiones hemos sentido más incertidumbre, nos hemos sentido más indefensos y con más miedo ante lo que está por venir. Acostumbrados a la rutina de lo predecible, una ventana a lo desconocido se nos abre con tormentas en el horizonte, sin tener certeza si descargarán toda su furia sobre nosotros, o los caprichosos vientos del destino terminarán por alejar los amenazadores nubarrones. La esperanza y el temor ante el futuro juegan una incierta partida de la que desconocemos todas las reglas, salvo una, en la que nos insisten machaconamente: el futuro no es ya lo que solía ser, proféticas palabras del escritor Arthur C. Clarke. Políticos, epidemiólogos, expertos, nos insisten en un concepto: nueva normalidad. Nada será igual al nostálgico ayer, ni al angustioso hoy, pero ni de lejos al mañana que hubiéramos esperado en el anteayer. Al menos hasta que se descubra una vacuna eficaz o haya tratamientos que logren decodificar el agresivo comportamiento del COVID-19 y sean eficaces.
Todo ha quedado atrapado en ámbar, y no sabemos hasta qué punto la anormal nueva normalidad podrá devolvérnoslo, ni en qué medida. Pero si algo nos define, al igual que esa necesidad del tacto ajeno, es nuestra adaptabilidad, la cuestión no es si nos adaptaremos o no, a pesar del precio a pagar, lo haremos, lo que está en cuestión es el camino que vamos a seguir
Aquello que más nos define como especie, la sutileza y confort del tacto ajeno quedará en un paréntesis, en una especie de epojé fenomenológica, de suspensión existencial, ante la duda sobre si seguir nuestros cálidos instintos o enfriarlos ante las posibles consecuencias y el precio a pagar. Si hay un infierno en la tierra es aquel que te priva del tacto de las lágrimas y sonrisas de aquellos que amas, del abrazo que consuela el desconsuelo, del aliento que te susurra que todo va a ir bien, a pesar de saber que todo irá mal. Todo ha quedado atrapado en ámbar, y no sabemos hasta qué punto la anormal nueva normalidad podrá devolvérnoslo, ni en qué medida. Pero si algo nos define, al igual que esa necesidad del tacto ajeno, es nuestra adaptabilidad, la cuestión no es si nos adaptaremos o no, a pesar del precio a pagar, lo haremos, lo que está en cuestión es el camino que vamos a seguir: ¿algo cambiará en lo más profundo de nuestro ser o seguiremos siendo los mismos miserables seres que éramos? ¿Se despertará el ansia por construir un futuro mejor o seguiremos exactamente donde lo dejamos con algunos pequeños ajustes para minimizar los daños?
Estar confinados durante casi dos meses da para mucho; para retomar aficiones abandonadas, y tener el gusto de volver a abandonarlas, al darnos cuenta de porqué lo hicimos, volver la mirada a tareas que siempre dejamos a medias, y que volveremos a dejar, no sea que algún día las terminemos por casualidad, y no sepamos qué hacer, discutir, reconciliarnos, y volver a discutir sobre el mismo tema, despertarnos un día sintiendo que todo va a ir bien, y anochecer convencidos que todo irá mal. Debatir filosóficamente sobre el mundo que nos vamos a encontrar, al salir a ese mundo desconocido que nos espera, aparte de desahogarnos con todo bicho viviente de nuestra amarga situación, se ha convertido en una de nuestras maneras favoritas de pasar ese tiempo que nos sobra. Desde discusiones en foros virtuales, redes sociales a esas entrañables videoconferencias con familiares y amigos o la lectura de sesudos artículos, parece que nos dividimos en dos; aquellos que creen que de las cenizas renacerá un mundo mejor, y los que están convencidos que esto solo puede ir a peor. Incluso, en ocasiones esa dualidad la vivimos en carne propia, nos despertamos siendo el doctor Jekyll convencidos que encontraremos el Santo Grial de la utopía, y en otras ocasiones el pérfido señor Hyde tomará el relevo y nos convencerá que no tenemos solución como especie, y que lo mejor que podemos hacer es preocuparnos únicamente por nosotros mismos, disfrutar lo que podamos, y allá el resto del mundo.
En el mejor de los casos aceptamos que las cosas seguirán igual, aunque haya una alta probabilidad de ir a peor; seguiremos practicando el odio arrullados por banderas y culpando y excluyendo a todo aquel que no sea de los nuestros, seguiremos totalmente despreocupados del uso que hacemos de los recursos naturales, seguiremos siendo seres egocéntricos preocupados, básicamente, por dar gusto a nuestros placeres sin importar el coste...
Vemos el vaso medio vacío, vemos el vaso medio lleno, al albur del cálido o desapacible viento que nos recuerde, al asomarnos a la ventana, nuestra dramática situación. Siempre podemos saltarnos las reglas y sortear el dilema llenando el vaso con un líquido embriagador, como decía el filósofo francés Michel Onfray; todo depende si el vaso está medio lleno de insípida agua, o por el contrario hemos tenido la ocurrente idea de llenarlo con algún vino o licor. Esa dualidad a lo Jekyll y Hyde, que parece colonizar nuestro ánimo durante estos días nos muestra dos panoramas diferentes ; nuestro convencimiento de que tanto sufrimiento ha de cambiarnos; y por necesidad encontraremos la manera de construir un mundo más solidario, más justo, donde cuidemos mejor los recursos naturales y nos cuidemos mejor los unos a los otros, en claro contraste con la certeza que nos asalta al ver el egoísmo, la insolidaridad, la ceguera, y la hipocresía que sigue moviendo el mundo. En el mejor de los casos aceptamos que las cosas seguirán igual, aunque haya una alta probabilidad de ir a peor; seguiremos practicando el odio arrullados por banderas y culpando y excluyendo a todo aquel que no sea de los nuestros, seguiremos totalmente despreocupados del uso que hacemos de los recursos naturales, seguiremos siendo seres egocéntricos preocupados, básicamente, por dar gusto a nuestros placeres sin importar el coste, o a quién atropellemos en el camino, consumiremos como si no hubiera mañana, y no perderemos un segundo en mirar a aquellos que se han quedado atrás. Sabremos a quién culpar, que coincidirá casualmente con aquellos que ya despreciábamos, y tendremos la certeza de que nosotros, o los nuestros, podríamos haberlo hecho todo mejor, porque como decía el inolvidable filósofo José Luis Aranguren: El español siempre lo sabe todo. Y si de algo no sabe nada dice: De esto ya hablaremos más adelante.
En medio, aquellos que hoy día consideramos héroes, hombres y mujeres que se dejan la piel cuidando nuestra salud, los que nos proporcionan alimentos, trabajan en fábricas, limpian, o nos trasportan de un sitio a otro, y no pueden tele trabajar cómodamente, pues nuestra comodidad depende de que cumplan con sus trabajos
Y si hubiera una certeza, una sola, en el mundo que nos vamos a encontrar pasado mañana es que perderán los de siempre. Los más cualificados y con mejores soportes económicos podrán seguir con sus teletrabajos quejándose de cuidar a los niños en casa, que les impiden hacer cómodamente su trabajo, refunfuñando del poco tiempo que los mal pagados profesores emplean en entretenerlos. Los que apenas tenían nada se encontrarán con que les han robado ese apenas, que les sostenía, apenas. En medio, aquellos que hoy día consideramos héroes, hombres y mujeres que se dejan la piel cuidando nuestra salud, los que nos proporcionan alimentos, trabajan en fábricas, limpian, o nos trasportan de un sitio a otro, y no pueden tele trabajar cómodamente, pues nuestra comodidad depende de que cumplan con sus trabajos. Personas a las que más pronto que tarde dejaremos de ver como héroes, y los volveremos a tratar como un recurso más, y mientras más baratos nos salgan mejor, quejándonos de lo que hay que pagarles, dado lo poco cualificados que están sus empleos. El coronavirus nos robará a todo el mundo parte de nuestro futuro, pero a algunos apenas un bocadito que no notarán, a otros el mordisco se lo tragará todo. Habrá mucha gente que envejecerá antes de tiempo, en la medida en que perderán su derecho a tener un futuro, y solo se envejece cuando se renuncia a tenerlo. Y ese es un derecho al que nunca deberíamos renunciar. El escritor estadounidense Ambrose Pierce escribía una preciosa definición de futuro: El futuro es esa época en que nuestros asuntos prosperan, nuestros amigos son leales y nuestra felicidad está asegurada. Ese utópico futuro parece ahora más lejos que nunca.
Comenzar es tan sencillo como diagnosticarnos a nosotros mismos, al igual que el gobierno diagnosticará que zonas están preparadas para el desconfinamiento. Poner unos pocos marcadores éticos de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, y analizar si los cumplimos o no
O no. El futuro en tiempos del coronavirus no está escrito. Aún estamos a tiempo de eludir esa presunta certeza, porque el futuro no es algo que suceda más allá de nuestras ventanas, mientras esperamos confinados, mientras discutimos que mundo nos vamos a encontrar, es algo que ya se está construyendo, en nuestras casas, en nuestras cómodas prisiones, con nuestra actitud, con nuestra solidaridad, con nuestro compromiso, o con la ausencia de todo ello. Todo va a depender de la manera en la que gestionemos el drama que nos acontece, comenzando por lo más obvio, nosotros mismos, nuestra capacidad de construir una normalidad no nueva, sino diferente, para que cuando todo pueda volver a ser normal, no sea esa vieja normalidad que tanto añoramos, sino algo parecido a ese futuro descrito por Pierce, donde todos podamos prosperar, donde la lealtad de nuestras amistades, familia, gente amada nos reconforten, donde la felicidad no sea una palabra en desuso, que las próximas generaciones busquen en un diccionario. Comenzar es tan sencillo como diagnosticarnos a nosotros mismos, al igual que el gobierno diagnosticará que zonas están preparadas para el desconfinamiento. Poner unos pocos marcadores éticos de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, y analizar si los cumplimos o no. O cumplimos una premonitoria frase de Nietzsche, o mejor nos quedamos confinados y callados en casa: Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado.
La cuestión no es ser optimistas o pesimistas, no se trata de creer que el mundo vaya a cambiar o no. La cuestión es: ¿estamos dispuestos nosotros a cambiar? Esa es la única manera en la que el mundo cambie. Esperamos que todo cambie, pero nos preparamos para que nada lo haga. Esa es la clave de un mañana que nos eludirá de la misma manera que nosotros eludimos nuestra responsabilidad en construir ese futuro. Decimos que todo ha de cambiar, pero son otros los que han de hacerlo. Una actitud en perfecta consonancia con los síntomas de una enfermedad que acontece hace tiempo a la humanidad, anterior a cualquier pandemia, esa ceguera selectiva que nos permite obviar lo que no queremos ver, nuestro poco compromiso, más allá de algún gesto vacuo de cara a la galería. O no, quizá tanto dolor, tanta tragedia en verdad nos cambie. El futuro ya está aquí, será normal o no lo será, pero merecerá la pena tan solo si comenzamos a cambiar nuestros hábitos y comportamientos en el presente, ya, ahora.
Si no has leído el anterior artículo o quieres volver a leerlo: