Aristóteles, la felicidad y el sentido del Estado
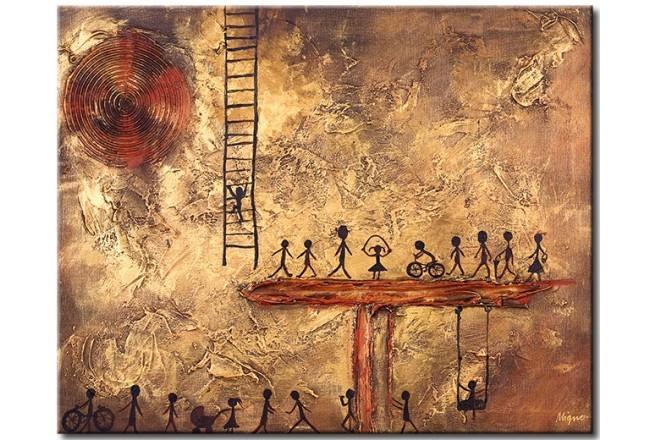
'No lo que hicimos ayer, sino lo que vamos a hacer en el futuro es lo que nos reúne alrededor de lo que se llama Estado'. José Ortega y Gasset
Tener sentido de Estado y el sentido del Estado son dos cosas diferentes, pero ambas están íntimamente relacionadas, con una peculiaridad que las distingue; dónde ponemos el acento, en servir al Estado, o en que el Estado nos sirva a nosotros, que no es decir lo mismo. En esta amalgama de nuevos políticos que han aparecido en los últimos tiempos, dispuestos a revolucionar todo para que todo vuelva a involucionar, y volvamos al jurásico predemocrático, está de moda acusar a otros políticos de no tener sentido de Estado, que en su bélico mensaje, básicamente, se resume en confundir nacionalismo con el papel del Estado. Este análisis vale para todo tipo de nacionalistas, que confunden el sentido que tiene organizar un Estado para servir a las personas que viven allí, independientemente de culturas, etnias, lenguas o costumbres, con organizar a esas personas para servir a un uniforme sentido del Estado, que embrollan con su monolítica y romántica noción de un pueblo, una nación, un Estado. Como en otros tantos casos, en los que la confusión arrecia en nuestros políticos, sea por falta de formación o preparación, sea por exceso de ambición, o sea por simple y mera torpeza o estupidez, nos convendría volver a los orígenes, y aclarar qué sentido tenían las primigenias concepciones de un ente que uniera los intereses colectivos de la ciudadanía, antes de su evolución, a medida que se fue convirtiendo en un leviatán, cada vez más inmanejable y voraz. A través de sus orígenes, quizá podamos entrever en qué medida hemos pervertido el uso que le damos a ese palabro, más para atizarnos unos a otros, que para otra cosa. Quién sabe, si en esa indagación, llegaremos a vislumbrar una salida a la frivolidad con la que nos acusamos de no tener sentido de Estado, sin tener ni idea del sentido del Estado.
Como en otros tantos casos, en los que la confusión arrecia en nuestros políticos, sea por falta de formación o preparación, sea por exceso de ambición, o sea por simple y mera torpeza o estupidez, nos convendría volver a los orígenes, y aclarar qué sentido tenían las primigenias concepciones de un ente que uniera los intereses colectivos de la ciudadanía, antes de su evolución, a medida que se fue convirtiendo en un leviatán, cada vez más inmanejable y voraz
Antes de retroceder al punto de origen, que focalizaremos en las aristotélicas reflexiones sobre qué sentido tiene la política, en tanto arte, en tanto herramienta de la que los humanos nos dotamos para convivir, es bueno pararnos a pensar un poco en las palabras de Ortega y Gasset que encabezan el texto: No lo que hicimos ayer, sino lo que vamos a hacer en el futuro es lo que nos reúne alrededor de lo que se llama Estado. El problema con agitar la bandera de los nacionalismos, sean los que sean, es que por mucho que se esfuercen en contarnos sus fábulas, de cómo la nación va a solucionar todos los males imaginables, la realidad no tiene nada que ver. Ni la pobreza, ni la desigualdad, ni las injusticias, ni la convivencia, ni la felicidad, fin último de la existencia de un ente que nos organice, tienen que ver con esa mitología creada hace dos siglos en un momento de borrachera romántica. Ninguno de esos problemas, los importantes, los ineludibles, los va a solucionar la nación, sino las leyes, y la ética detrás de ellas, que proporciona, o debería proporcionar un Estado. De lo que se trata, es de que estamos obsesionados con echar sal a las heridas que nos separan, hasta tal punto que olvidamos que el sentido del Estado es convertirse en símbolo de un proyecto común de convivencia, de futuro, se trata de pensar qué necesitamos para seguir conviviendo, y si es posible, mejor, con mayor grado de libertad, justicia y solidaridad, y qué andamios organizativos son imprescindibles para ello, qué estructuras y leyes.
El hombre es, por naturaleza, un animal político (zoon politikon) decía Aristóteles, y por ello, decidimos crear un marco superior en el que organizarnos para convivir. Pero qué significa convivir para el filósofo estagirita; crear las condiciones para que el hombre pueda alcanzar su fin, ser feliz. La comunidad, en su sentido original, el Estado en su evolución, tiene sentido en tanto sirve para ese fin, algo que parece hemos olvidado en muchas de las ideologías políticas que han colonizado su práctica en los últimos milenios. El Estado tiene un fin moral, en tanto que bajo su auspicio se ha de permitir a su ciudadanía que alcance estándares de vida que le permitan tener éxito en el fin que les es propio, realizarse y encontrar la felicidad. Ya nos detendremos más adelante en qué implica eso, pero el problema es hasta qué punto hemos perdido de vista que tener un Estado no es un fin en sí mismo, y debido a eso, muchos terminan siendo proyectos, o fallidos, o se encuentran con más agujeros que el Titanic al chocar con el famoso Iceberg. Para Aristóteles, la capacidad de comunicarnos conceptos complejos, a través del lenguaje, muestra que el ser humano es por naturaleza social, necesitamos de la familia, primer grupúsculo social, pero no es suficiente, dada la complejidad creciente de la vida común, y por ello devino en crearse lo que llamamos sociedad, en torno a la cual el Estado es su caparazón, para garantizar la convivencia, pero no solo para eso. El que es incapaz de vivir en sociedad, o el que ninguna necesidad tiene de ello por bastarse a sí mismo, ése ha de ser o una bestia o un dios, certifica con contundencia el filósofo griego. En el origen encontramos pues esa concepción positiva del Estado, que va más allá de garantizar la convivencia, que se quedaría en algo meramente negativo, la necesidad de protegernos unos de otros, o de comunidades ajenas, sino ir más allá, ocuparse del bienestar de aquellos que acoge.
Una sociedad que se encuentra en la deriva moral de practicar el egoísmo en las cosas públicas, la corrupción, el sálvese quien pueda, se encuentra sin brújula moral, y sin ella, ese fin último que justifica nuestra existencia, ser seres felices, fracasa estrepitosamente
Algunas de sus concepciones sobre el Estado han quedado evidentemente obsoletas, dos mil quinientos años son muchos, y desde las ciudades estado griegas ha llovido considerablemente en la historia, pero algunas cuestiones, que afectan al núcleo, y por tanto al sentido, de cómo organizamos nuestra convivencia en común, mantienen plena vigencia. Una de ellas es el papel que atribuye al Estado respecto a la educación, garantizar una adecuada orientación moral-esa educación para la ciudadanía que debería ser cabeza de León y no cola de ratón en nuestro sistema educativo- que sirva para formar a la ciudadanía desde que son infantes. La ética, en tanto comportamiento individual, y la política, en tanto comportamiento colectivo, son inseparables la una de la otra, se necesitan para existir, sin esa intrincada relación es imposible dotar de sentido al Estado. Una sociedad que se encuentra en la deriva moral de practicar el egoísmo en las cosas públicas, la corrupción, el sálvese quien pueda, se encuentra sin brújula moral, y sin ella, ese fin último que justifica nuestra existencia, ser seres felices, fracasa estrepitosamente.
Dado el escaso papel que hoy día le damos a la importancia de educar para coexistir en paz, educar para crear personas virtuosas, en la gestión de lo público, premiando a quien se comporta como debe, castigando a quien engaña, o prima el interés personal sobre lo colectivo, no es de extrañar la sensación de convivencia fallida que nos corroe las entrañas políticas. Qué sentido tiene la política, en tanto medio democrático de gestión de lo público, si la importancia de la búsqueda de la felicidad, individual y colectiva, suena a broma, o lo que es peor, se desecha por utópica. Si renunciamos a que tenemos el deber moral de dignificar la vida en sociedad, promoviendo estándares mínimos para garantizar una vida lo más plena posible, no es de extrañar que hayamos fracasado estrepitosamente en el sentido que debería tener un Estado. Aristóteles deja bien claro su oposición a ese modelo estatal de Platón, en el que el individuo es un engranaje al servicio del Estado. Por el contrario, el Estado prosperara, tan solo, si los individuos que lo componen se encuentren lo suficientemente realizados, y eso les permite llevar una vida buena, para lo cual es imprescindible tener una buena vida, con un mínimo de dignidad.
Qué sentido tiene la política, en tanto medio democrático de gestión de lo público, si la importancia de la búsqueda de la felicidad, individual y colectiva, suena a broma, o lo que es peor, se desecha por utópica. Si renunciamos a que tenemos el deber moral de dignificar la vida en sociedad, promoviendo estándares mínimos para garantizar una vida lo más plena posible, no es de extrañar que hayamos fracasado estrepitosamente en el sentido que debería tener un Estado
El Estado no puede ser ese Leviatán más allá del bien y del mal en el que sacrificar el bienestar de unos y otros, con tal de conseguir ese destino común, que nunca se sabe dónde nos llevará, salvo a confrontaciones con otros cuyo destino choque con el nuestro, sino que debe ser esa organización que permita el desarrollo y perfección que les son propios a cada individuo, sin ahogarles, y que busca permanentemente la paz en su relación con otros estados. Es un grave error, argumenta el filósofo griego permitir que el ansia de dominación o la guerra sean los instrumentos básicos que aglutinen a la ciudadanía en torno al Estado; El Estado existe para el buen vivir, esa y no otra, es su función, esa es la esencia de la política de Estado para Aristóteles. Un Estado que no permite que la felicidad se encuentre al alcance de sus ciudadanos ha fracasado estrepitosamente en su proyecto de futuro.
La eudaimonia, la felicidad, no depende del Estado, pero éste si tiene una responsabilidad a la hora de crear espacios vitales para que los individuos la puedan alcanzar. Lo que logramos en la vida, dada nuestra naturaleza social, está íntimamente relacionado con las personas que nos rodean, nuestros actos les afectan, sus actos nos afectan. Es nuestra responsabilidad crear, a través de los poderes públicos, las herramientas que nos permitan cooperar por un futuro común. Si asumimos que mi felicidad no es posible, si con ello pisoteo la tuya, asumiremos un compromiso ético, un mínimo vital ético, con el que construir ese futuro común. Si no nos damos cuenta que en el mismo núcleo original de su concepción, las políticas de Estado son las políticas sociales, las que garantizan una sanidad universal, una educación de calidad al alcance de todos, erradicar la pobreza que roe las mismas entrañas de nuestro sistema, garantizar un mínimo vital para que la dignidad de cada persona tenga un mínimo moral con el que encarar el sentido de su vida, sin ese tipo de políticas, no hay sentido de Estado, porque el Estado habrá perdido todo sentido. Si entendemos que esas son las políticas que importan, entonces, con orgullo, podremos decir que el Estado se encuentra al servicio de su ciudadanía, de las personas que lo forman, y aquello que hemos llamado tener sentido de Estado y encontrar un sentido al Estado, alcanzarán su fin, servir a la felicidad de las personas en un proyecto común.






















