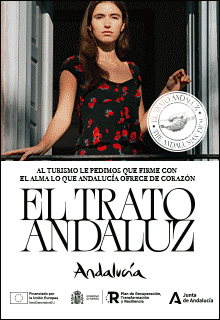Hume en el país de las emociones (La brújula moral)

'La razón es y sólo debe ser esclava de las pasiones y no puede aspirar a ninguna otra función que la de servir y obedecerlas'.
David Hume, Tratado de la naturaleza humana, II, 3, 3.
Ahí estábamos, tan convencidos al leer a sabios como Aristóteles o Kant del papel perjudicial de nuestras pasiones, de nuestras emociones, en nuestros comportamientos morales, y el rígido control y la disciplina que hemos de ejercer sobre esos díscolos elementos de nuestra personalidad, cuando llega un filósofo tan peculiar como David Hume y nos sermonea por ser tan estrictos con nuestras pasiones, emociones y sentimientos, y alejarlos del análisis de nuestro comportamiento moral, cuando deberíamos hacer exactamente lo contrario. Para el pensador británico la razón es una función humana que solo tiene un cometido; ayudarnos a vislumbrar la verdad o falsedad de los juicios que emitimos, y únicamente aplicable a cuestiones de la experiencia sensible, eso que él llamaba cuestiones de hecho. Pero nuestra amiga, la moralidad, no tiene nada que ver con la experiencia sensible, sino con las sensaciones subjetivas de agrado y desagrado que algunas acciones humanas provocan en nuestras emociones. La razón se atiene a los hechos, y no tiene ningún papel a la hora de juzgar qué es bueno o qué es malo.
Hume era un filósofo poco convencional, o al menos lo era para la época (Siglo XVIII) en la que vivió. Cómo no confiar en la bondad del pensamiento de un filósofo tan bonachón que reconocía que jugar al billar le atraía más que el ejercicio de la propia filosofía. Despreciaba el fanatismo y no soportaba la credulidad en asuntos religiosos del ser humano, especialmente la que se manifestaba en la creencia en los milagros. Su libro Diálogos sobre la religión natural fue ampliamente rechazado por los guardianes de la ortodoxia religiosa, y su deslenguado carácter como pensador y filósofo que no se plegaba a los intereses de los poderosos provocó, que, a pesar de ser reconocido como uno de los más brillantes pensadores de su época, nunca le permitieran el magisterio ni encontrara trabajo en la universidad. Su honestidad llegó hasta su lecho de muerte, donde acudieron sus amigos, incluyendo los más piadosos, para convencerle de que renegara de su escepticismo respecto a la existencia de Dios tal y como la concebían los cristianos, preguntándole si no le preocupaba lo que iba a pasarle después de su muerte, a lo que respondió con flema británica y con una epicúrea ironía, que le preocupaba tanto lo que pasaría después de su muerte, como antes de nacer lo que hubo pasado.
Al contrario que muchos otros filósofos anteriores, o posteriores, para los cuales la razón siempre actúa como el macho alfa que domina la manada de nuestras emociones, la razón es un instrumento, una ciencia de medios, que nos ayuda a conseguir las cosas que queremos. La razón en sus propias palabras es esclava de las pasiones. Exagerando, bastante, su argumentación, pero para que nos entendamos, podríamos decir que no hay nada irrazonable en declarar un amor incondicional por esa tarta de chocolate que nos mira con ojos lujuriosos, y ceder a ese amor dando lugar a un éxtasis gastronómico, en lugar de algo mucho más aparentemente racional, y dedicar ese tiempo a algo más productivo, como, por ejemplo, salir a salvar las almas de los pecadores que están destruyendo el mundo con sus oscuras perversiones. Ironías aparte, La razón, en su más puro sentido, no deja de ser ese instrumento, ese vehículo, que nos permite alcanzar nuestras metas, nuestro destino. Pero acaso alguno de nosotros dejaríamos que nuestro coche (y como ya estamos a pocos años de coches sin conductor no es tan descabellado este dilema) eligiera hacía donde vamos, en lugar de elegirlo nosotros mismos e indicarle, como buen vehículo que es, que haga lo que le digamos y nos lleve al lugar al que deseamos ir.
Escarbemos un poco más en el país de las emociones al que quiere llevarnos Hume para entender la moralidad; cuando alguien dice que algo es malo (y sustituyamos ese algo por cualquier comportamiento moral que queramos) no estamos afirmando ninguna cuestión de hecho de la misma naturaleza que las leyes de la ciencia con la que desvelamos el funcionamiento de la naturaleza. Afirmamos, en todo caso que ese algo es malo en la comunidad en la que vivimos, o que esa acción provoca en mí disgustos en mis sentimientos. Pero no es un hecho en el mismo sentido que la temperatura a la que hierve el agua o a la afirmación de que tal persona fue el primer rey de España. Éste último tipo de hechos se refiere al ser, a cómo son las cosas, o como fueron en el caso del primer rey de España, no a cómo deberían ser. Hay un abismo demasiado grande entre la descripción y la prescripción. Pasar de la una a la otra presupone afirmar en primer lugar un valor, propósito o intención. De ahí que nos diga; Tener conciencia de la virtud no es más que sentir una particular satisfacción ante la contemplación de una persona. El sentimiento mismo constituye nuestra alabanza o admiración. Descartada la razón por ser ajena a la moralidad, a que otras facultades humanas podríamos recurrir para entender ese fenómeno tan peculiar de los seres humanos que nos diferencia de los animales; a las pasiones y a los sentimientos. Nuestros deseos o pasiones, para el filósofo británico vienen a ser lo mismo, son los que actúan directamente sobre la voluntad y por tanto el motor principal de nuestras acciones. Creemos erróneamente que cuando las emociones nos dominan es el único caso en el que las pasiones ejercen el liderazgo, pero no es así. Igualmente, nuestro comportamiento puede ser apacible y sin embargo estar motivados por esas mismas pasiones.
Una vez que nos ha quedado claro donde hunde sus raíces la moral para Hume, en ese sentimiento de aprobación o desaprobación, es fácil intuir de donde provienen las virtudes morales, que para el filósofo británico encontrarían su origen en uno de estos cuatro comportamientos: 1-Ser útil a los demás 2- Ser útil a uno mismo 3-Ser inmediatamente agradable a los demás 4- Ser agradable para uno mismo. Claro está, que estas virtudes para ser consideradas como tales, han de ser fruto de un comportamiento constante y no casual, o no entrarían en el ámbito de la moralidad. Por ejemplo, el buen humor y el ingenio, o la honradez y la sinceridad, son cualidades que son muy útiles a los demás, pero una vez que se convierten en parte de nuestro carácter y por tanto se convierten en virtudes, son igualmente útiles para nosotros mismos, pues la consideración y confianza que de ellas se desprende, pueden ayudarnos a ser muy bien considerados a la hora de la amistad, el amor, el trabajo o la política, por ejemplo. Pero, qué ocurre si esos comportamientos esconden otras intenciones, como el aprovechamiento de dicha utilidad para la manipulación emocional de la sociedad (en la política) o de nuestros amigos o amantes, no porque en verdad nos sintamos empujados a ello por pasiones adecuadas como la benevolencia o el sentido de la humanidad, pues no ocurre nada bueno, escribe Hume: La valentía y la ambición, cuando no están reguladas por la benevolencia, solo son adecuadas para crear un tirano o un peligro público. El caso es el mismo con la capacidad de juicio y la inteligencia, y con todas las cualidades de esa clase. En sí mismas son indiferentes con respecto a los intereses de la sociedad, y tienen una tendencia hacia el bien o el mal de la humanidad según sean dirigidas por esas otras pasiones.
Un hombre inteligente, pero tan sólo motivado por la fría lógica de la razón, será probablemente dañino para el bienestar de la sociedad, al contrario que uno motivado por buenos sentimientos, que probablemente sea mucho más útil para el bienestar social. La clave estará en la preocupación (y como tal está solo puede proceder de un sentimiento, de una empatía con los demás) por el bienestar y la felicidad ajena, que a su vez nos produce un sentimiento de satisfacción. Qué podemos hacer para convencer a aquellos tan egoístas que sólo se preocupan por sí mismos, o que se aprovechan de esa empatía que si se encuentra en la mayoría de los seres humanos, para convencerlos de que cambien de comportamiento. Poca cosa, como poco podemos hacer para convencer a un psicópata o a un sociópata de que está haciendo algo mal, al carecer de ese sentimiento común de bienestar ante el placer ajeno, o de incomodidad, compasión y repulsa ante el dolor ajeno.
No es anecdótico que para Hume, que abogaba por ese sentimiento común a la especie humana que podríamos catalogar como una filantropía natural, lo que toda la vida se ha llamado bondad, dijera que, entre los animales, tanto entre su especie, como con los seres humanos, en algunos casos, también se da. El primatólogo Frans de Waal describió el caso de una hembra bonobo que se apiadó de un estornino en un zoo de Inglaterra. Se encontraba aturdido el pobre pájaro, así que lo cogió con delicadeza, subió al árbol más alto, y lo soltó para que volara. Sin embargo, el pájaro, sin fuerzas, cayó al suelo. Y su lado, la hembra bonobo, se quedó, como guardiana, para protegerlo de otros de su especie. Si Hume conociera este ejemplo, ¿diría que es un comportamiento moral? Y en ese caso ¿qué diría de cómo estamos tratando en nuestra sociedad y como nos comportamos con animales que son capaces de tener ese mismo comportamiento que se encuentra en la base de la moralidad?
Aún hay amplias geografías de ese país de las emociones que conforman nuestra moralidad de las que no hemos hablado, y en un futuro seguro que habrá otros textos en los que podamos profundizar, pero ya es hora de recapitular y que una pequeña coda cierre el primer viaje que, por este extraordinario y no tan conocido como debiera, territorio, hemos realizado.
Hume devolvió a la ética el papel olvidado de pasiones, deseos, sentimientos y emociones. Lo que iluminó sin duda esos lugares oscuros que siempre olvidamos al fundamentar nuestro comportamiento moral, pero también es cierto que renunció a ejercer cualquier crítica sobre ese predominio masivo de los sentimientos en nuestra naturaleza. Es así como funcionamos, y poco hay que decir, nos diría, pero lo cierto es que los sentimientos pueden atemperarse, las pasiones educarse, los deseos adecuarse y las emociones atemperarse. Nada de esto fue objeto de crítica o análisis riguroso por su parte, lo que además de su concepción del predominio del valor de la utilidad en la moral le llevó a ser en algunas cuestiones un pragmático conservador, pues al igual que Descartes, no entraba a juzgar las costumbres morales de una sociedad en torno a valores como la justicia o la injustica, sino que prevalecía su servidumbre al mantenimiento del Status Quo.